te adelanto el prólogo de PESSOA, EL HOMBRE DE LOS SUEÑOS (Ed. del Subsuelo, Barcelona, 2023)
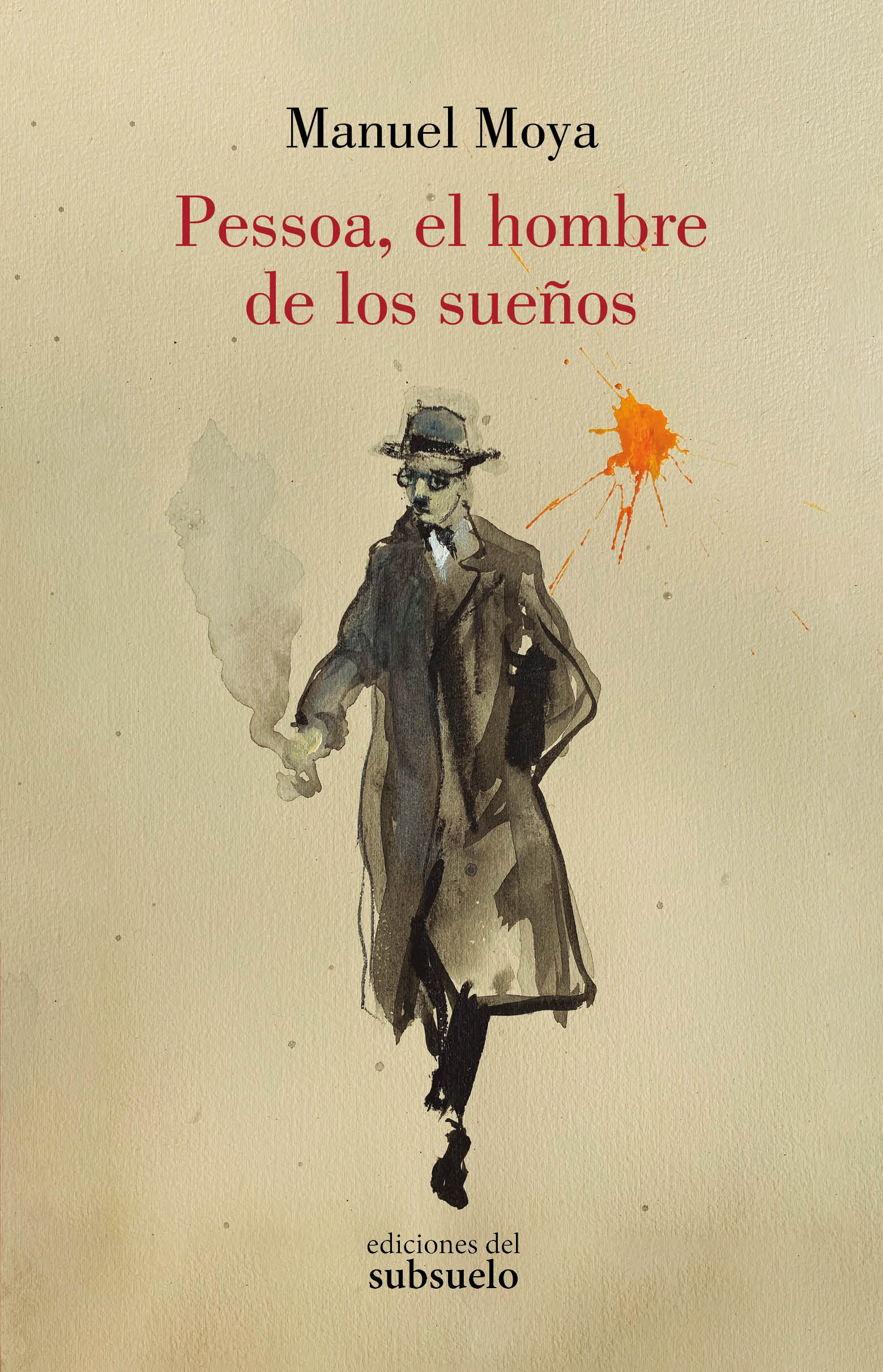 Fernando
Pessoa es, en nuestro imaginario de lectores del siglo xxi, un hombre
tan singular como fascinante. Y tan fascinante, ay, como desconocido.
Sobre él pesa más la leyenda o las leyendas que la probada
realidad. Su primera singularidad estriba en que se lo conoce antes y
mejor por su caso que por su obra. Entre quienes no lo han leído lo
suficiente existe la sospecha de que su celebridad está más unida a
su peculiaridad heteronímica que al valor de sus versos, y este es
el primer tópico que es necesario romper. La importancia de Pessoa
reside en su obra, una de las más sólidas, originales y
gratificantes del siglo xx. Pessoa, Caeiro, Campos, Reis y Soares son
autores clásicos sin posible discusión. Leer a cualquiera de ellos
resulta una experiencia fascinante. La genial anormalidad consiste en
que los 5 -pero hay más- cohabiten en un mismo individuo y que ese
individuo nos parezca, así, sin más, un pobre hombre.
Fernando
Pessoa es, en nuestro imaginario de lectores del siglo xxi, un hombre
tan singular como fascinante. Y tan fascinante, ay, como desconocido.
Sobre él pesa más la leyenda o las leyendas que la probada
realidad. Su primera singularidad estriba en que se lo conoce antes y
mejor por su caso que por su obra. Entre quienes no lo han leído lo
suficiente existe la sospecha de que su celebridad está más unida a
su peculiaridad heteronímica que al valor de sus versos, y este es
el primer tópico que es necesario romper. La importancia de Pessoa
reside en su obra, una de las más sólidas, originales y
gratificantes del siglo xx. Pessoa, Caeiro, Campos, Reis y Soares son
autores clásicos sin posible discusión. Leer a cualquiera de ellos
resulta una experiencia fascinante. La genial anormalidad consiste en
que los 5 -pero hay más- cohabiten en un mismo individuo y que ese
individuo nos parezca, así, sin más, un pobre hombre.
Otro
de los tópicos más consolidados en torno a Fernando Pessoa tiene
que ver con su vida o, mejor, con su ausencia de vida. Se ha
extendido un cierto convenio crítico por el cual Pessoa carece de
vida y, por tanto, su obra, ingente, ha de ocupar las vastas regiones
de niebla que no nos proporcionan sus vivencias.
Su biografía
habría de descansar únicamente en su obra. Pero, cuidado, estamos
ante el autor de «Autopsicografía», ¿recuerdan?, aquel poema que
empieza por afirmar que «El poeta es un fingidor / que finge tan
completamente / que llega a fingir que es dolor /el dolor que de
veras siente.// Y cuantos leen lo que escribe, / en el dolor leído
sienten, / no los dolores que tuvo / sino el que ellos no tienen.// Y
así gira en los raíles, /por engañar la razón, /ese trencito de
cuerda /que se llama corazón».1 En el arranque de su conocido y
sugerente ensayo El desconocido de sí mismo, publicado
en 1964,
Octavio Paz se refiere así a Pessoa: «Los poetas no tienen
biografía. Su obra es su biografía. Pessoa, que dudó siempre de la
realidad de este mundo, aprobaría sin vacilar que fuese directamente
a sus poemas, olvidando los incidentes y los accidentes de su
existencia terrestre». El propio poeta, en un texto que Paz no pudo
conocer, daba la razón al mexicano, pero, aun así, contradiciendo a
ambos y siguiendo a Crespo, que lo estudió con asiduidad, no estamos
tan seguros de que Pessoa carezca de biografía y, menos aún, que
esta no ejerciera una definitiva influencia en sus escritos. Para un
tipo como Fernando Pessoa, al que vemos como un Sísifo que empujara
una y otra vez la pesada piedra sobre la pina cuesta de su
existencia, para luego, ay, verla rodar ladera abajo, para alguien
como él, decíamos, siempre menesteroso, siempre dependiente de unos
reales, siempre atado a pequeñas transacciones, siempre asomado
activamente a la política de su país, siempre en el vértigo de la
necesidad, su ajetreada vida va al par de sus escritos. Es más, su
vida es el esqueleto donde se sujetan sus escritos. Hay que haber
estado sin blanca durante una buena temporada para saber cuánta
biografía oculta cabe en cada día. En Hambre, de Hamsun, hay
tanta o más biografía que en muchas de las convulsas memorias de
ciertos aventureros contemporáneos. Al final de su vida, Pessoa
reconocía no estar preparado para afrontar dos asuntos: hallarse sin
blanca y las tormentas. Quizás no nos hallemos biográficamente ante
un Byron o un Almada Negreiros, es posible que ni siquiera estemos
ante un Rilke, un Kipling o un Dino Campana, pero hay que afirmar
cuanto antes que, pese a (casi) no salir de su ciudad natal en
treinta años, pese a no haber disfrutado de una chispeante vida
amorosa, pese a no haber luchado en ningún frente, pese a su pinta
de hastiado oficinista, Fernando Pessoa se manejó en una vida
intensa, tanto en lo intelectual como en lo vivencial. Sin ella, la
comprensión humana que destilan sus escritos o sus vínculos con la
oportunidad histórica que lo rodeó, acaso nos puedan parecer de
interés, pues lo que la obra de Pessoa nos ofrece es una densidad
humana pocas veces vista. Por esa razón se lo lee. Pessoa no es el
poeta neutral encerrado en la tópica torre de marfil. Es lo que
habría deseado, pero para esto hubiera necesitado liberarse de la
ficción humana, y eso nunca lo logró. Mucha de su obra surge de esa
sed de libertad que no logró conquistar. Consiguió asentar su vida
fuera de algunas ficciones sociales, pero nunca pudo liberarse de las
cadenas con que la supervivencia lo apretaba y que le resultaban tan
insoportables. Tuvo que cargar con una vida nimbada de pueriles
acontecimientos que lo zaherían, lo incomodaban y le rasgaban el
alma.
Otra
historia distinta es que, tras su llegada definitiva a Lisboa en
1905, un joven Pessoa, cansado de accidentes y desventuras, se impone
a sí mismo rehuir cualquier aventura biográfica que lo aleje de su
objetivo. Pero aun así, bastaría saber que desde su llegada a
Lisboa hasta 1920 se arrastró por más de 20 domicilios distintos, y
casi cada uno de ellos significó un pequeño revés en su vida,
fundó, ideó y fracasó en decenas de empresas de distinta índole,
fue poeta vanguardista, polemizó con todo bicho viviente,
experimentó con profesiones casi inéditas para su época -como la
de publicista o la de inventor-, luchó contra los demonios de la
depresión y si no ingresó en un psiquiátrico fue porque siempre
anduvo sin blanca, vio cómo amigos suyos tomaban el atajo del
suicidio, él mismo pensó en él en más de una ocasión, pasó
necesidades, tuvo deudas, sableó a sus amigos y
parientes, se sintió
humillado en demasiadas ocasiones, renunció a una vida confortable,
participó en conspiraciones, conoció y trató con personajes
célebres, como Aleister Crowley, aceptó su papel de polemista en
causas hostiles, inventó ismos, amó o medio amó a una mujer,
Ophelia, se consumió en otros amores secretos, vivió ante el
permanente acecho de la locura y de la incertidumbre y fue a la
muerte por su propio pie, entregándose a ella en un suicidio
aplazado trago a trago. ¿Quieren mayor biografía? Uno de sus
proyectos más duraderos se tituló Libro del desasosiego. Ese
título, que no corrigió -él, que era tan de corregir el título,
el contenido y la forma de sus obras-, lo acompañó media vida hasta
la tumba, y lo acompañó porque nunca dejó de saberse en el
desasosiego, en ese querer escapar y no poder.
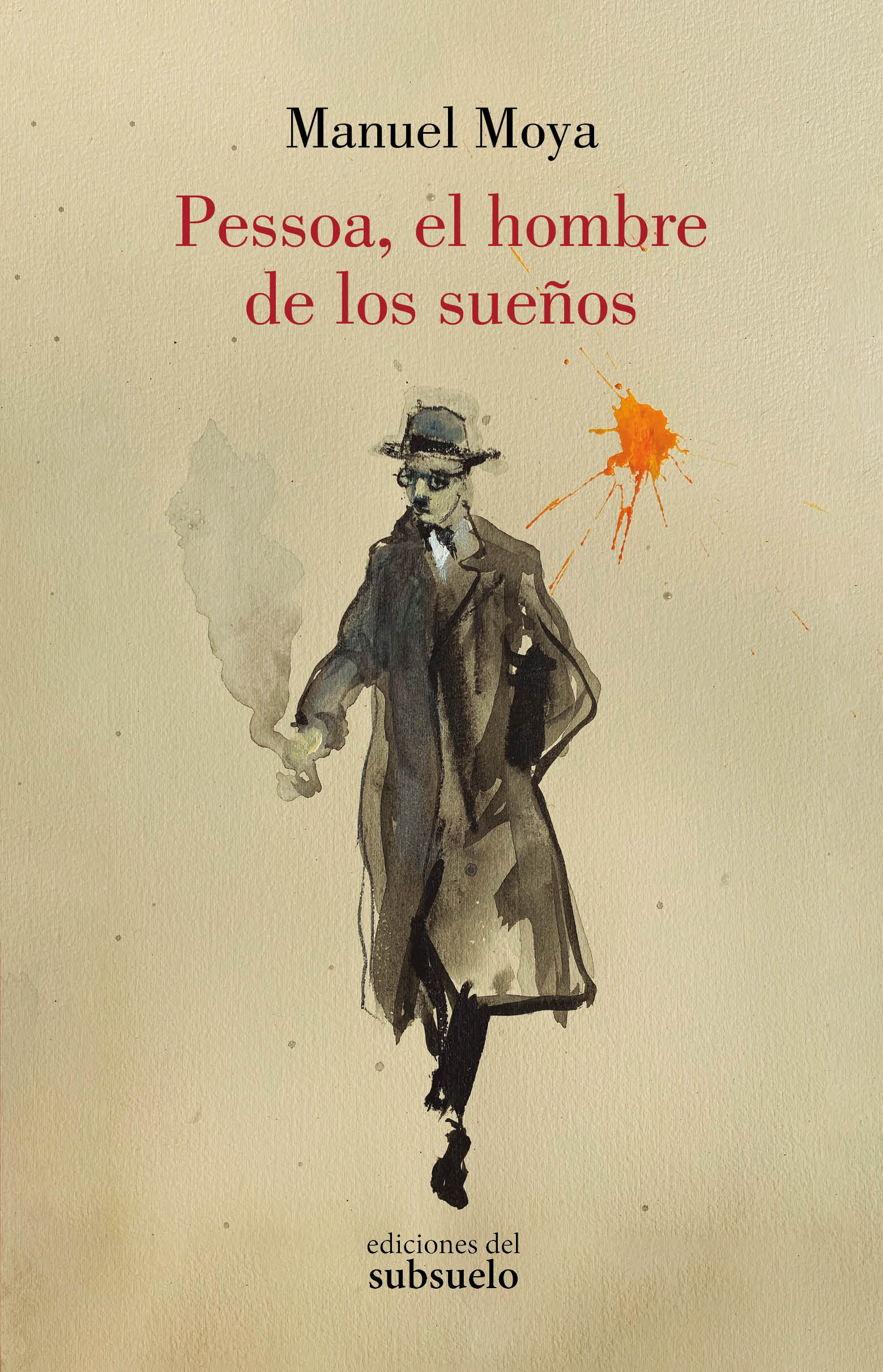 Eso
en los años que van desde 1905 hasta su muerte, en 1935, porque
antes son muy pocos los niños que pueden exhibir tanta y tan
desdichada biografía. Repasemos: la muerte del padre con 5 años, el
inmediato derrumbe familiar derivado de este hecho, el trasplante a
otra cultura, a otro continente y a otra lengua con apenas 7 años,
la muerte sucesiva de tres de sus hermanos antes de cumplir los 14,
los cuatro viajes por las costas africanas que le hacen vislumbrar,
desde Dakar o Las Palmas hasta Zanzíbar o el estrecho de Suez (lo
que lo convierte en un nuevo Diogo Cão o un émulo de Vasco de
Gama), la incertidumbre de la guerra de los bóers, las injusticias y
decepciones que sufre por ser un extranjero en Sudáfrica, las
tensiones con su familia acerca de su porvenir... ¿Quién podría
afirmar, pues, que Pessoa carece de biografía? Lo que ocurre es que
esta se nos presenta tan sólidamente soldada a su escritura, tan por
debajo de ella en su deslumbramiento, que a casi todos pasa
desapercibida. Pero el hecho de que, encandilados por la originalidad
y la visión dramática del personaje, pasemos por su vida casi sin
darnos cuenta, no significa que podamos desentendernos de ella.
Eso
en los años que van desde 1905 hasta su muerte, en 1935, porque
antes son muy pocos los niños que pueden exhibir tanta y tan
desdichada biografía. Repasemos: la muerte del padre con 5 años, el
inmediato derrumbe familiar derivado de este hecho, el trasplante a
otra cultura, a otro continente y a otra lengua con apenas 7 años,
la muerte sucesiva de tres de sus hermanos antes de cumplir los 14,
los cuatro viajes por las costas africanas que le hacen vislumbrar,
desde Dakar o Las Palmas hasta Zanzíbar o el estrecho de Suez (lo
que lo convierte en un nuevo Diogo Cão o un émulo de Vasco de
Gama), la incertidumbre de la guerra de los bóers, las injusticias y
decepciones que sufre por ser un extranjero en Sudáfrica, las
tensiones con su familia acerca de su porvenir... ¿Quién podría
afirmar, pues, que Pessoa carece de biografía? Lo que ocurre es que
esta se nos presenta tan sólidamente soldada a su escritura, tan por
debajo de ella en su deslumbramiento, que a casi todos pasa
desapercibida. Pero el hecho de que, encandilados por la originalidad
y la visión dramática del personaje, pasemos por su vida casi sin
darnos cuenta, no significa que podamos desentendernos de ella.
La
vida de Pessoa, que va de 1888 a 1935, transcurre en un tiempo de
cambio y desasosiego del que el poeta no puede sustraerse. Pessoa fue
un hombre de su tiempo, que reflexionará privada y públicamente
sobre el espacio histórico y sociológico donde le tocó vivir.
Podríamos afirmar que su biografía
es también la
de su tiempo y que siguiendo a Pessoa seguimos los acontecimientos
históricos y los conflictos de fondo que se desarrollaron en su
tiempo, tanto en Lisboa,
como en Portugal y Europa.
Muy pocas personas como él
ejemplifican su época y las convulsiones de
fondo. Hombre de su tiempo,
se interesó por las novelas policiales, que entonces estaban en su
máximo esplendor, por las novedades científicas y culturales, por
las vanguardias artísticas,
tan en boga, por los inventos tecnológicos incentivados por la
revolución industrial, por el psiquismo y sus alrededores, por los
conflictos políticos y sus derivadas, por la teosofía,
por la
astrología y por el
esoterismo, refugio de quienes definitivamente habían perdido la fe
en la razón, tras el desastre de la Primera Guerra Mundial. Y es que
en él y en su obra,
se ofrece un extraordinario retablo de cuantas vivencias y
pensamientos dejó su tiempo. Su obra polifónica refleja los
conflictos más notables de su época, las encrucijadas históricas y
su respuesta personal en relación a un mundo desasosegante y
deshumanizador. El poeta nació en una época periclitada y decadente
(Pessoa anduvo parte de su juventud obsesionado por la idea de la
decadencia de Occidente, y Mensagem es una más de sus
respuestas a esa crisis, su mensaje para la salida de esa decadencia)
y de plena transformación tecnológica y social. En lo político, el
mundo mágico de las monarquías dio paso a estructuras políticas
más democráticas y al advenimiento de la lucha de clases; en lo
religioso, el poder simbólico y la idea de Dios se sustituye por la
idea del progreso en todas sus vertientes, incluido el materialismo;
en lo cultural, Pessoa vive la revolución de las vanguardias, cuyo
factor común es la mirada nueva, una discordante e iluminadora
explicación del hombre y sus atributos, poniendo en entredicho el
valor y la representación del arte; en lo social, la vida de Pessoa
transcurre en un mundo de gran transformación y cambio propiciado
por la tecnología. El mundo urbano que denuncia Baudelaire se vuelve
cada vez más invivible, y la degradación de las ciudades y las
relaciones humanas es cada vez más evidente. Pessoa vivió en su
propia carne la política colonial europea, que produjo grandes
tensiones y determinó el desastre de la Gran Guerra; vivió la
eclosión urbana de Lisboa, con las tensiones sociales que esto
produjo en el país; vivió la caída del régimen monárquico, la
eclosión de la clase obrera y sus imaginarios, la historia convulsa
de la naciente república lusitana, asistió al triunfo de la
Revolución rusa y la consiguiente respuesta: el nacimiento de
corrientes fascistas en Europa. Pessoa vivió y reflexionó sobre
todos estos asuntos y su larga obra está empedrada de cavilaciones
sobre su tiempo. En un ámbito más reducido, Pessoa nació en un
país en declive, absorto en una profunda transformación política y
social. Desde el Ultimátum británico, en 1890, hasta la
construcción del Estado Novo, en 1926, Portugal vivió un tiempo
político tan apasionante como caótico en el que se registraron
regicidios y fugas reales, la proclamación de una República, la
tensión partitocrática, asonadas, golpes de Estado, cambios de
gobiernos, revueltas civiles y militares, etc., y el poeta anduvo
involucrado en algunos de estos acontecimientos, a veces desde
posiciones que hoy nos resultan incómodas. En lo social, Pessoa
observa cómo la ciudad se transforma y cómo la fiebre del progreso
domina toda la vida social. Él mismo, imbuido por la corriente de
los «descubrimientos», llega a convertirse en un inspirado aunque
iluso inventor. La gente llega desde el mundo rural, con lo que se
crearán barrios nuevos donde él vivirá. El espacio cultural que
vivió Pessoa, y del que llegará a ser silencioso protagonista,
transcurre entre las estructuras del realismo impuesto por Eça o
Antero y su posterior atonía, hasta la eclosión de Orpheu,
la nao lusitana de las vanguardias. Pessoa fue, por tanto, un hombre
implicado y comprometido en un tiempo de ebullición en el que la
noción de desasosiego se impone.
Se
lo suele dibujar como un personaje desvalido, solitario, escurridizo,
frágil, indolente, ajeno a las derivas de su tiempo y prácticamente
inédito en vida, todo lo cual define el manoseado perfil del
escritor fracasado al que sus contemporáneos no supieron entender.
Pero esta visión tan distorsionada no se dirige solo sobre o contra
él, sino sobre una sociedad, la portuguesa del primer tercio del
siglo xx, que no estuvo a la altura de su genio. Como si alguna
sociedad hubiera entendido a sus verdaderos poetas vivos. A Pessoa lo
persigue un cierto halo de infortunio que lo emparenta con célebres
desdichados como Van Gogh o Kafka, Poe o Baudelaire, todos ellos
monstruos solitarios y andarines que se echan al mundo ante el
inmenso vacío de un padre bondadoso y protector. No puede haber
distorsión sin una figura real sobre la que ejercer la distorsión y
sin que haya algo útil a nuestros propósitos. Cada cual construye
su retrato imaginario de Fernando Pessoa siguiendo sus propios
instintos o intereses. Quizás no haya otro camino. Todos lo
distorsionamos, todos tratamos de conquistar algún territorio
desconocido de su personalidad o de su conciencia, todos fabricamos
una máscara que sumar a las máscaras preexistentes, pero el rostro,
a fuerza de máscaras y máscaras, cada vez nos parece más
deformado.
Dicho
lo cual, sus hagiógrafos y exégetas no podemos dejar de aparejar
teorías más o menos interesantes y casi siempre interesadas. No
solo es nuestro trabajo, es también nuestra tentación. Porque
Pessoa, tan plural y laberíntico, se presta a todo. Un esclavista y
un libertario podrían considerarlo igualmente su referente moral, y
un academicista y un vanguardista no tendrían mucho pudor en
sentirlo de su lado. Tiene una frase redonda para cada uno, y así se
presta tan bien a las citas del parasitario conferenciante
profesional, como sostiene con una cita deslumbrante el poema del
tímido poeta provinciano. En sus más de 27 500 documentos
cuidadosamente abandonados en su ilustre baúl, el buscador de perlas
y teorías encuentra un horizonte infinito. Por haber, hay hasta
pessoanos profesionales que van de feria en feria ofreciendo sus
cachivaches. Pessoa es hoy día el centro de un curioso mercado negro
de reliquias. Pessoa, en su pluralidad, escribe en todas direcciones.
Es un grafómano, alguien atrapado en el hormigueo de la vida. A
veces su lápiz corre como un regato sereno, y otras se embosca en
farragosas explicaciones que nos aturden como un aspersor. A veces
sus dedos se adelantan a su pensamiento, otras corren tras él como
la liebre de marzo corre detrás del tiempo, sin atraparlo.
Y todo es transparente. El tímido y discreto ciudadano se convierte
en un parlanchín ante el confesionario de una cuartilla en blanco.
Pessoa es un autor sin papelera,
aunque esto no es
completamente cierto: su
papelera será
el arca, donde guardará todo, absolutamente todo cuanto escribió y
pensó, lo cual complica la vida de sus estudiosos pero nos abre un
mundo completo, sin
cortapisas ni autocensuras, a
ratos
paradójico y descabalado, pero
donde cabe todo, desde lo
singular hasta lo plural pero
siempre presidido por una mente fascinante,
transparente y
lúcida, de una absoluta
libertad y honestidad intelectual. Como Unamuno, se presta a
la contradicción, porque la contradicción expresa la vibración del
pensamiento y es la vibración su razón de ser. Viaja sin salirse de
sí, sintiendo y sintiéndose. Él, que se jacta de no viajar
físicamente, viaja de un pensamiento a otro, se expande, duda, se
contrae, se desdice, nos habla de política, proyecta folletos sobre
cualquier tema, desde la organización colonial hasta cómo hacer un
balance o aceptar una dictadura, deja apuntes sobre arte, sobre
esoterismo, sobre genio y locura, sobre comercio, sobre la ciudad de
Lisboa, no renuncia a un pasado más o menos encopetado, resuelve una
carta astral, habla con infinita comprensión humana de los mendigos,
es inglés hasta la médula pero en la Primera Guerra Mundial está
con los alemanes, se declara nacionalista místico, un esotérico,
sueña con esto y con lo de más allá, piensa en el destino
espiritual de su pueblo seccionado por la historia, se siente un
fracasado, pero aun así se arroga todos los sueños del mundo,
defiende una dictadura posible pero denuncia y satiriza al dictador
real, odia el gregarismo pueril, detesta los humanitarismos y todo
cuanto ponga en duda el sacrosanto altar de la individualidad, fuma
cigarros baratos, se bate el cobre por sus amigos, lucha contra toda
forma de ideología enlatada, no duda en enfrentarse a la punición y
a la cárcel, recibe un premio y no aparece para recogerlo, se activa
en las causas atentatorias contra la libertad humana, bebe hasta
matarse...
Su
pensamiento cristaliza en apuntes, en improntas, en sesudas
interpretaciones ontológicas, políticas o psiquiátricas que
redacta sobre las cómodas de sus casas, en las tapas de mármol de
los cafés, en los papeles garabateados de las oficinas donde
trabaja, en los ásperos manteles de las casas de comidas mientras
apura un café o se envuelve en el humo de un cigarrillo barato para
así hacerse más invisible. Quiere aprender a sentir, liberándose
del pensamiento. Pero, a diferencia de Caeiro, jamás podrá
liberarse del pensamiento. Quiere soñar o, mejor, mudarse a los
sueños. Sus reflexiones se desparraman en constantes tríadas, en
razonamientos agotadores. Es un prestidigitador escéptico, un mago
que asoma sus dedos por la grieta que se abre entre palabra y
pensamiento. Pessoa disfruta retorciendo el pensamiento, convirtiendo
la dialéctica en una chistera donde fingimiento y realidad se
solapan. Hay mucho de chistera mágica en Pessoa, pero también mucho
insomnio y mucha meditación. Si su pensamiento nos rebasa es por
resistirse a lo sistemático, porque a veces se desploma, porque casi
siempre vibra y se alza como una nube pasajera, pero su libertad
expositiva nos ofrece mil posibilidades y caminos de exploración, su
capacidad para transformarse y contradecirse nos espolea y nos
conmueve. Al final de un panfleto sobre su odiado Afonso Costa,
después de haberlo zaherido de mil maneras, Pessoa remata: «He
acabado de escribir. Me detengo con cansancio sobre la meditación de
cuán mezquino y vano es el impulso de nuestro instinto, incluso
cuando el universo del venablo es de una justa indignación. Existe
algo de dolorosamente ridículo en estar en una mesa (...) ante el
tintero, odiando en voz alta a hombres y cosas. Nos hace más tarde
reír al detenernos a pensar, viendo cómo los Af. Costas, Alexandres
Bragas, Bernardinos Machados y todos los radicales lisboetas y
portugueses, son real y objetivamente parte del universo, de la Vida,
del mundo, lugares psíquicos donde se encuentran las fuerzas básicas
y primordiales del dinamismo universal».3 Este fragmento explica
quién era FP y cómo no duda en salir de su razón para tratar de
hurgar en el alma humana y hundir su dedo acusador, aunque sea contra
sí mismo.
Conceptualmente
la de Pessoa podría definirse como una obra en continua y
sistemática lucha contra la realidad. Quedémonos con esto. Si algo
conviene interiorizar de Pessoa, si queremos subrayar su eje
gravitatorio, por así decir, tendremos que abordar esta dualidad
entre sueño y realidad, definiendo sueño como eso que
escapa, que no forma parte de lo real, que trasciende lo real, ese
campo sórdido, grosero, áspero, incómodo, repugnante, inmundo, del
que es necesario huir. Huir y escapar será el mayor y más
persistente trabajo que Pessoa realizará en vida. A escapar
consagrará todas sus fuerzas. Sí, Pessoa prefería el mundo de los
sueños, que es el mundo de las ideas, que es el mundo del
nacionalismo, del alcohol, del esoterismo, del misticismo etc.
Pessoa, desde muy niño, entendió el dolor de la realidad y durante
toda su vida se consagró a escapar de la realidad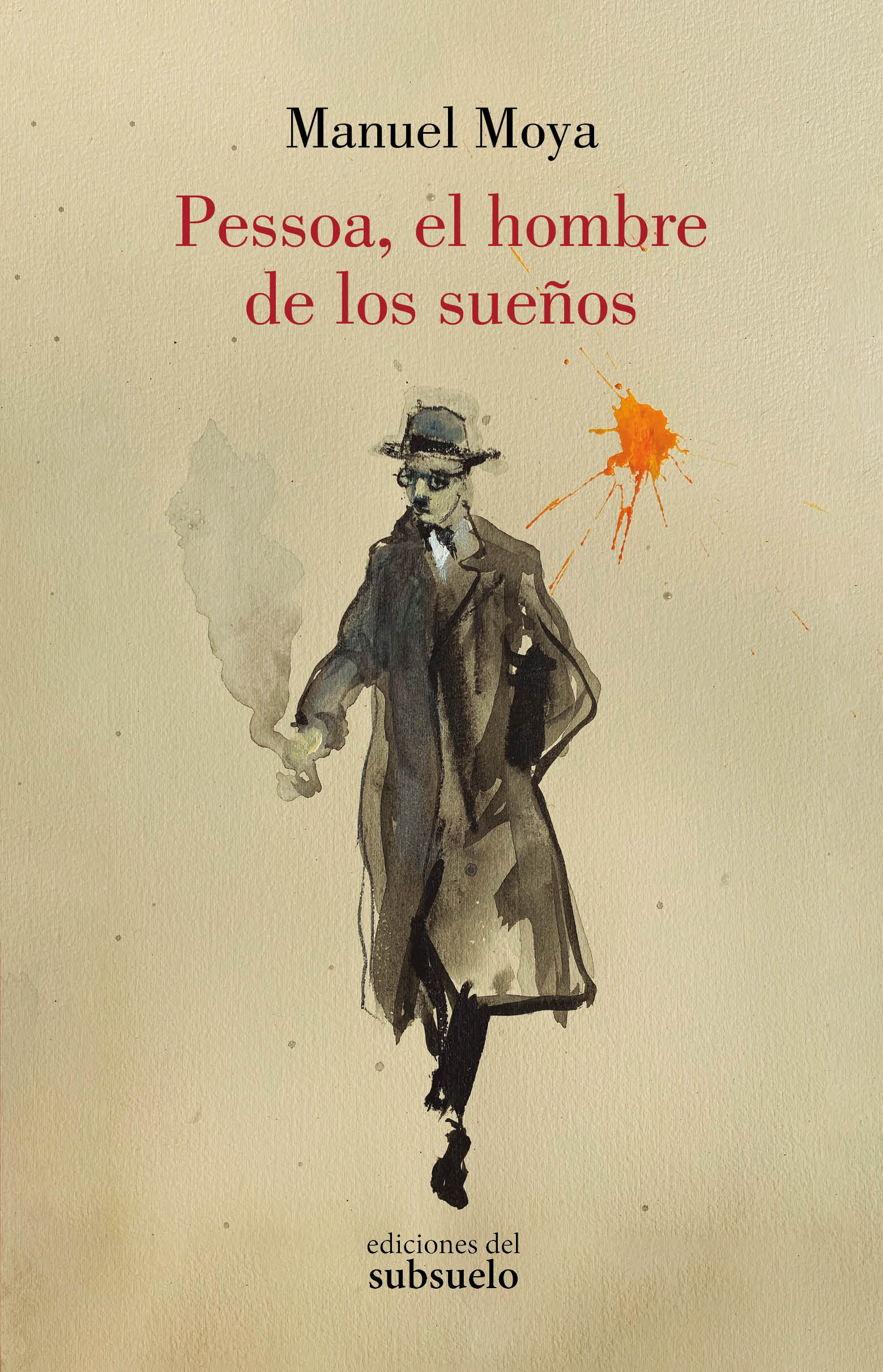
Pessoa
tiene una cita lista para cada teoría. He leído y escuchado sobre
Pessoa las conclusiones más peregrinas y los discursos más
solemnes, él, que evitaba tanto la solemnidad, y todos ellos, aun en
posible contradicción, quedan sustentados en sus palabras. Los
estrechos hombros de este peculiar Sísifo lisboeta soportan
cualquier argumento, los torpes pasos de este hombre sedentario
consiguen llevarnos a cualquier rincón apartado del pensamiento
humano. Cierto, sus máscaras nos deslumbran, nos abruman, nos hacen
dudar, pero también nos conmueve el esqueleto de quien desde muy
temprano se dio a la ardua empresa de desaparecer para ofrecerse
completo. Y tanto desapareció y lo hizo desde tan diversas
estrategias, buscó tantos artificios, dejó tantas pruebas falsas,
reinventó tantas veces su propio ser, confundiéndolo con el sueño
de sí
mismo, que hasta se nos hace lógico que se caiga en la tentación de
negarle lo poco que realmente tuvo: una vida. La suya.
 El guion, coincidimos ambos, no puede ser más plano e insustancial.
Una serie con semejante guion no puede acabar sino en un completo
desastre. Bastaría que el guionista se hubiera dado una vuelta por
Huelva y hubiera leído algo de lo que en verdad sucedió en la
ciudad en esos tiempos, mientras seguía siendo emporio económico y
político de los ingleses. Bastaría con haber escuchado dos palabras
de Jesús Arcensio. ¿Jesús Arcensio?, ¿quién era ese tal Jesús
Arcensio? Digamos para empezar que Jesús Arcensio es un desconocido
poeta que tuvo la enorme mala fortuna de que la guerra civil lo
partiera por la mitad. Se da el caso de que, mucho más tarde, una
vez acabada la dictadura, él seguía datando muchos de sus poemas y
cartas con fechas anteriores al fatídico 18 de julio de 1936. Tras
esa fecha, él, que era maestro y un anarquista de libro que
publicaba en Luz y Libertad, hubo de afiliarse a la Falange y
presentarse como voluntario a fin de no acabar fusilado en su mismo
pueblo por los nacionales. En la guerra trabajó en el servicio de
propaganda falangista porque su voz era la cristalina voz de un
locutor de radio. Se cuenta que los propios nacionales le buscaron
una celada mortal, unos dicen que por haberse camelado a la mujer del
Gobernador Civil de Huelva y otros por haber publicado un artículo
donde ponía el acento en la vidorra que se pegaban los señoritos de
retaguardia en la capital, mientras los pobres no tenían otro
remedio que malvivir en los frentes de Aragón o Guadalajara, donde
se jugaban el pellejo. Sea como fuere escapó de la muerte por un
inesperado golpe de fortuna. De vuelta de la guerra trabajó como
espía para los alemanes y llegó a conocer de primera mano los
submarinos del tercer reich que desde las inmediaciones de Mazagón
vigilaban el paso de los buques ingleses que cargaban pirita y otros
materiales de las minas de Río Tinto. En ellos, cuenta en sus muy
desconocidas memorias, probó por vez primera el café soluble.
Mientras realizaba un acto de sabotaje contra intereses británicos
en los pantalanes cercanos a la capital la bomba que manipulaban
estalló en la mano de un compinche y a él le dejó huellas
duraderas en la cara. Fue juzgado por esa circunstancia y pasó
varios meses en prisión, los bastantes para que se olvidara el
asunto. A su salida de prisión, desconcertado, trató de suicidarse
echándose al tren pero en el último momento se arrepintió y sólo
perdió uno de sus zapatos, que quedó allí cortado en mitad de la
vía. Intervino como espía alemán en el llamado caso "Carne
picada", que los ingleses celebran como uno de los
acontecimientos que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial a
favor de los aliados. No deja de ser irónico que cuando los
británicos realizaron la célebre película El hombre que nunca
existió, que conmemoraba este hecho, el actor al que confiaron
el papel de cónsul británico en Huelva fue el mismo espía que años
atrás trabajara para los alemanes. Una vez acabadas ambas guerras
probó fortuna en Madrid como agente de seguros y allí conoció a
una mujer despampanante, rica y malcasada a la que medio robó y con
la que nuevamente recaló en Huelva donde montaron un célebre
cabaret al que pusieron el Bahía y por donde acababa toda la
marinería que atracaba en el puerto onubense. El Bahía, que
prestaba sus buenos servicios al puerto exterior de Huelva, se
convirtió con el tiempo en su puerto interior, donde se recogían
los chuloputas, los contrabandistas, los boniatos, los garrulos y los
mariquitas, no en vano la célebre copla Tatuaje de Xandro
Valerio (Él vino en un barco / de nombre extranjero...) se
escribió allí y hace referencia al lugar. Diríase que el dueño
del Rick’s de Casablanca, tuviera como modelo a nuestro elegante y
mujeriego que arrastraba tras de sí un pasado tan complejo como
atrabiliario. Algunos años después, cuando ya la calle Gran Capitán
y el Bahía languidecían, montó una pensión y dio hospitalidad a
una célula independentista argelina que durante meses recaló en la
discreta ciudad estuaria. Al final de sus días los amigos publicaron
algunos -no los mejores- de sus versos, que fueron celebrados por
gente como Fernando Arrabal. Se dio muerte de pistola en el llamado
Parque de los Príncipes, en Sevilla, el mismo año de la Expo del 92
en un acto pospuesto durante más de cincuenta años para el que dejó
escrito en su chaqueta: "Morir en un jardín / junto a una
fuente / ¿qué más puedo pedir? / ¡Es suficiente!”. Años antes
de morir se lo solía ver en una esquina de la plaza de las Monjas,
con su sempiterno cigarrillo en la boca y sus chaquetas cruzadas de
corte impoluto tratando de colocar estampitas de la Falange a los
transeúntes, junto a dos o tres pobres diablos que, ellos sí,
llevaban las camisas cuajadas de símbolos fascistas. Yo entonces
pasé alguna que otra vez ante él, pero no me acercaba, en parte
debido a mi timidez, en parte porque rozar los velos de la Falange me
producía hurticaria. Una vez muerto y requetemuerto la ciudad le
dedicó una calle donde no hay puertas y sólo un par de ventanas
cerradas a cal y canto y un transformador de electricidad, justo
entre el Hipercor y el palacio de Justicia. A su muerte a mí me tocó
leer y dar sentido a toda su obra, que no es extensa y puedo
asegurarles que de una rara perfección. A través de esa lectura
puedo intuir cuánto sufrió desde aquellos aciagos días del verano
de 1936 y de cuántas maneras lo buscó la muerte hasta que al fin
dio con él. Ahora Dani y yo, acabadas las cervezas, y hablado
largamente de Arcensio, nos sumimos en la vida de la ciudad y al
despedirnos en el primer semáforo nos deseamos suerte.
El guion, coincidimos ambos, no puede ser más plano e insustancial.
Una serie con semejante guion no puede acabar sino en un completo
desastre. Bastaría que el guionista se hubiera dado una vuelta por
Huelva y hubiera leído algo de lo que en verdad sucedió en la
ciudad en esos tiempos, mientras seguía siendo emporio económico y
político de los ingleses. Bastaría con haber escuchado dos palabras
de Jesús Arcensio. ¿Jesús Arcensio?, ¿quién era ese tal Jesús
Arcensio? Digamos para empezar que Jesús Arcensio es un desconocido
poeta que tuvo la enorme mala fortuna de que la guerra civil lo
partiera por la mitad. Se da el caso de que, mucho más tarde, una
vez acabada la dictadura, él seguía datando muchos de sus poemas y
cartas con fechas anteriores al fatídico 18 de julio de 1936. Tras
esa fecha, él, que era maestro y un anarquista de libro que
publicaba en Luz y Libertad, hubo de afiliarse a la Falange y
presentarse como voluntario a fin de no acabar fusilado en su mismo
pueblo por los nacionales. En la guerra trabajó en el servicio de
propaganda falangista porque su voz era la cristalina voz de un
locutor de radio. Se cuenta que los propios nacionales le buscaron
una celada mortal, unos dicen que por haberse camelado a la mujer del
Gobernador Civil de Huelva y otros por haber publicado un artículo
donde ponía el acento en la vidorra que se pegaban los señoritos de
retaguardia en la capital, mientras los pobres no tenían otro
remedio que malvivir en los frentes de Aragón o Guadalajara, donde
se jugaban el pellejo. Sea como fuere escapó de la muerte por un
inesperado golpe de fortuna. De vuelta de la guerra trabajó como
espía para los alemanes y llegó a conocer de primera mano los
submarinos del tercer reich que desde las inmediaciones de Mazagón
vigilaban el paso de los buques ingleses que cargaban pirita y otros
materiales de las minas de Río Tinto. En ellos, cuenta en sus muy
desconocidas memorias, probó por vez primera el café soluble.
Mientras realizaba un acto de sabotaje contra intereses británicos
en los pantalanes cercanos a la capital la bomba que manipulaban
estalló en la mano de un compinche y a él le dejó huellas
duraderas en la cara. Fue juzgado por esa circunstancia y pasó
varios meses en prisión, los bastantes para que se olvidara el
asunto. A su salida de prisión, desconcertado, trató de suicidarse
echándose al tren pero en el último momento se arrepintió y sólo
perdió uno de sus zapatos, que quedó allí cortado en mitad de la
vía. Intervino como espía alemán en el llamado caso "Carne
picada", que los ingleses celebran como uno de los
acontecimientos que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial a
favor de los aliados. No deja de ser irónico que cuando los
británicos realizaron la célebre película El hombre que nunca
existió, que conmemoraba este hecho, el actor al que confiaron
el papel de cónsul británico en Huelva fue el mismo espía que años
atrás trabajara para los alemanes. Una vez acabadas ambas guerras
probó fortuna en Madrid como agente de seguros y allí conoció a
una mujer despampanante, rica y malcasada a la que medio robó y con
la que nuevamente recaló en Huelva donde montaron un célebre
cabaret al que pusieron el Bahía y por donde acababa toda la
marinería que atracaba en el puerto onubense. El Bahía, que
prestaba sus buenos servicios al puerto exterior de Huelva, se
convirtió con el tiempo en su puerto interior, donde se recogían
los chuloputas, los contrabandistas, los boniatos, los garrulos y los
mariquitas, no en vano la célebre copla Tatuaje de Xandro
Valerio (Él vino en un barco / de nombre extranjero...) se
escribió allí y hace referencia al lugar. Diríase que el dueño
del Rick’s de Casablanca, tuviera como modelo a nuestro elegante y
mujeriego que arrastraba tras de sí un pasado tan complejo como
atrabiliario. Algunos años después, cuando ya la calle Gran Capitán
y el Bahía languidecían, montó una pensión y dio hospitalidad a
una célula independentista argelina que durante meses recaló en la
discreta ciudad estuaria. Al final de sus días los amigos publicaron
algunos -no los mejores- de sus versos, que fueron celebrados por
gente como Fernando Arrabal. Se dio muerte de pistola en el llamado
Parque de los Príncipes, en Sevilla, el mismo año de la Expo del 92
en un acto pospuesto durante más de cincuenta años para el que dejó
escrito en su chaqueta: "Morir en un jardín / junto a una
fuente / ¿qué más puedo pedir? / ¡Es suficiente!”. Años antes
de morir se lo solía ver en una esquina de la plaza de las Monjas,
con su sempiterno cigarrillo en la boca y sus chaquetas cruzadas de
corte impoluto tratando de colocar estampitas de la Falange a los
transeúntes, junto a dos o tres pobres diablos que, ellos sí,
llevaban las camisas cuajadas de símbolos fascistas. Yo entonces
pasé alguna que otra vez ante él, pero no me acercaba, en parte
debido a mi timidez, en parte porque rozar los velos de la Falange me
producía hurticaria. Una vez muerto y requetemuerto la ciudad le
dedicó una calle donde no hay puertas y sólo un par de ventanas
cerradas a cal y canto y un transformador de electricidad, justo
entre el Hipercor y el palacio de Justicia. A su muerte a mí me tocó
leer y dar sentido a toda su obra, que no es extensa y puedo
asegurarles que de una rara perfección. A través de esa lectura
puedo intuir cuánto sufrió desde aquellos aciagos días del verano
de 1936 y de cuántas maneras lo buscó la muerte hasta que al fin
dio con él. Ahora Dani y yo, acabadas las cervezas, y hablado
largamente de Arcensio, nos sumimos en la vida de la ciudad y al
despedirnos en el primer semáforo nos deseamos suerte.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F11b%2F322%2F5a0%2F11b3225a06510803f87d4bb219aa91a7.jpg)


 Cierto
es que mi texto puede parecer caníbal. Quizás lo sea, pero te juro
que en mi mente no estaba el denigrar al maestro. Nada de eso. Era
constatar algo que yo veo muy caro. El tema de Vargas en su
primera etapa es el poder, visto desde distintos ángulos. El poder
estructural en La ciudad, o en Los cachorros, el poder como
corrupción en Conversación, el poder como opresión en La casa, el
poder ideológico en La guerra, el poder testosterónico y como poder
en La fiesta- obra de su segunda parte, por así decir. Cuando ya en
pleno declive escribe La fiesta, su obra resurge. Entonces ya
ideológicamente está donde está, pero su literatura se salva en
esa novela porque trata de algo que ha formado parte de su creo.
Dirás que también ocurre en El sueño del celta, sí, pero ahí Llosa
ya está como ausente, ahí, como En el paraíso Vargas ha dejado de
ser Vargas, ya no existe el sustento ideológico que lo sustentaba.
No hablo de política, no hablo de ideología, sino más bien de
visión del mundo. Hablo de sustratos, hablo de estructuras mentales,
hablo de verdad interior, frente a verdad exterior. Lo que le pasa a
Vargas es que pierde la gracia, pierde, no su oficio, no su
inteligencia ni su capacidad fabuladora, pero le falta tema, le falta
creérselo, le falta gracia. Y el tipo simpático que era, se vuelve
antipático, se reboza en poder -eso que él había denostado, eso
que había sido el armazón de su novela anterior. Quizás como dice
David Torres en El diario.es, tal vez se tratase de ego, de estatus,
no lo sé. El caso es que su novela cae estrepitosamente. Mirad, ayer
Cercas en el telediario hizo un panegírico de VL, pues bien, sólo
mencionó obras de su primera parte, antes de su cambio ideológico y
eso que Cercas, como he dicho, tira al monte, pero lo claro es que
hay dos Vargas, uno el de sus comienzos y otro el de su final. Hay
tanta distancia entre ellos que es lo que llama la atención.
Cierto
es que mi texto puede parecer caníbal. Quizás lo sea, pero te juro
que en mi mente no estaba el denigrar al maestro. Nada de eso. Era
constatar algo que yo veo muy caro. El tema de Vargas en su
primera etapa es el poder, visto desde distintos ángulos. El poder
estructural en La ciudad, o en Los cachorros, el poder como
corrupción en Conversación, el poder como opresión en La casa, el
poder ideológico en La guerra, el poder testosterónico y como poder
en La fiesta- obra de su segunda parte, por así decir. Cuando ya en
pleno declive escribe La fiesta, su obra resurge. Entonces ya
ideológicamente está donde está, pero su literatura se salva en
esa novela porque trata de algo que ha formado parte de su creo.
Dirás que también ocurre en El sueño del celta, sí, pero ahí Llosa
ya está como ausente, ahí, como En el paraíso Vargas ha dejado de
ser Vargas, ya no existe el sustento ideológico que lo sustentaba.
No hablo de política, no hablo de ideología, sino más bien de
visión del mundo. Hablo de sustratos, hablo de estructuras mentales,
hablo de verdad interior, frente a verdad exterior. Lo que le pasa a
Vargas es que pierde la gracia, pierde, no su oficio, no su
inteligencia ni su capacidad fabuladora, pero le falta tema, le falta
creérselo, le falta gracia. Y el tipo simpático que era, se vuelve
antipático, se reboza en poder -eso que él había denostado, eso
que había sido el armazón de su novela anterior. Quizás como dice
David Torres en El diario.es, tal vez se tratase de ego, de estatus,
no lo sé. El caso es que su novela cae estrepitosamente. Mirad, ayer
Cercas en el telediario hizo un panegírico de VL, pues bien, sólo
mencionó obras de su primera parte, antes de su cambio ideológico y
eso que Cercas, como he dicho, tira al monte, pero lo claro es que
hay dos Vargas, uno el de sus comienzos y otro el de su final. Hay
tanta distancia entre ellos que es lo que llama la atención. Yo soy de los que, siendo habitual comprador y lector de libros de
Anagrama, voy a boicotear a la editorial y, por supuesto al autor. He
tenido relación con él cuando dirigía Ñ, donde me publicaron
alguna cosa y creo que intercambié con él algún e-mail. Lo que quiero advertir es que no hay en mí la menor
animadversión contra este autor y contra esta editorial. Todo lo
contrario. He escuchado pacientemente ciertas reflexiones sobre el asunto precisamente
porque necesitaba tener el contrapunto a mi inicial punto de vista
sobre este caso. Se habla de A sangre fría. Yo he leído e incluso releído con mucho interés A
sangre fría. Lo hice hace cuarenta años y para mí no hubo la
menor diferencia entre ese texto y, pongo por caso, Desayuno en
Tiffanys´. Ambos eran pura literatura y ambos me gustaron. Hasta el punto que los he releído en más de dos o tres
ocasiones. La última vez hace un año porque escribí en este mismo blog una reseña
sobre Capote que puedes consultar. Eso para decirte que a mí el
actual caso me parece distinto. Y por qué es distinto, te
preguntarás como lector: porque conocemos el caso, porque es un caso vivo, es un
caso sangrante, es un caso concreto. El asesinato de los Clutter no
deja de ser para mí un asunto abstracto y lejano. Yo como lector no he podido
ponerme en el caso de ningún asesinado del rancho de Kansas, pues no los
conocía. ¿Debería rechazar un libro porque en él se viole a una
chavala, se mate a un individuo o se torture a un pobre muchacho
argentino o madrileño de los ´60? ¿Debiera rechazar la lectura de
Crimen y Castigo,
Yo soy de los que, siendo habitual comprador y lector de libros de
Anagrama, voy a boicotear a la editorial y, por supuesto al autor. He
tenido relación con él cuando dirigía Ñ, donde me publicaron
alguna cosa y creo que intercambié con él algún e-mail. Lo que quiero advertir es que no hay en mí la menor
animadversión contra este autor y contra esta editorial. Todo lo
contrario. He escuchado pacientemente ciertas reflexiones sobre el asunto precisamente
porque necesitaba tener el contrapunto a mi inicial punto de vista
sobre este caso. Se habla de A sangre fría. Yo he leído e incluso releído con mucho interés A
sangre fría. Lo hice hace cuarenta años y para mí no hubo la
menor diferencia entre ese texto y, pongo por caso, Desayuno en
Tiffanys´. Ambos eran pura literatura y ambos me gustaron. Hasta el punto que los he releído en más de dos o tres
ocasiones. La última vez hace un año porque escribí en este mismo blog una reseña
sobre Capote que puedes consultar. Eso para decirte que a mí el
actual caso me parece distinto. Y por qué es distinto, te
preguntarás como lector: porque conocemos el caso, porque es un caso vivo, es un
caso sangrante, es un caso concreto. El asesinato de los Clutter no
deja de ser para mí un asunto abstracto y lejano. Yo como lector no he podido
ponerme en el caso de ningún asesinado del rancho de Kansas, pues no los
conocía. ¿Debería rechazar un libro porque en él se viole a una
chavala, se mate a un individuo o se torture a un pobre muchacho
argentino o madrileño de los ´60? ¿Debiera rechazar la lectura de
Crimen y Castigo,  ¿Por qué no te preguntas por qué el autor ha
tomado este caso y no el de un crimen similar en Croacia o Bolivia,
porque estoy seguro de que en Croacia y en Bolivia también hay
crímenes de este tipo y de querer entrar en las tripas del mal lo
mismo valdría un caso que otro con la enorme ventaja de que la mujer
Croata nunca sabría que alguien toca el piano con su dolor? En
España hay dos mil novelistas como éste, pero ninguno ha querido
hurgar en esa herida. ¿Te has preguntado el por qué? Son preguntas, más que respuestas las que aquí nos hacen caminar. La
libertad de expresión y la libertad de creación no tienen otros
límites que los que, nosotros, como creadores, queramos darles.
Nosostros, cada uno de nosotros, delimitamos el terreno de juego de nuestra indagación literaria. El
autor es libre de escribir sobre lo que le parezca, pero en esta
libertad, como en todas, hay límites de juego. Imagina por un
momento, que estuvieras escribiendo una novela sobre el
sufrimiento animal. Imagina que en uno de sus capítulos se diera la escena de despanzurrar un gato como
hace Murakami en Kafka en la orilla, ¿te ves despanzurrando a tu propio
gato para saber cómo se vive esa experiencia. ¿Dónde te pondrías
tú el límite o te dejarías convence por la libertad de expresión
y despanzurrarías a tu gato delante de tu mujer o de tus hijos para
que tu párrafo tuviera verdad empírica? Tú mismo
debes responder una y otra vez dónde quedan tus límites, en virtud
de los conflictos que te plantee el texto. Yo no haría según que
cosas y no haría una novela donde despanzurraría a una mujer que ya
tiene suficiente con lo que tiene, una mujer que ya ha recibido mucho
más dolor del que puede soportar y que merece descanso y olvido, y,
por dios, merece que nadie venga a hurgar en su herida. Y esta es toda o parte de mi mi reflexión.
¿Por qué no te preguntas por qué el autor ha
tomado este caso y no el de un crimen similar en Croacia o Bolivia,
porque estoy seguro de que en Croacia y en Bolivia también hay
crímenes de este tipo y de querer entrar en las tripas del mal lo
mismo valdría un caso que otro con la enorme ventaja de que la mujer
Croata nunca sabría que alguien toca el piano con su dolor? En
España hay dos mil novelistas como éste, pero ninguno ha querido
hurgar en esa herida. ¿Te has preguntado el por qué? Son preguntas, más que respuestas las que aquí nos hacen caminar. La
libertad de expresión y la libertad de creación no tienen otros
límites que los que, nosotros, como creadores, queramos darles.
Nosostros, cada uno de nosotros, delimitamos el terreno de juego de nuestra indagación literaria. El
autor es libre de escribir sobre lo que le parezca, pero en esta
libertad, como en todas, hay límites de juego. Imagina por un
momento, que estuvieras escribiendo una novela sobre el
sufrimiento animal. Imagina que en uno de sus capítulos se diera la escena de despanzurrar un gato como
hace Murakami en Kafka en la orilla, ¿te ves despanzurrando a tu propio
gato para saber cómo se vive esa experiencia. ¿Dónde te pondrías
tú el límite o te dejarías convence por la libertad de expresión
y despanzurrarías a tu gato delante de tu mujer o de tus hijos para
que tu párrafo tuviera verdad empírica? Tú mismo
debes responder una y otra vez dónde quedan tus límites, en virtud
de los conflictos que te plantee el texto. Yo no haría según que
cosas y no haría una novela donde despanzurraría a una mujer que ya
tiene suficiente con lo que tiene, una mujer que ya ha recibido mucho
más dolor del que puede soportar y que merece descanso y olvido, y,
por dios, merece que nadie venga a hurgar en su herida. Y esta es toda o parte de mi mi reflexión.
 Me acabo de enterar. Ricardo Bada murió el pasado 8 de febrero. Que la tierra le sea leve. Al parecer hace tiempo que la vida le pesaba. Descanse la voz, la voz que tanta luz dio a la literatura. Un gran cronopio. Adiós, amigo.
Me acabo de enterar. Ricardo Bada murió el pasado 8 de febrero. Que la tierra le sea leve. Al parecer hace tiempo que la vida le pesaba. Descanse la voz, la voz que tanta luz dio a la literatura. Un gran cronopio. Adiós, amigo.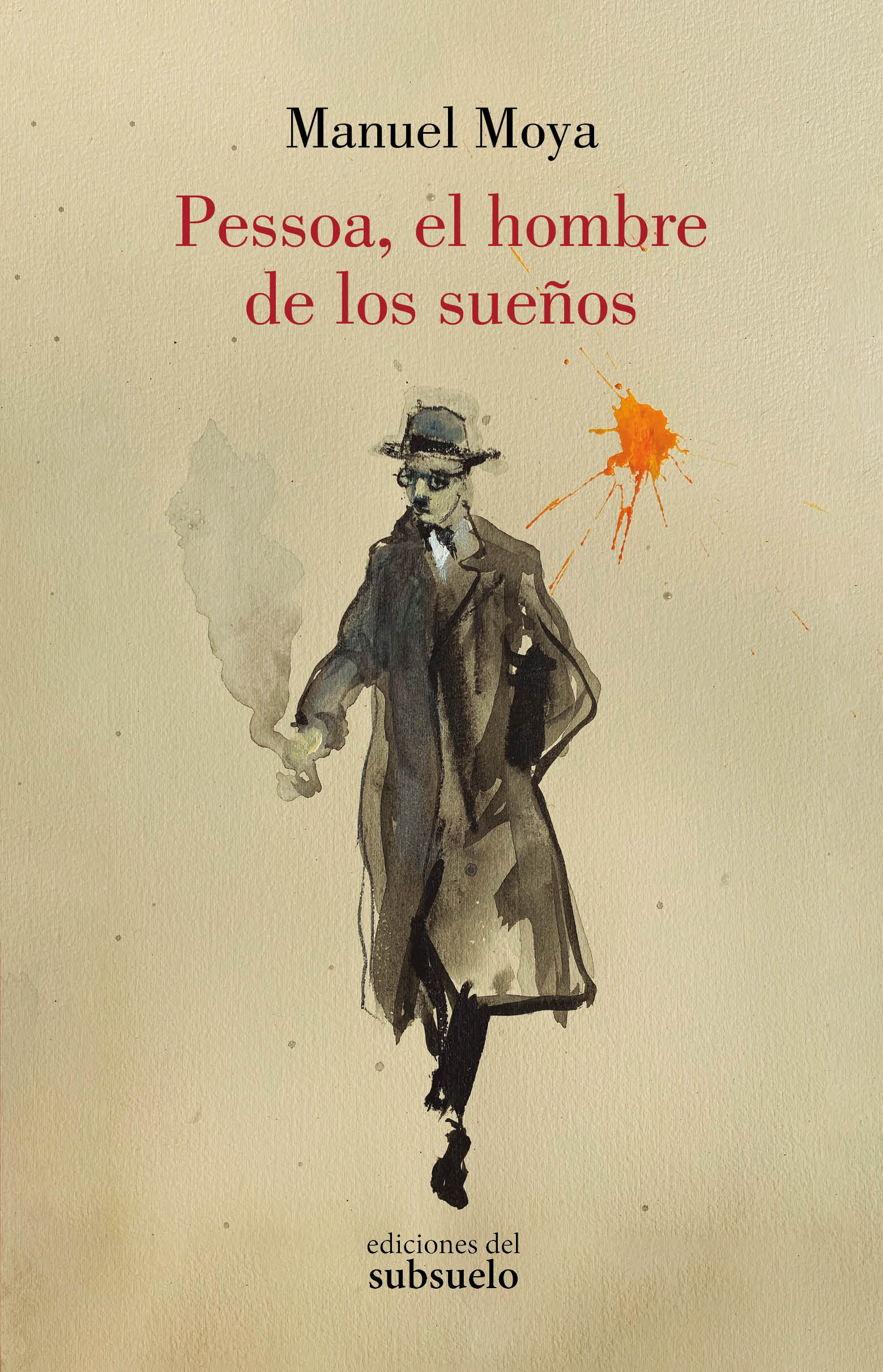

.jpg)


