 Un tipo curioso el tal O
Henry, el inventor de la trick's story, aunque parte de una
intuición de Poe (“todo cuento ha de redactarse en función de su
desenlace”), que luego O Henry lleva a sus más lejanas
consecuencias y con la que más tarde Cortázar haría maravillas.
Digamos que su nombre literario se lo debe a un gato, lo que dice
mucho en el favor del norteamericano. Su juventud fue de todo menos
ejemplar para la época. Esquiló ovejas, trabajó de delineante, se
fugó con la niña rica del pueblo y participó en un desfalco
sonado, por el que se vio impelido a huir a Honduras donde vivió una
temporada, se inició en los cuentos y practicó el español. De
regreso a Estados Unidos fue apresado y pasó mil días en la cárcel,
donde plácidamente escribió muchos de sus primeros cuentos
publicados y que le darían fama. Al salir de la trena se marchó a
la gran urbe de NY y se dedicó a la escritura firmando no con su
verdadero nombre, Williams Sidney Porter, sino con el de O Henry que
era como en su juventud llamaba a su gato y que resultaba más
decoroso para una sociedad puritana que el de su expresidiario. Sus
cuentos, escritos en los periódicos de la época, fueron aplaudidos
por los lectores de la gran manzana, que los encontraban divertidos y
sorprendentes. Dirigió una revista de humor que tituló Rolling
Stones y bebió tal vez en exceso. Su nombre se lo ha medio
tragado la historiografía literaria, pero ahí están sus logros.
La nueva narrativa americana del siglo XX sería muy distinta sin las
aportaciones mayores de Poe y sin el tono menor de O Henry. Entre
ambos fumigaron de grandilocuencia la narrativa americana, que pudo
dar más tarde tan esclarecedores nombres como Dos Passos, Faulkner,
Arthur y Henry Miller, Williams, Hemingway, Capote o Carver.
Nosotros hemos incluido aquí dos cuentos de distinta factura. En
El valor de un dólar, el final sorprendente -y siempre imbricado
en el corazón de la historia- tan típico de O Henry es quien marca
la historia. En El regalo de reyes el final no es tan abrupto
y sorpresivo, y en cierto sentido podría estar escrito por el padre
Chejov, pero sigue siendo un verdadero O Henry, con su sutil humor,
con su ternura y con su sentido algo acidulado de la existencia. Un
tipo realmente entrañable que no podía no estar en esta pequeña
antología. Va por usted, maestro.
Un tipo curioso el tal O
Henry, el inventor de la trick's story, aunque parte de una
intuición de Poe (“todo cuento ha de redactarse en función de su
desenlace”), que luego O Henry lleva a sus más lejanas
consecuencias y con la que más tarde Cortázar haría maravillas.
Digamos que su nombre literario se lo debe a un gato, lo que dice
mucho en el favor del norteamericano. Su juventud fue de todo menos
ejemplar para la época. Esquiló ovejas, trabajó de delineante, se
fugó con la niña rica del pueblo y participó en un desfalco
sonado, por el que se vio impelido a huir a Honduras donde vivió una
temporada, se inició en los cuentos y practicó el español. De
regreso a Estados Unidos fue apresado y pasó mil días en la cárcel,
donde plácidamente escribió muchos de sus primeros cuentos
publicados y que le darían fama. Al salir de la trena se marchó a
la gran urbe de NY y se dedicó a la escritura firmando no con su
verdadero nombre, Williams Sidney Porter, sino con el de O Henry que
era como en su juventud llamaba a su gato y que resultaba más
decoroso para una sociedad puritana que el de su expresidiario. Sus
cuentos, escritos en los periódicos de la época, fueron aplaudidos
por los lectores de la gran manzana, que los encontraban divertidos y
sorprendentes. Dirigió una revista de humor que tituló Rolling
Stones y bebió tal vez en exceso. Su nombre se lo ha medio
tragado la historiografía literaria, pero ahí están sus logros.
La nueva narrativa americana del siglo XX sería muy distinta sin las
aportaciones mayores de Poe y sin el tono menor de O Henry. Entre
ambos fumigaron de grandilocuencia la narrativa americana, que pudo
dar más tarde tan esclarecedores nombres como Dos Passos, Faulkner,
Arthur y Henry Miller, Williams, Hemingway, Capote o Carver.
Nosotros hemos incluido aquí dos cuentos de distinta factura. En
El valor de un dólar, el final sorprendente -y siempre imbricado
en el corazón de la historia- tan típico de O Henry es quien marca
la historia. En El regalo de reyes el final no es tan abrupto
y sorpresivo, y en cierto sentido podría estar escrito por el padre
Chejov, pero sigue siendo un verdadero O Henry, con su sutil humor,
con su ternura y con su sentido algo acidulado de la existencia. Un
tipo realmente entrañable que no podía no estar en esta pequeña
antología. Va por usted, maestro.
EL
VALOR DE UN DÓLAR
O.
Henry
Una
mañana,
al pasar revista a su correspondencia, el juez federal del distrito
de Río
Grande encontró
la siguiente carta:
Juez:
Cuando
me condenó
usted a cuatro años,
me endilgó
un sermón.
Entre otros epítetos,
me dedicó
el de serpiente de cascabel. Tal vez lo sea, y a eso se debe el que
ahora me oiga tintinear. Un año
después
de que me pusieran a la sombra, murió
mi hija, dicen que por culpa de la pobreza y la infelicidad. Usted,
juez, también
tiene una hija, y yo voy a hacer que sepa lo que se siente al
perderla. También
voy a picar a ese fiscal que habló
en mi contra. Ahora estoy libre, y me toca volver a cascabelear El
papel me sienta bien. No diré
más.
Este es mi sonido. Cuidado con la mordedura.
Respetuosamente suyo,
Respetuosamente suyo,
Serpiente
de Cascabel
El
juez Derwent dejó
la carta de lado, sin preocuparse. Recibir esa clase de cartas, de
proscritos que habían
pasado por el tribunal, no era ninguna novedad. No se sintió
alarmado. Más
tarde le enseñó
la carta a Littlefield, el joven fiscal del distrito que estaba
incluido en la amenaza, pues el juez era muy puntilloso en todo lo
concerniente a las relaciones profesionales.
Por
lo que se refería
a él,
Littlefield dedicó
al cascabeleo del remitente una sonrisa desdeñosa;
pero ante la alusión
a la hija del juez, frunció
el ceño,
ya que pensaba casarse con Nancy Derwent el otoño
siguiente.
Littlefield
fue a ver al secretario del juzgado y revisó
con él
los expedientes. Decidieron que la carta debía
de provenir de México
Sam, un mestizo forajido que vivía
en la frontera y había
sido encarcelado por asesinato cuatro años
atrás.
Al correr de los días,
Littlefield fue absorbido por tareas oficiales, y el cascabeleo de la
serpiente vengadora cayó
en el olvido.
El
tribunal llevaba a cabo sus sesiones en Brownsville. La mayoría
de los procesos consistían
en acusaciones de contrabando, falsificación,
robo a oficinas de correo y violaciones de las leyes federales a lo
largo de la frontera. Uno de los acusados era un joven mexicano,
Rafael Ortiz, que había
sido sorprendido por un muy listo ayudante de sheriff en el momento
de pasar un dólar
de plata falso. En más
de una ocasión
se había
sospechado de su rectitud, pero era ésta
la primera vez que se tenían
pruebas en su contra. Mientras esperaba el juicio, Ortiz languidecía
placenteramente en la cárcel
fumando cigarrillos negros. Kilpatrick, el ayudante del sheriff,
entregó
el dólar
falso al fiscal del distrito en el despacho que éste
tenía
en el juzgado. Tanto el ayudante como un farmacéutico
de reputación
intachable estaban dispuestos a jurar que Ortiz había
pagado una medicina con ese dólar.
La moneda era una imitación
burda, mate, maleable, y hecha principalmente de plomo. Era la
víspera
de la sesión
dedicada al caso de Ortiz y el fiscal del distrito se encontraba
preparándose
para el juicio.
-No
nos hará
falta gastar un dineral en expertos para demostrar que la moneda es
falsa, ¿verdad, Kil? -sonrió
Littlefield al arrojar el dólar
sobre la mesa, donde cayó
sin más
tintineo que el de una bola de masilla.
-Supongo
que el material es tan bueno como el que puede hallarse en el
calabozo -dijo el ayudante del sheriff aflojándose
el correaje-. Lo tiene usted atrapado. Si hubiese sido una sola vez,
podría
pensarse que es uno de esos mexicanos incapaces de diferenciar el
dinero bueno del falso; pero ese bribón
pertenece a una banda de estafadores, lo puedo asegurar. Y por fin se
me ha presentado la oportunidad de descubrirlo con las manos en la
masa. Tiene una chica en los jacales de la ribera. La vi un día
que estaba vigilándolo
a él.
Es preciosa, como una vaquilla colorada entre las flores.
Littlefield
se guardó
el dólar
falso en el bolsillo y metió
en un sobre los informes sobre el caso. Justo en ese momento apareció
en el marco de la puerta un rostro brillante, encantador, franco y
alegre como el de un muchacho. Era Nancy Derwent.
-Oh,
Bob, ¿es cierto que el tribunal ha aplazado hasta mañana
la sesión
de hoy a las doce?
-Así
es -dijo el fiscal del distrito-, y me alegro. Tengo que revisar un
montón
de fallos y...
-Muy
propio de ti. ¡Me sorprendería
que tú
y mi padre se pasaran un día
sin mirar códigos
y expedientes! Quiero que esta tarde me lleves a cazar chorlitos. En
Long Prairie abundan. ¡Por favor, no te niegues! Me gustaría
probar mi nueva escopeta de repetición.
He ordenado en el establo que enganchen a Fly y a Bess al calesín:
son los que mejor soportan los tiros. Estaba segura de que vendrías.
Tenían
planeado casarse en otoño.
El idilio estaba en su momento crucial. Aquel día
-o, mejor, aquella tarde- los chorlitos ganaron la partida a los
volúmenes
encuadernados en becerro. Littlefield empezó
a apartar sus papeles.
Llamaron
a la puerta. Kilpatrick abrió.
Una hermosa muchacha, de ojos oscuros y piel de tinte ligeramente
alimonado, entró
en el despacho. Un mantón
oscuro le cubría
la cabeza y le rodeaba el cuello.
Comenzó
a hablar en español
con la voluble música
melancólica
de un arroyo plañidero.
Littlefield no entendía
el idioma. El ayudante sí,
de modo que tradujo parte por parte, alzando la mano de vez en cuando
para detener a la muchacha y confirmar alguna palabra.
-Ha
venido a verlo a usted, míster
Littlefield. Se llama Joya Treviñas.
Quiere hablarle de... Bueno, tiene algo que ver con Rafael Ortiz.
Es..., es la chica de él.
Dice que es inocente. Dice que fue ella la que fabricó
el dinero y consiguió
que él
lo pasara. No le crea, míster
Littlefield. Estas mexicanas son así:
cuando les gusta un hombre, son capaces de mentir, robar y matar por
él.
¡No confíe
nunca en una mujer enamorada!
-¡Míster
Kilpatrick!
La
indignada exclamación
de Nancy Derwent llevó
al ayudante a deshacerse en excusas por haber expresado mal sus
propias ideas, tras lo cual siguió
traduciendo.
-Dice
que no le importa ir a la cárcel
si lo dejan a él
en libertad. Dice que la había
atacado una fiebre y el médico
aseguró
que moriría
si no tomaba una medicina. Fue por eso que él
pagó
con el dólar
falso en la farmacia. Dice que eso le salvó
la vida. No me cabe duda de que se deshace por su Rafael; habla mucho
de amor y otras cosas que a usted no le interesan.
Al
fiscal del distrito la historia le sonaba conocida.
-Contéstele
-dijo- que no puedo hacer nada. El caso será
juzgado mañana,
y la defensa deberán
hacerla ante el tribunal.
Nancy
Derwent no era tan inflexible. Había
estado mirando alternativamente a Joya Treviñas
y a Littlefield con benévolo
interés.
El ayudante repitió
a la muchacha las palabras del fiscal. Ella pronunció
un par de frases en voz baja, se ciñó
el mantón
en torno al rostro y se marchó.
-¿Qué
dijo al final? -preguntó
el fiscal.
-Nada
fuera de lo corriente -respondió
el ayudante-. A ver...: «Si alguna vez estuviera en peligro la
muchacha que amas, acuérdate
de Rafael Ortiz».
Kilpatrick
se alejó
por el pasillo rumbo al despacho de su superior.
-¿No
puedes hacer nada por ellos, Bob? -preguntó
Nancy-. ¡No es justo arruinar la felicidad de dos vidas por un
mísero
dólar!
Él
lo hizo para salvarla. ¿Acaso la ley no conoce la compasión?
-En
la jurisprudencia no hay sitio para ella, Nan -dijo Littlefield-, y
menos aún
en la labor del fiscal, que se atiende a los hechos. Te prometo que
el alegato no será
furibundo. Pero ese hombre está
condenado de antemano. Hay testigos dispuestos a jurar que ha pasado
un dólar
falso. Y yo tengo ese dólar
en el bolsillo, con la etiqueta de «Prueba A». En el jurado no hay
ningún
mexicano, y declararán
culpable a míster
Truco sin pestañear
siquiera.
*
* *
La
tarde se presentaba perfecta para cazar chorlitos y, con la
excitación
del deporte, fueron olvidados el caso de Rafael y el dolor de Joya
Treviñas.
El fiscal y Nancy Derwent dejaron atrás
la ciudad y recorrieron cinco kilómetros
por un camino de blanda hierba verde, para después
atravesar el declive de un prado hacia una apretada hilera de árboles
que bordeaban el arroyo de Piedra. Más
allá
se extendía
Long Prairie, lugar ideal para cazar chorlitos. Al acercarse a la
corriente, oyeron, a su derecha, el galope de un caballo y vieron a
un jinete de pelo negro y piel atezada que cabalgaba hacia los
árboles
en una línea
sesgada, como si hubiese estado siguiéndolos.
-He
visto a ese hombre en algún
sitio -dijo Littlefield, que era buen fisonomista-, pero no recuerdo
exactamente dónde.
Supongo que será
algún
ranchero que ha tomado un atajo.
Pasaron
en Long Prairie una hora, disparando desde el calesín.
Nancy Derwent, una activa muchacha del Oeste criada al aire libre,
estaba encantada con su escopeta de doce cartuchos. Había
cobrado el doble de piezas que su compañero.
Iniciaron
el regreso con un trote tranquilo. A unos cien metros del arroyo de
Piedra un hombre emergió
entre los árboles
en dirección
a ellos.
-Parece
el mismo que hemos visto antes -observó
Nancy.
Al
acortarse la distancia que los separaba, el fiscal del distrito, con
los ojos fijos en el jinete, tiró
bruscamente de las riendas. El sujeto había
sacado un Winchester de la funda que llevaba en la silla y se lo
acomodaba en el brazo.
-¡Ahora
te reconozco, México
Sam! -farfulló
Littlefield-. Eras tú
el que hacía
sonar los cascabeles en aquella carta tan amable.
México
Sam se ocupó
de no dejar lugar a dudas. Era ducho en el manejo de armas de fuego,
de modo que cuando se encontró
a una distancia apropiada para un fusil, pero demasiado grande para
una escopeta, apuntó
con el Winchester y abrió
fuego sobre los ocupantes del calesín.
La
primera bala se incrustó
en el respaldo del asiento, en el espacio de cinco centímetros
que había
entre los hombros de Littlefield y miss Derwent. La segunda pasó
entre el tablero y el pantalón
del fiscal.
El
fiscal instó
a Nancy a que se agachara. Ella estaba un poco pálida,
pero no hizo preguntas. Poseía
ese instinto de la gente de frontera, que acepta las situaciones de
emergencia sin gastar palabras superfluas. Empuñaron
las armas, y Littlefield tomó
apresuradamente un puñado
de los cartuchos que había
en una caja y se lo metió
en el bolsillo.
-Mantente
detrás
de los caballos, Nan -ordenó-.
Ese tipo es un rufián
que hace años
mandé
a prisión.
Pretende vengarse. Sabe que a esta distancia no le podemos hacer
daño.
-Muy
bien, Bob -dijo Nancy con firmeza-. No tengo miedo. Pero cúbrete
tú
también.
¡So, Bess! ¡Quédate
quieta!
Acarició
la melena de Bess. Littlefield preparó
su escopeta mientras rogaba que el forajido se aproximara.
Pero
México
Sam pensaba cumplir la venganza sin arriesgarse. No tenía
nada de chorlito. Su ojo experto trazó
una circunferencia imaginaria alrededor del área
de alcance de una escopeta y se mantuvo dentro de esa línea.
Movió
su caballo a la derecha y, en el momento en que los acosados buscaban
cambiar de posición
detrás
de los arreos de sus equinos, traspasó
de un tiro el sombrero del fiscal. En una ocasión
calculó
mal y sobrepasó
el margen. La escopeta de Littlefield relampagueó
y México
Sam agachó
la cabeza ante el inofensivo rocío
de los perdigones. Algunos de éstos
alcanzaron al caballo, que enseguida retrocedió
a la línea
de seguridad.
El
forajido volvió
a hacer fuego. Nancy Derwent dejó
escapar un grito apagado. Littlefield se volvió
con los ojos encendidos y vio que la muchacha tenía
un hilo de sangre en la mejilla.
-No
estoy herida, Bob... Ha sido una astilla. Creo que ha dado a uno de
los radios de la rueda.
-¡Dios!
-rugió
Littlefield-. Si por lo menos tuviera perdigones zorreros.
El
rufián
aquietó
a su caballo y apuntó
cuidadosamente. Fly lanzó
un bufido y cayó
con su arnés,
herido en el cuello. Bess, convencida de que ya no se trataba de
cazar chorlitos, logró
desengancharse y se alejó
a galope tendido. México
Sam atravesó
de un balazo el costado de la cazadora de Nancy.
-¡Échate!
¡Échate!
-gritó
Littlefield-. Más
cerca del caballo... Cuerpo a tierra... Así
-casi la aplastó
contra la hierba detrás
del cuerpo caído
de Fly. Por más
extraño
que parezca en ese instante le volvieron a la mente las palabras de
la joven mexicana: «Si alguna vez estuviera en peligro la muchacha
que amas, acuérdate
de Rafael Ortiz».
Littlefield
soltó
una exclamación.
-¡Asómate
sobre el lomo del caballo y dispárale,
Nan! ¡Dispara todo lo rápido
que puedas! No conseguirás
nada, pero mantenle ocupado un minuto mientras pongo en práctica
una idea.
Nancy
miró
de reojo a Littlefield y le vio sacar el cortaplumas del bolsillo y
abrirlo. Luego se dispuso a obedecer las órdenes
y comenzó
a disparar una y otra vez sobre el enemigo.
México
Sam esperó
pacientemente a que acabaran los inocuos fuegos de artificio. Tenía
mucho tiempo y ninguna intención
de recibir una perdigonada en el ojo mientras, con un poco de
cautela, pudiese evitarlo. Se cubrió
el rostro con el recio sombrero Stetson hasta que cesaron los tiros.
Luego se acercó
más
y apuntó
meticulosamente a lo que podía
ver de sus víctimas
detrás
del caballo.
Ninguna
de ellas se movía.
Espoleó
a su animal para que avanzara. Vio que el fiscal hincaba una rodilla
en tierra y apuntaba cuidadosamente. Se bajó
el sombrero y aguardó
la leve andanada de bolitas.
El
disparo tronó
pesadamente. México
Sam suspiró,
se dobló
en dos y cayó
muy despacio de su caballo, como una serpiente de cascabel sin vida.
A
las diez de la mañana
siguiente se inició
la sesión
del tribunal y fue convocado el proceso de la Unión
contra Rafael Ortiz. El fiscal del distrito, con un brazo en
cabestrillo, se puso de pie y se dirigió
al juez.
-Si
su señoría
lo permite -dijo-, desearía
solicitar el sobreseimiento del caso que nos ocupa. Aun cuando el
acusado pudiese ser culpable, el gobierno no tiene en sus manos
pruebas suficientes para llevar adelante el proceso. La moneda falsa
a causa de la cual éste
fue iniciado ya no se encuentra disponible como evidencia. Por lo
tanto solicito que la demanda sea anulada.
Durante
el intervalo de mediodía
Kilpatrick visitó
la oficina del fiscal.
-Vengo
de echarle una mirada al viejo México
Sam -dijo el ayudante del sheriff-. Han traído
el cadáver.
La verdad es que el viejo México
era un hueso duro. Los muchachos se preguntan con qué
le disparó
usted. Algunos dicen que han de haber sido clavos. Jamás
tuve en mis manos una escopeta capaz de hacer los agujeros que hay en
ese cuerpo.
-Le
disparé
-dijo el fiscal- con la «Prueba A» de su proceso por falsificación.
Ha sido una suerte para mí,
y para alguien más,
que la moneda fuera tan burda. No me dio ningún
trabajo despedazarla. Oiga, Kil, ¿no podría
bajar a los jacales y averiguar dónde
vive esa joven mexicana? Miss Derwent se lo agradecerá.
REGALO DE REYES
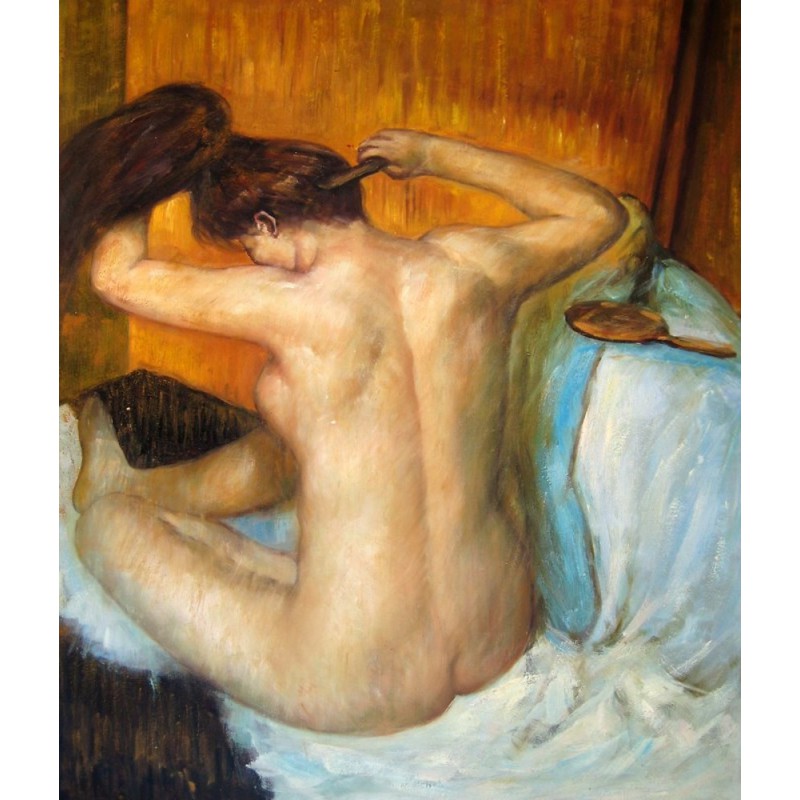 |
| Degás. Mujer peinándose |
Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos.
Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar, uno de esos departamentos de ocho dólares a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal.
Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna, Y un timbre eléctrico al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de "Señor James Dillingham Young".
La palabra "Dillingham" había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior período de prosperidad de su dueño, cuando ganaba treinta dólares semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a veinte dólares, las letras de "Dillingham" se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde "D". Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su departamento, le decían "Jim" y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Todo lo cual está muy bien.
Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y ochenta y siete centavos para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes, y éste era el resultado. Con veinte dólares a la semana no se va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo eran. Sólo un dólar con ochenta y siete centavos para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad -algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de ocho dólares. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de veinte segundos. Soltó con urgencia sus cabellera y la dejó caer cuan larga era.
Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la Reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de Su Majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo mesándose su barba de envidia.
La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían a la raída alfombra roja.
Se puso su vieja y oscura chaqueta; se puso su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las escaleras para salir a la calle.
Donde se detuvo se leía un cartel: "Mme. Sofronie. Cabellos de todas clases". Delia subió rápidamente Y, jadeando, trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la "Sofronie" indicada en la puerta.
-¿Quiere comprar mi pelo? -preguntó Delia.
-Compro pelo -dijo Madame-. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo.
La áurea cascada cayó libremente.
-Veinte dólares -dijo Madame, sopesando la masa con manos expertas.
-Démelos inmediatamente -dijo Delia.
Oh, y las dos horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora, tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los negocios en busca del regalo para Jim.
Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún negocio había otro regalo como ése. Y ella los había inspeccionado todos. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor sólo por el material mismo y no por alguna ornamentación inútil y de mal gusto... tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim: valioso y sin aspavientos. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella veintiún dólares y regresó rápidamente a casa con ochenta y siete centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera. Porque, aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora a hurtadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena.
Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea gigantesca.
A los cuarenta minutos su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que la hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente.
"Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¡Oh! ¿Qué podría haber hecho con un dólar y ochenta y siete centavos?."
A las siete de la noche el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne.
Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y, por un momento, se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró: "Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita".
La puerta se abrió, Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho, sólo tenía veintidós años y ¡ya con una familia que mantener! Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes.
Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo ni de sorpresa ni de desaprobación ni de horror ni de ningún otro sentimiento para los que que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente, con fijeza, con una expresión extraña.
Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él.
-Jim, querido -exclamó- no me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo ¿no te importa, verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime "Feliz Navidad" y seamos felices. ¡No te imaginas qué regalo, qué regalo tan lindo te tengo!
-¿Te cortaste el pelo? -preguntó Jim, con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente aunque hiciera un enorme esfuerzo mental.
-Me lo corté y lo vendí -dijo Delia-. De todos modos te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así?
Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad.
-¿Dices que tu pelo ha desaparecido? -dijo con aire casi idiota.
-No pierdas el tiempo buscándolo -dijo Delia-. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es Nochebuena, muchacho. Lo hice por ti, perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo, uno por uno -continuó con una súbita y seria dulzura-, pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego? -preguntó.
Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante diez segundos miremos con discreción en otra dirección, hacia algún objeto sin importancia. Ocho dólares a la semana o un millón en un año, ¿cuál es la diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al Niño regalos de gran valor, pero aquél no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante.
Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa.
-No te equivoques conmigo, Delia -dijo-. Ningún corte de pelo, o su lavado o un peinado especial, harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento.
Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta. Y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis; y después, ¡ay!, un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del departamento.
Porque allí estaban las peinetas -el juego completo de peinetas, una al lado de otra- que Delia había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas, de carey auténtico, con sus bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir en la bella cabellera ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas algún día. Y ahora eran suyas, pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido.
Pero Delia las oprimió contra su pecho y, finalmente, fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa, y dijo:
-¡Mi pelo crecerá muy rápido, Jim!
Y enseguida dio un salto como un gatito chamuscado y gritó:
-¡Oh, oh!
Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia.
-¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirar la hora cien veces al día si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con ella puesta.
En vez de obedecer, Jim se dejo caer en el sofá, cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió.
-Delia -le dijo- olvidémonos de nuestros regalos de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora pon la carne al fuego.
Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios -maravillosamente sabios- y llevaron regalos al Niño en el Pesebre. Ellos fueron los que inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados en caso de estar repetidos. Y aquí les he contado, en forma muy torpe, la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un departamento y que insensatamente sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero, para terminar, digamos a los sabios de hoy en día que, de todos los que hacen regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos.

.jpg)



0 comentarios:
Publicar un comentario