Hace ya algún tiempo el amigo Manuel Garrido Palacios se acercó por Fuenteheridos a recabar algunas informaciones antropológicas. En ese interín Rafael Vargas y el que les cuenta andábamos inmersos en la aventura de Huebra, una colección de literatura serrana que andaba ya por su décimo número o así. Manuel anduvo por estos pagos recabando información sobre lo divino y lo humano con su grabadora en ristre y tantos años de experiencia en estos rituales de sacar información de donde casi no la hay. Anduvimos de un sitio para otro del pueblo, buscando testimonios e informaciones sobre enfermedades, padecimientos y remedios. El trabajo, su espléndido trabajo, lo publicó Manuel en nuestra colección de Huebra con el título de Voces de la Sierra, un título que anda agotado y supongo que descatalogado, y es una pequeña joya del saber popular, de manera que hoy me atrevo a dejaros todo el artículo que Manuel decicó a sus informantes de Fuenteheridos, entre ellos mi propia madre (Ana Escobar), o Magdalena, que murió hace unos años, Perico, un pastor que también murió al poco, Emiliano, tambiuén pastor o Lorenza.
 LAS VOCES DE
LA TIERRA (Fuenteheridos)
LAS VOCES DE
LA TIERRA (Fuenteheridos)
MANUEL GARRIDO PALACIOS
`[extraído de VOCES DE LA SIERRA (ed. Huebra, 2002)]
I. LAS VOCES DE LAS CASAS
Sombra
festoneando la cornisa
de una serrana
casa, que azulea
loca de cal..
JESÚS ARCENSIO
Ir a
Fuenteheridos cruzando por Castaño de Robledo es asistir a la gran fiesta de la
Naturaleza en su forma primaria. Tras las serenas dehesas de encinas y
alcornoques surge un marco de gigantescos castaños que doran el aire, el suelo,
el alma. Todo adquiere una fuerza madura, una talla precisa que achica,
enmudece al que pasa.
Vengo tras el
rastro de la hierba calimenta. Según Héctor Garrido, a Miguel Pineda se la
dieron aquí porque curaba algo, sin aclarar qué. Contacto con Manuel Moya y
quedamos en la plaza a ver quién nos da norte. Moya localiza la calimenta con
el nombre de ananeota; incluso tiene una en la mano cuando llego.
Como preveo una
veta recia de sabiduría popular me quedo a indagar más allá de lo que busco, a
ver qué sale; compruebo otra vez que el cofre de las memorias, seco en
apariencia, vuelve a liberar palabras, alivios, bondades: tesoro oculto de los
trabajos de campo etnográficos.
Fruto de una
primera cala (octubre 1999) son las cuatro primeras voces que vienen, que
aportan en conjunto 136 recetas, consejos, secretos traídos del pasado,
documento que plasmo con el grado de pureza debido. Primer mosto que entra en
la bota, tiempo habrá para que tome cuerpo. El resto corresponde a una segunda
encuesta (agosto de 2001), con ocasión de completar este libro.
Inmerso en la
magia del bosque encantado del camino, escucho las voces reales que flotan en
las casas, en la plaza, en la Posada de este pueblo llamado Fuenteheridos,
donde desemboca la belleza.
1
La voz que
estrena este Macer Floridus serrano es la de Ana Escobar, de 69 años. Lo
mismo habla en pasado que en presente, en dudas de si alguna de las prácticas
que recuerda mantiene su vigencia o no.
[1] La calimenta es la ananeota; se toma
para hacer buena digestión. No conozco que sea para nada más.
[2] Para la úlcera de estómago vale la
hierba que le dicen paletosa.
[3] También se ha usado poner encima de la
parte dolorida un talegón de arena caliente. Se calentaba la arena en una sartén
y así se calmaban los dolores.
[4] Para el cabello que se cae se ha gastado
el brótano macho hervido con vino y untado en la cabeza con un algodón.
[5] Para teñir el pelo se usa un cocimiento
de cáscara de nuez cuando aún está verde en verano. Se quitan las canas la mar
de bien.
[6] Los ojos se lavaban con agua y
aguardiente, o aguardiente un poquito rebajado, aguao. Se daba con eso y al
momento se quitaba la infección, tanto en los niños como en los mayores; era
que se pegaban los ojos y dolía mucho.
[7] Lo mejor del mundo para la diarrea
fuerte es la cebá que le echan a los caballos, verde, sin tostar. Se hierve y
se toma ese agua con sacarina, no con azúcar. Mi Manuel casi se me muere cuando
chico por causa del azúcar. Le entraron a mi niño unas diarreas infecciosas y
los médicos le mandaban las medicinas a base de suero y el niño cada vez peor.
Entonces había aquí un practicante ya mayor y le dije que iba a llevarlo a
Huelva, que tenía un año y se me moría. Y dice él: «¿Tú lo quieres curar al
estilo de pueblo?. Pues no le des ninguna medicina; las tiras. Hiérvele una
poca de cebá verde y le echas una sacarina». Mire, con dos tacitas se le cortó.
La cebá es el desinfectante más grande que hay.
[8] Los repiones de jara hervidos valen para
la diarrea.
[9] La miel era buena para todo; si tenías
pupillas o llagas en la boca, una cucharadita de miel las castraba.

[10] Las boqueras se quitaban frotándoles una
llave de hierro por la mañana en ayunas. Cualquier llave.
[11] El dolor de muelas se iba de veinte mil
maneras. Si la picadura era grande, se metía en ella un clavo de olor, de los
de cocinar, de especia, o una mijilla de picadura de tabaco, o una jilá mojada
en colonia, o mojaíta en yodo.
[12] También desaparecía el dolor de muelas
con la flor del lobo, que tiene un botoncito y cuatro hojas grandes; se deshoja
pronto; se cocían en agua bolitas nones, nunca pares; no sé por qué era así,
pero así era.
[13] Para los flemones se daban buchás de
malvavisco hervido calentito con tal de que aquello saliera a flote y
reventara.
[14] Cuando uno se relajaba un pie o daba un
recalcón que sufría al andar, se ponía manrrubio, o marrubio. La hoja se
machacaba con sal en el mortero y se emplastaba con una venda encima. Lo más
eficaz que he visto.
[15] Era muy bueno para lo mismo un cacho de
hoja de pita, la del pitaco, o pirulito, con un buen manojo de retama, que se
parece a la acendaja. Se hervían las dos plantas y en el agua calentita se metía
el pie. Con dos veces se le curaba el dolor o lo que tuviera.
[16] Cuando los niños se herniaban, había aquí
una mujer que los vendaba con una faja que le decía de los siete nudos. La
mujer murió hace tiempo; era Josefa la del Coto, que tenía muchos niños que
quebraban de tanto llorar. Una vecina de Aracena la enseñó a curar la hernia.
Al bañar al niño le ponía esa faja y la hernia bajaba por día, hasta que se iba
del todo. Tardaba a veces un mes, pero sanaba. La faja era de seis dedos de
ancha y la tenían las madres en las casas.
[17] En Linares de la Sierra se pasaba al niño
herniado a través del mimbre. Lo hacía una mujer, Emilia la de Linares. Decía
ella que pasaba al niño por una vareta. En Santa Ana la Real se curaba la
hernia pasando al niño bajo el arco formado con una mimbrera sobre un arroyo (16).
[18] Cuando alguien se hacía un degince le
vendaban con un paño mojado en clara de huevo, que cuando se secaba parecía
yeso.
[19] Para las almorranas aún se cuecen castañas
indianas y el agua se echa en la escupidera para que el enfermo se ponga a
tomar los vapores.
[20] Para lo mismo hay quien lleva una castaña
de Indias en el bolsillo porque dice que así se le alivia el dolor.
[21] Cuando a un niño le dolía el vientre traían
a las mellizas para que una de ellas le diera una friega con un poco de aceite.
Si era niña tenían que traer mellizos.
[22] Si los niños tenían empacho y se les
soltaba el vientre se les daba un espurreo de aguardiente, una buchá.
Cualquiera podía hacerlo, aunque solía ser la madre.
[23] Las sanguijuelas se han usado para las
sangrías. Un hombre se cayó de un castaño, se dio un golpe muy grande y
trajeron sanguijuelas para que le chuparan la sangre mala.
[24] Para el corazón se usó tomar una taza de
digitalini cocida; la planta es una cosa así como unas trompetas que salen por
mayo; le dicen alcahueta de las cerezas porque cuando va a haber cerezas salen
ellas antes.
[25] De la tensión se sabía poco. Quien tenía
un mareo se decía que le había dado un aire, un mal aire, una congestión. Era
fatal y se solía esperar a ver.
[26] Para el azúcar en la sangre se tomaban
unas ramitas de perejil.
[27] Aquí hay una mujer que se llama
Magdalena, que para los dolores en los huesos dislocados pone un puchero de
barro a hervir y cuando está hirviendo lo planta bocabajo en una palangana y se
comprende que por el calor el agua se recoge en el barro y no se derrama. Así
lo cura. Ella reza una oración mientras está en la faena, pero yo no la sé.
[28] Para los catarros se tomaba la flor de
la jara hervida con miel.
[29] El orégano, el poleo, la hierbaluisa, la
tila, juntas en una tacita de flores rebujadas eran cosa buena contra todo lo
que fuera tos y catarro.
[30] Los higos pasados secos se cocían con
vino y se tomaba el caldo contra el resfriado.
[31] El vaho de eucalipto se usaba contra los
resfriados. Lo ponían a cocer y cuando hervía tapaban al enfermo con una manta
para que respirara aquello.
[32] La pulmonía la curaban antiguamente con
unos cáusticos. Se trataba de una cataplasma en el pecho y en el costado. Era
una mujer que se dedicaba a ello. También se ponía una rodilla o rodela de
trapo manchada en aceite caliente en el costado. Era bueno para los dolores.
Antes, el dolor de costado era señal de pulmonía. Y fatal.
[33] Para la piedra del riñón había la hierba
rompepiedra, que se cría por las calles aparranaína entre las piedras cuando va
a llegar la primavera. Se tomaban tazas del cocimiento.
[34] Para el cólico de riñón, de tanto dolor,
se ponían bolsas de agua caliente en el sitio.
[35] Para la vejiga era buena la cerda del maíz,
o sea, el pelo de la mazorca hervido.
[36] Para quitar las tercianas se pasaba a la
gente por la mimbre en Linares de la Sierra, igual que con la hernia.
[37] Cuando se perdía algo se le rezaba a San
Antonio:
San Antonio de Padua,
que en Padua naciste
y en Portugal aprendiste,
estando predicando
se te perdió el misal.
Antonio, Antonio,
lo que por ti será perdido
por ti será aparecido,
lo que por ti será olvidado
por ti será encontrado.
[38] Para las tormentas había un conjuro:
Santa Bárbara bendita
que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita
en el aro de la cruz.
[39] A las parturientas se les daba chocolate y una rebaná grande. Eso las
ponía en pomporetas.
[40] Si una mujer no tenía leche para amamantar se le daba a beber carquesa
hervida. Esto era magnífico para las personas y para los animales.
[41] Se creía que si el vientre estaba un poquillo picudo, sería niño, si
se veía redondito, niña.
[42] Con el cuajo de chivo o el cardo en flor se hacía el queso. El cuajo
era el estómago de un chivo matado que sólo hubiera comido la leche de la
madre. Se raspaba una migina y con ello se cortaba la leche y se hacía el
queso.
[43] La tila para los nervios.
[44] A la sarna le echaban azufre directamente. Se quemaban las pupas.
[45] Pedro el cabrero quitaba la gota, el reuma, a las cabras, haciéndoles
un corte en la pezuña y se las estrujaba para que les saliera la sangre negra. Él
se lo explicará mejor.
[46] A la ropa de los recién nacidos y a la de las madres no les podía dar
el reflejo de la Luna porque se alunaban. A los chiquillos se les descontrolaba
el cuerpo y a ellas se les ponían los pechos malos. Se les prendía una
medallita de la Reina de los Ángeles como protección.
2
La segunda voz
es la de Lorenza Pérez Sánchez, de edad aproximada a la de Ana, que vive en
Fuenteheridos pero es de Los Marines. Dicen que tiene mano maestra para la cocina y que le gusta hablar de
cosas de curar. El nieto, de 6 ó 7 años, se sienta a su lado e interviene para
apuntalarle la memoria, como si el discurso de las hierbas fuera algo vivo en
la casa y el chiquillo estuviera al queo.
 [47] Del brótano hay dos, uno hembra y otro
macho. El macho tiene desde la planta de una sola cabecilla, que se cocía y con
eso se daba en el pelo.
[47] Del brótano hay dos, uno hembra y otro
macho. El macho tiene desde la planta de una sola cabecilla, que se cocía y con
eso se daba en el pelo.
[48] Los repiones de la jara son buenos para
la diarrea. Hay que echar a cocer siempre nones.
[49] El orégano para la tos; yo lo pongo
mezclado con menta y poleo.
[50] La hierba junciana es como la berza,
aunque más parecida a la alfalfa; se cría en matojos grandes; cocida y puesta
es buena contra las inflamaciones.
[51] El marrubio se seca, se muele y se amasa
con vinagre como si fuera una torta y se pone como emplasto donde se tiene una
la torcedura o un esguince. Se aprieta con un trapo, se tiene toda la noche y
por la mañana ya no hay dolor.
[52] Para el empacho se cogía una hoja de
col, se le quitaban las venas por el revés, se le ponía manteca de cerdo y se
aplicaba en la barriga. La hoja se secaba rápido, y cuando al cabo se quitaba
era como un papel de estraza. Dicen que el cuerpo se bebía aquello y se curaba.
[53] Para los vientres duros se le hacía a
los niños un espurreo de aguardiente con la boca. Dicen que esa impresión en la
barriga les daba alivio.
[54] Mi abuela tenía una cesta de más de
arroba llena de flores de remedios. Mire, en el monte hay una que se llama
murta. Pues las hojas van muy bien para el sudor de los pies. La secaban, la
majaban y ese polvillo lo metían en los zapatos. Era bastante.
[55] Las boqueras se curaban con la llave de
hierro o poniéndose en ellas un granito de sal.
[56] Para el dolor de muelas se tomaba tila
porque se creía que era de nervios. O se ponía una jilá, que era una mijilla de
algodón mojado en colonia metido dentro de la boca, si era posible, en la misma
picadura.
[57] Para el dolor de muelas valía una buchá
de aguardiente, o de vinagre retenido en el lado.
[58] Las hierbas curan más lento que la
medicina, pero curan. Para los ojos vale la manzanilla, que se hace por la
noche, se pone al recencio y se lavan por la mañana. Esto contra las
infecciones esas que se quedan los ojos pegados.
[59] Contra los ojos malos y pegados se ha
usado el árnica.
[60] El árnica para las hemorragias. En casa
siempre había un brazao de árnica. Se cría en los alcornoques.
[61] La carquesa era buena para aumentar la
leche de la madre.
[62] Si una gata de cría se comía un resto de
comida que hubiera dejado una madre, a ésta se le retiraba la leche porque la
gata se la llevaba. A mi me advirtieron.
[63] La luna llena pone a los niños malitos,
lloran mucho; se dice que están alunados. Si se ve despacio, algo hay, porque
en la luna llena los perros ladran mucho, los gatos andan revueltos. Pasa igual
con los niños.
[64] La hierba de siete nudos sirve casi para
todo, el corazón, los dolores de cabeza, la inflamación...
[65] La marioleta es para la fiebre de los
resfriados.
[66] La hierba jarilla para los dolores de la
boca.
[67] En las heridas se pone un emplasto de
hierba jarilla.
[68] Contra el reuma se hace un cocimiento
con hierbas de todas clases, pero de monte, por ejemplo, jara, tomillo,
carquesa... se cuecen juntas y se toman tacitas durante días nones, las hierbas
siempre se toman nones, yo no sé por qué.
[69] A mi abuela le dio una congestión y una
entendida le dijo que cogiera todas estas hierbas del monte, las cociera en un
caldero grande y la bañaran en ese agua. Le fue muy bien.
[70] Los restallones son buenos para el corazón.
Se crían en los castaños. Son varas como de metro y cuarto. Al final echan unas
campanitas por parejas, florecitas, y se toman solamente tres flores porque
dicen que es muy fuerte.
[71] El gordolobo sirve para el corazón. Lo
de las hierbas se va perdiendo. Ahora se cura con medicina, pero le voy a decir
una cosa. A usted le dan algo de botica y lo mismo le cura esto que le
perjudica en lo otro. Sin embargo, la hierba no perjudica en nada. Lo más que
puede pasar es que no haga efecto.
[72] Para las almorranas se corta la raíz de
una planta que ahora no me acuerdo, que se cría en todas partes, se trocea, se
mete en una bolsita y se cuelga del cuello hasta que se le quiten. Mi marido la
llevó un tiempo y hasta la fecha no ha vuelto a tenerlas.
[73] La castaña de Indias con un poquito de
eucalipto es buena para las almorranas. Se hierve y se toman vapores.
[74] Las heridas sana con árnica seca y
molida.
[75] Aquí, para una torcedura de hueso hacen
una cosa con un puchero de barro. Lo llenan de agua y lo ponen al fuego. Cuando
hierve lo colocan bocabajo sobre un plato. Se entiende que si tiene mucho daño,
no se vacía, y si tiene poco, se va vaciando. La oración la sabe Dominga y la
Paca. Tiene que hacerlo tres veces y se le quita lo que tenga.
[76] Los callos se quitaban majando un ajo y
poniéndolo encima bien apretado con un trapo. Se tiraba del emplasto y salía el
callo.
[77] Un ojo de gallo es como un callo. Pues
le ponen media aspirina encima, se lía con un trapo y se cura de la noche a la
mañana.
[78] Los dolores de costado suponían muchas
veces una pulmonía y había una cosa llamada mostaza, que la he visto en
granillo, parecida a la semilla de las coles. Se molía con vinagre y se ponía
en emplasto con un trapo en el costado un día. Y luego se ponía otro hasta que
se aliviara.
[79] Para los culebrones se usaba una masa de
pólvora negra y vinagre. Se esparcía por el culebrón. Se quemaba así.
[80] El te amarillo subía el ánimo. A este te
se le decía matulero. Siempre hubo muy poquino. En los Conejales había más. La
planta es muy parecida a la del restallón, una hoja y la vara llena de flores,
como la marioleta, ésta que la flor es amarilla, como los castilletes de los
chochos bravos. Servía para estimular, quitar la tristeza. Mi madre lo tomaba
migao. En vez de café, te. Era la flor en infusión.
[81] Los mellizos venían a refregar con
aceite el vientre duro de las niñas. Si el enfermo era niño, tenían que ser
mellizas.
[82] Un oído que doliera se aliviaba echando
dentro unas gotas de leche de una madre que estuviera criando una niña, no un
niño.
[83] Los dolores de cabeza se quitaban con
unas tajadas de papa amarradas con un trapo en la frente, y también con un paño
empapado en vinagre en la nuca.
[84] Las parturientas tomaban canela, tazas
de canela, porque daba mucha fuerza. Canela en rama hervida. Cuando había una
parturienta que llevaba muchos días, se le daba.
[85] En las muelas hay quien se ha metido un
clavo de los de cocinar para quitarse el dolor.
[86] Para el insomnio, que la gente no
duerme, hay una cosa que se llama borraja, de flores violetas, que son muy
buenas para dormir y descansar. Se toma en infusión.
[87] Un sedante muy bueno para los nervios es
la tila.
[88] La malva era para las almorranas, los
dolores de huesos y para el resfriado. Cuando se tenían varias cosas lo normal
era que se hiciera una infusión que le llamaban una liga, un rebujillo de
varias hierbas y ya cada una iba a lo suyo dentro del cuerpo.
[89] Los granos se reventaban con sanalotó,
que tiene una pelusilla y es una hoja larga y redonda. Le pone usted encima el
sanalotó al grano y abre. El sanalotó se pela por el revés de la hoja y se
coloca directamente con un trapito.
 [90] Se revientan los granos con un trozo de
tomate o de tocino de cerdo. Si es grande, se cuecen unas malvas, no tiene que
ser la flor, sino el matojo entero; se escurre, se unta de manteca de cerdo
hasta hacer un emplasto y se pone encima de lo malo. Si no a la primera, a la
segunda, lo que sea, revienta. La malva es bajita pero cuando espiga se hace
grandota.
[90] Se revientan los granos con un trozo de
tomate o de tocino de cerdo. Si es grande, se cuecen unas malvas, no tiene que
ser la flor, sino el matojo entero; se escurre, se unta de manteca de cerdo
hasta hacer un emplasto y se pone encima de lo malo. Si no a la primera, a la
segunda, lo que sea, revienta. La malva es bajita pero cuando espiga se hace
grandota.
[91] El ajo crudo va muy bien para el reuma.
Hay quien se come un ajo crudo cada día.
[92] En la garganta apretada se ponía juncia
de gallina. ¿Sabe lo que es?. Cuando se abre la gallina tiene abajo dos pellas
de grasa amarilla. Eso era la juncia.
[93] La hoja del castaño era para teñir el
pelo. Y la cáscara y la hoja de la nuez. Si usted quiere teñir un hilo,
entonces se cuece una hierba del color del hilo, si es verde, verde, si es marrón,
hojas secas. Se hierve el hilo dentro y se saca el color.
[94] Un hechizo es una superstición. En mi
pueblo hubo cinco o seis personas que veían cosas raras y padecían dolores y
parecía que se iban a morir. Decían que era un hechizo. Y ellos iban a curarse
a una hechicera que había en Nerva.
[95] El mal de ojo se hace directo, con la
vista, a seres más débiles. Dicen que existía, pero yo no lo he visto.
[96] El paludismo se curaba yendo una mañana
al ser el día, sin salir el sol ni volverse de espaldas, a tirar un puñado de
sal en contra de la corriente del río. Y había que volver al pueblo sin mirar
el agua.
[97] Al que tenía la tiricia se le llevaba a
ver correr el agua y el río arrastraba el mal.
[98] Las tercianas salían del cuerpo con la
hierba hiel de la tierra. Una hierba muy bonita, florece en la primavera. Tiene
las flores rosa. En infusión.
[99] Las manchas de la cara se quitaban con
la hierba sanjuanera. Florece por San Juan. Se cogía la víspera, se echaba en
remojo, se dejaba al recencio y antes de salir el sol se colaba el agua y con
eso se untaba la cara y se quedaba la mar de bonita. Es una mata muy frondosa y
en la punta echa un cogollo de flores menuditas, amarillas. En otoño están marrones.
[100] La noche de San Juan se cogían tres
cardos borriqueros que se turraban un poco y se ponían en agua. Cada uno
llevaba el nombre de un hombre que a la mujer le gustara. Y entonces, uno de
aquellos florecía, o los tres, y por eso se sacaba quien quería a la muchacha.
Si eran los tres, pues los tres iban detrás de una y se podía escoger. Lo malo
era cuando no florecía ninguno.
[101] Para la tos, el orégano seco en infusión.
Con tres o cuatro tazas, vale.
[102] También sirve la flor del jaramago
blanco, que es planta corriente; no el de los cementerios, que es el jaramago
bravo, con un verde distinto.
[103] El dolor de la péndice era el cólico
miserere. Pater Noster.
[104] El dolor de riñón era un cólico pelao. A
esperar a lo que Dios dispusiera.
[105] En la noche de San Juan rozaban los
muchachos las plantas, las macetas de la vecindad y le ponían a las novias
ramos de flores. Rozando es rozar, de hacer la roza. De cortar. La gente metía
en las casas las macetas esa noche para evitar la roza.
[106] En mi pueblo, la víspera del Corpus se
pone un chopo, y le dicen el Día del chopo. Por San Juan se quitaba el chopo y
se ponía un guindo, con sus guindas pertenecientes, y entonces también rozaban
macetas y le colgaban las flores al guindo. Yo no sé lo que significaba, pero
así se hacía. Era como una costumbre.
[107] A las mujeres que curaban las hernias de
los niños no les decían un nombre especial. Lo hacían porque tenían gracia. Les
ponían una faja y unas monedas para que apretaran.
[108] En los chichones igual: monedas
apretadas con un trapo.
[109] Para bajar los chichones se untaba
manteca de cerdo y se apretaba la parte con un trapo.
[110] (Le digo que en Asturias vi unos
sombreretes que se criaban en las paredes y que si se frotaba con ellos una
verruguilla de la mano, se quitaba). Lorenza los llama colecitas y aquí sirve
para lo mismo.
[111] Otra planta del campo se llama leche
interna; se derrama el jugo sobre la verruga y se quita. Es como la flor de la
hortensia.
[112] También sirve para la verruga la leche
de higuera.
[113] Hay unas lagartas en los cerezos que son
grandes (señala unos 8 centímetros) con unas patitas como si llevaran zapatos;
por donde pasan dejan un rastro de erupciones, si es por la piel de alguien. La
lagarta de los pinos es chiquitita y negra y también es mala para la piel.
Conforme pasa deja la piel con la marca, un escozor que puede aliviarse con
aceite.
[114] La ortiga, que también llaman magarza,
si te roza te pica; son las agujillas que se van quedando. Entonces se moja un
paño en aceite y se pasa por encima. Se quita el escozor.
[115] Las sanguijuelas se cogían en los
charcos y se las ponían a las personas para sacarles la sangre mala. El animal
es como un papel de seda y se transparenta cuando se moja, que si bebe usted de
un pozo no se da cuenta y se cuela con el agua. Entonces se pega a la garganta
y empieza a chupar la sangre hasta que se llena tanto que explota como un globo
y parece que es la persona la que sangra. Una hemorragia falsa.
[116] Se hacían sangrías a los guarros. Si se
les veía malos, o tristes, se les rajaba la oreja de manera que soltara sangre
por ella y se mejoraban.
[117] Eran otros tiempos. Cuando se hacía una
matanza, a renglón seguido de matar el cochino, nos poníamos a hacer las migas
de invierno, fuera con papas fritas o cocidas, y con pan y un chorreoncito de
mosto. Fritas las papas, se quitaba el aceite y se ponía mucho ajo, y sardinas
embarricás. Al día siguiente se hacían las morcillas de macho, que aquí se
llaman morcillas tontas; y se plantaba al fuego el cocido con esas morcillas o
chorizos de macho, que eso hay que hacerlo y jerventarlo; y jamón, y tocino, y
comía toda la gente. No es la memoria lo que deja atrás las cosas, sino los años
que hace que estas cosas no se hacen.
3
Hablo con
Magdalena González García, de 75 años, que compone tendones torcidos mediante
el ritual, ya citado por Ana y por Lorenza, en el que intervienen un puchero de
barro, agua, un plato, una cruz encima del tiesto (puede hacerse con dos
palillos mondadientes), una aguja con hilo enhebrado y un rezo. Ella lo aprendió
de su abuela y ahora se lo ha enseñado a su hija para que siga con lo mismo.
Como la explicación del proceso para quitar los tendones torcidos me llegó en
distintas versiones se me quedó algo confusa, ella acepta hacerlo en mi
presencia, aunque no haya enfermo, para que me dé cuenta de cómo es.
[118] Calienta agua en un pote de barro;
cuando hierve la vuelca sobre un plato llano y pone el pote caliente encima,
pero bocabajo, y sobre él, la cruz hecha con palillos. Los presentes vemos cómo
el agua vuelve a subir al pote poco a poco mientras ella cose con aguja e hilo
sobre su ropa y reza esto:
Coso, qué coso,
miembro tortoso,
cuerda torcía;
miembro que te saliste,
cuerda que te saliste,
vuélvete a meter en el sitio
donde estuviste.
Repite el rezo mientras el agua sube desde el plato al
pote de barro. Si no sube es que no es tendón torcido. Si se tiene, se quita así,
ya sea del cuello, del brazo, de la muñeca o del tobillo. Y no hace falta que
venga el enfermo todos los días. Lo del puchero de barro se puede hacer estando
el enfermo ausente. Basta con decir que va por su salud. Añade Magdalena que
esto no es cosa de brujería ni na. Lo puede hacer cualquiera que lo sepa hacer,
claro.
4
Pedro Luis
Carballo Bomba, Pedro, cabrero, de 73 años, está sentado en su solana con tres
jaulas de canarios albinos recibiendo el sol de otoño. Le digo que él sabe y yo
no sé, por lo que debe volcar su memoria en la mía. A partir de ahí el discurso
sale casi sin interrupciones por mi parte, si no es para espantar alguna mosca
o enderezar la charla cuando, como dice Joaquín Díaz: se va por los cerros de Úbeda.
[119] He tenido ganado toda mi vida. Mi padre
trajo un golpe de cabras cuando yo tenía cuatro años y desde entonces he curado
muchas. Me pasa que ahora, cuando yo me veo algo que se le parece, me curó
igual. Tengo una alergia a los olores, y hace ya un montón de tiempo que no
puedo comerme un puchero de garbanzos, ni unas papas fritas, ni un chorizo, ni
na.
-¿Y eso cómo se
cura? -intento la encuesta.
-¡Qué sé yo!. Lo
mejor es huir para no oler. Sufrimiento por una cosa y sufrimiento por otra es
mucho sufrimiento ¿sabe usted?. Ea.
[120] Yo le curaba los ojos a las cabras con
sal y nunca entuertó ninguna; ahora que tengo yo los ojos malos me los curo lo
mismo que curaba a las cabras. A ellas les echaba sal virgen machacada; me ponía
al animal entre las piernas y allá que le curaba los ojos. Era cuando les
entraba una raspa, que es la pajilla de una mata del campo que se clava dentro,
y con la navaja o con los dedos la sacaba. Luego se le ponía el ojo blanco, que
era cuando yo usaba la sal virgen, hasta que poco a poco volvía a su ser. Yo
tengo los ojos malos no sé de qué. El médico me mandó unas medicinas y me daban
unos picores como si tuviera un cesto de pulgas dentro. Así que yo me los
siento mejor desde que me los lavo con agua con sal. Ya no me pican.
[121] A las cabras les curaba la gota. Cuando
las veía cojas les cortaba una raspa de la pezuña hasta que sangraban. Les salía
la sangre negra conforme apretaba. Se purgaban y ya salían adelante.
[122] Les sanaba los ubreros, que era cuando
se les ponían las tetas malas con unos bultos mortales. Se les secaba la teta y
la leche no salía bien. Se corrompía dentro. Las curaba con baños de agua fría
en las ubres y jabón verde.
[123] Si le salen peras a las cabras se les
pone el pezuño hinchado. Yo le descubría el bulto con la navaja hasta que le
salía una presa viciosa, como carne viva, y entonces le echaba sulfato del de
las parras, ¿de cobre le dicen?; es azul. Lo machacaba y se lo emplastaba en el
sitio.
[124] La escarfia le sale a las cabras y a las
bestias en los pezuños. Es una grietecilla de abajo; es un dañillo y por ahí
sale la lacra. Se recorta hasta la sangre, se le estripa y echan una cosa como
arena; esa es la escarfia, el mal. Esto en las cabras, en los mulos, en los
burros y en los caballos.
[125] Cuando una cabra tiene pulmonía y se
ahoga al subir una cuesta, le hago un corte en la oreja para que sangre un poco
y luego le paro la hemorragia de este modo: cojo torvisca y trenzo unas
cuerdas; busco rubira, una hierba que se cría entre los jarales; donde haya
maleza, allí la hay; tiene las hojas como las del olivo. Entonces machaco unas
hojas y se las pongo a la cabra como un emplasto amarrado con la torvisca. Así
le corto la sangre y la curo. Esto lo mismo para las cabras que para las personas.
Un guarda que estaba aquí, de Castaño de Robledo (18), vino un día con una herida; mientras segaba cebá se había pasado la
palma de la mano con la hoz. Cogí rubiera (tanto dice rubira como rubiera), la
machaqué con el garrote y se la puse bien fuerte amarrada con el pañuelo. Se
curó. Mi hijo, igual. Tiró una piedra a un castaño y cuando bajó le rajó la
cabeza. Con rubira machacada lo curé. Santa medicina.
[126] La paletosa es una hierba muy buena
para el estómago. Hay que cocerla como si fuera un té.
[127] La flor de lobo para los resfriados.
Tiene unas bolitas, se limpian y se cuelan por la boca con un poco de agua. Les
llamamos píldoras.
[128] El brótano macho se seca a la sombra, se
cuece en agua y se lava uno la cabeza. Así se conserva el pelo que se tiene.
[129] La hierba jarilla es buena para los
resfriados. Se hace una cocción y se toma. Cuando las bestias tienen algo en el
estómago se les da a beber.
[130] Para quitar un lacre, una postilla de
una herida, es buena la hierba jarilla. Se cuece y se lava lo malo.
[131] La manzanilla agria es para el estómago.
Sin azúcar.
[132] Ya tiene uno una edad en la que conoce a
más gente muerta que viva. Para el culebrón había una mujer en Alájar, que me recomendó para mi mujer a otra de Almonaster,
que curaba el culebrón con tinta de escribir, untando la tinta encima. Oye,
pues se le quitó con eso.
[133] Para las quemaduras también se usaba la
tinta.
[134] Cuando se le rompía un hueso a una cabra
se le ponía un entablillado con una cáscara de árbol, de castaño, de chopo o
del que hubiera; y entremedio un emplasto de jara cervuna machacada. Luego se
apretaba con una cuerda y a los diez días se curaba. Durante este tiempo era
bueno echarle agua fría.
[135] El palo sanguino se pela, se machaca, se
cuece y se chupa para adelgazar. Es del monte, se cría en los jarales.
[136] Curé una cabra que tenía una hernia de
un cornazo que le dio otra. La vi que no podía andar y la amarré, le abrí la
barriga con mucho cuidado, desollando, le metí las tripas, la cerré por dentro
y por fuera y sanó que parecía nueva. La cosí con seda y le eché alcohol. Se me
derramó un vaso de vino y lo primero que hizo la cabra fue bebérselo. Lo di por
bueno, porque, aunque a mi nunca se me derramó un vaso de vino ni se me cayó
una mosca dentro, vaya, a lo mejor el animalito lo necesitaba más que yo en ese
momento.
II. LAS VOCES DE LA PLAZA
...nunca he visto
otra plaza tan risueña
ni todo un mundo encerrado
en cuatro palmos de tierra.
JOSÉ MANUEL DE LARA
Me siento en la plaza-mar de Fuenteheridos a escuchar.
Mar, porque todas las calles lievan su corriente a ella, cuyo rumor de
agua es constante: doce chorros que no cesan de manar. Bajo los gigantescos castaños
de Indias que dan sereno cobijo, dejo que las voces broten desde todos los ángulos,
se mezclen, tomen rango. Poco hablador, de buen oído, después de tantas recetas
curativas en las casas, sigo esa senda anotando en el cuaderno a salto de mata,
sin preguntar nada, sin entrar en lo que se dice si no es para enderezar el
paso que pretendía tomar rumbo incierto.
[137] La manzana era una fruta roja de agosto y el pero más de septiembre.
En ayunas hacen buen estómago. Son la misma cosa, una tempranera y otro más
tardío. En el Seminario de Huelva hay un perero que le llaman Miguelito, porque
uno de aquí que se llama Miguel, que estuvo allí de ordenanza, se llevó un
plantón y lo puso.
[138] El tronco del castaño cría alrededor unas barbas, como un mujo, que se
las lleva la gente para adornar los belenes. Este campo sería todo de roble en
su tiempo. Basta que se deje un terreno sin labrar para que venga el roble a
ocuparlo. Y la cornicabra. Nada más salir del pueblo se encuentran tres
variedades de roble, entre ellas, el quejigo. Al roble se le castigó mucho para
recoger más castañas, siendo el roble propio de aquí y el castaño no. Antes del
castaño igual lo eran el pino que el roble.
[139] Sobre el origen de estos castaños... para mí que vienen de muy lejos,
del Irán por ahí, o más allá. Mi abuelo me contaba cuando tenía ochenta años y
yo doce, que él y sus hermanos iban a sembrar castaños. La madre cocía un cántaro
de castañas avellanás para la comida. Ahora soy yo el que va para los ochenta.
Hasta que un día los hermanos dijeron que no sembraban más castaños y se fueron
a América. La castaña avellaná es la que se mete en un zarzo para darle calor y
luego se le quita la cáscara. Es la castaña pilonga. Ya que se le consume el
agua se queda dura. Está muy rica con un poquito de canela y matalahuga. Aquí
se hacían potajes riquísimos. En una época era la comida de cada día.
[140] Si un castaño nace en una linde cada dueño apaña las ramas que caen en
su parte. La castaña de Indias se lleva en el bolsillo para las almorranas. Y
la bravía. Contra más picos tenga, mejor. Eso se hace en El Castañuelo, en
Aracena y aquí.
[141] La castaña bravía es la del árbol que sale solitario en las lindes, que
parece no tener amo. Es mejor que la de Indias. Un muchacho que se llama Manuel
tenía almorranas y no mejoraba con nada. Un lotero le dio una bravía, se la
metió en el bolsillo y a las veinticuatro horas le vino la calma hasta la
fecha.
[142] También vale tomar de desayuno una infusión de bolitas de jara.
[143] Si con las almorranas salen manchas en la cara, se va a una fuente que
hay en Cortegana, se cogen los limos, la nata del agua, se hierven, se dejan al
relente y luego se ponen en el sitio. El alivio es sobre la marcha.
[144] En La Granada usaban para eso la paletosa.
[145] Cuando nos reuníamos la familia en el invierno alrededor de la
candela, había quien echaba esas castañas que tienen forma de perita chica,
para que se fueran secando, y si a alguna no se le cortaba el pico, explotaba y
daba unos sustos hasta de correr...
[146] A los niños con tos ferina se les llevaba a que vieran correr el agua
de un arroyo. Aquí se recuerda de cuando iban con el enfermo a la lieva del
antiguo lavadero.
[147] En Calañas usan para que funcione bien el riñón una hierba que le
dicen cascais. Es de color ceniza. Mi padre la secaba y le servía para yesca
del mechero. En Calañas siempre hubo gente que curaba... Paco, para cosas de músculos,
o Enriqueta, que se valía de una caña, o Victoria. En muchos pueblos se
recuerdan nombres de curanderos, El Cerro, La Zarza, Santa Bárbara. Muy
nombrados son Juan el Paymoguero, el Niño Sabio, en El Granado, y Antonio, en
San Silvestre. Por aquí era muy concocida Rosa la de la Corte, que abría granos
como latas.
[148] Yo soy de San Bartolomé, y cuando siento hablar del riñón me acuerdo
que allí decimos el mal del cuadrí, porque antes la gente padecía mucho de esa
parte por traer el agua en cántaros apoyados en la cadera: Se echó el tiesto al
cuadrí.
[149] La orina y la saliva limpian las heridas y cortan la sangre si se está
en ayunas.
[150] La orina de niño frotada en las grietas que produce el exzemas ayuda a
su curación. En Huelva lo he visto yo en un patio de la Plaza de la Merced.
Para las grietas hay muchos remedios... lavárselas con aceite virgen de oliva y
azúcar, o con salvado.
[151] Esto de las curaciones tiene su misterio, aunque no se tenga creencia.
Yo sé el caso de una muchacha que se llama Amparo, en Huelva, que dicen que
tiene poderes heredados de la madre. Una vez fue una mujer a decirle que su
hijo tenía los ojos amarillos. Ella dijo que era tiricia y lo puso a orinar en
una fregona nueva. Luego pidió a la madre que metiera entre las tiras migajones
de pan para que chuparan aquello y que saliera a la calle, buscara un perro
para que se comiera el pan, con lo que el niño sanaría. Se curó. Parece ser que
es por mediación de Santa Gema, de manera que cuando ella está curando, se
mueve el cuadro de la santa que tiene en la sala. Un misterio.
[152] Unos rezos son secretos y otros no. Mi abuela, que era de Castillejos,
decía éste cuando barruntaba tormenta:
San Bartolomé se levantó,
su pie derecho calzó,
con la Virgen se encontró.
-San Bartolomé, ¿dónde vas?.
-En busca de vos, Virgen, voy.
-San Bartolomé, vuélvete para atrás,
que no caerá piedra sobre tu tejado,
ni llorará el niño desamparado.
[153] Con las plantas se ha curado la gente desde siempre, y se sigue
curando. Un hombre de Villalba, Pedro Espina, que por lo malo que se encontraba
siempre decía: Tengo gusto a jaramago, cantaba:
Una serrana en la Sierra
padecía de mal de amores,
como allí no había doctores,
ella sola se curaba
con la esencia de las flores.
[154] En Calabazares se han curado verrugas con el cardo de San Juan, y con
un frote de tomate crudo, y con leche de higuera.
[155] La hierba sanalotó las achica o las quita. La simiente de hierba
verruguera las seca.
[156] Hay quien va a Villalba del Alcor a quitarse las verrugas. Fermina fue
con 80 años. La curandera le cortó la verruga y le puso un parche de plata.
Después le dijo que mojara el parche cada día con agua de malva y que cuando se
le cayera, se secaría el muñoncillo. Así fue. Luego acudió al médico porque le
entró miedo. Mariano contaba que el herrero de Villalba las curaba con una
cataplasma que, al caerse, dejaba el agujero limpio. La hija del herrero heredó
el don y lo mismo curaba con parches empapados en malva cocida para que la piel
bebiera.
[157] Dicen que verrugas en la mano derecha anuncia riquezas. En Alosno
dicen que salen por señalar las estrellas. Hay que decir en la noche de San
Juan:
Verrugas tengo,
estrellitas vengo a contar
que me las quite ya.
[158] Poco bien que se cortan amarrándoles una cerda de caballo. Caen solas.
[159] Para las verrugas no sé, pero por los cortijos de la Chaparrera se
usaba la argamula para las heridas.
Éramos
un grupo, luego un corro, ahora legión. Van y vienen. La plaza de Fuenteheridos
se ha convertido -o ha vuelto a ser- en un foco de sabiduría popular.
Estimulados unos por otros, todos intercambian fórmulas, recetas, elixires. Se
puede apreciar que el manejo de plantas está más en manos de mujeres que de
hombres. Es un gran tesoro oral que me sorprende, no sólo por lo amplio, sino
por el desparpajo con que lo sacan de sus memorias, sus aplicaciones, las
formas de hacer emplastos.
[160] Si nos ponemos a decir, hubo aquí en la Sierra uno que se tapaba las
heridas con tierra del cementerio (20).
[161] Lo mismo en Calabazares que en Fuenteheridos o Almonaster, de toda la
vida se han curado heridas con la hierba sanalotó.
[162] ¿Y los huesos dislocados?. En La Granada de Riotinto buscaban un
mellizo para que le refregara la mano por el sitio.
[163] Huesos y tendones. En Encinasola se curaba el mal de tendones de la
misma manera que en Álora, de Málaga; para eso son pueblos hermanos con la
Virgen de Flores por Patrona. En los dos se aliviaban torceduras, esguinces y
huesos mal avenidos. Todo se hacía por la Gracia de Dios. Era que se cocía agua
en un puchero, se volcaba el cacharro en un plato y se ponían unas tijeras
abiertas encima, rezando unas oraciones secretas. Si el puchero chupaba el
agua, el enfermo curaba, pero si la dejaba en el plato, hasta otra.
[164] Para los huesos torcidos había una mujer que los arreglaba con un
ovillo de hilo y una aguja, como si cosiera. Decía:
Coso que coso
miembro tortoso
cuerda torcía
cuerda que te torciste
vuélvete a meter
al sitio donde estuviste.
No sé qué coso
si cuerdas torcidas
o miembro miembroso.
[165] Yo que voy mucho a Villanueva de los Castillejos, sé que la señora
Mariana lo hace allí. Lo llama membro torto, que más o menos es un esguinces,
un hueso gualtrapeao, torcedura de tendones o tortícolis. Reuma no. De verla
me sé el rezo:
Coso.
¿Qué coso?.
Carne quebrada,
membro torto;
membro torto a su lugar,
carne entorná.
Coso más bien
que la Virgen María.
La Virgen María
cose la carne;
yo coso por el boso,
y la Virgen María
cose mejor que yo coso.
Coso uno, dos,
tres, cuatro,
cinco, seis, siete,
ocho y nueve.
[166] Para los calambres he visto hacer tres cruces sobre la parte dolorida
con el dedo mojado en saliva.
[167] Lo más malo que yo he visto ha sido el culebro. Si la bicha junta el
rabo con la boca muere el que lo tiene dentro. En Almonaster hay una mujer que
lo cura.
[168] Hay sitios donde se les pega con un junco parío. Se desnuda al
enfermo y con lo que estaba clavado en la tierra, que es blanco, se le da en
semejante parte buscando la cabeza del culebrón.
[169] En Fuenteheridos se usaba una amasijo de pólvora negra con vinagre. Olía
fatal. Se echaba a lo largo del bicho para quemarlo.
[170] Y tinta de escribir. Una mujer hay en Almonaster que lo cura así y va
mucha gente a verla.
[171] En Villalba sé yo por mi hermana que se curaba con una flor que le
dicen cordial. Y en la Puebla lo mismo.
[172] En Cortegana se escribía al revés un Avemaría (21) para curarlo.
[173] En Paterna del Campo es muy renombrada la curandera Juana. Esta mujer
señala el recorrido del bicho con puntitos de tinta china, luego le echa talco
y en dos días se seca.
[174] Me han dicho que Maruja, de Jerez de la Frontera, pregunta el nombre
al enfermo, lo sienta, hace en el aire unos signos con unas tijeras y dice unos
rezos en los que nombra al paciente. En tres o cuatro veces así se va el mal.
Un primo mío fue y al terminar el primer día ya le preguntó si sentía alivio.
Mi primo dijo que no sabía si era por sugestión o por sus manos, la cosa es que
entró con fuertes dolores y salió sin ninguno.
[175] Contra el dolor de muelas se lleva una cuerda con siete nudos. Si es
de guitarra, mejor.
[176] A los dientes de leche infantiles que asoman de mala traza se les dice
aquí que están enratonaos. Para arreglarlos se tira el primero que cae al
tejado y se dice:
Dientecito, dientecito
te tiro al tejadito
para que me salgas
nuevecito.
[177] Los granos se han curado en otros sitios con enjundia de gallina.
[178] En toda la Sierra se aplica un gajo de haba partido por la mitad para
que saque la raíz; y un tomate.
[179] Para los granos vale un cocimiento de jara cervuna, la paletosa y la
sanalotó los revienta.
[180] Si los granos se resisten se lavan con agua de avena cocida; o se les
pone una cataplasma hecha con sal, un huevo, aceite y azúcar.
Se suman
otras voces al corro. Se arrastran sillas. Flotan los ecos como si, de repente,
se volviera a algo tan simple, y a la vez tan mágico, como hablar, comunicar lo
que se sabe, traer a cuento lo que un día dijeron los mayores, orear la porción
de pasado de cada cual. Inútil intentar poner nombre a las voces. Propias o añadidas,
todas son de la Sierra, esa franja al norte de Huelva, hermana de la costa, el
llano, el Condado, el Andévalo o la marisma. No hay en este foro improvisado en
la plaza de Fuenteheridos ni grandes altavoces que importunen la charla, ni más
ambición que ver pasar el tiempo mientras las memorias liberan sabiduría como
un torrente de respuestas.
[181] Aparte de recomendar cebada fría y seca contra la fiebre producida por
la erisipela, en Alosno se mete una cebolla almorrana (22) de marzo entre los colchones de la cama del paciente;
a medida que ésta se seca la erisipela se va.
[182] A la cebolla almorrana sólo le rivaliza una cabeza de víbora macho,
porque protege del mal. Se caza una, se decapita, se mete la cabeza en un
escapulario o una bolsita y se cuelga del cuello del enfermo.
[183] Hay quien mete una lagartija viva en un alfiletero y conforme se muere
se cura el mal.
[184] En la aldea de Castañuelo se ha considerado buena desde siempre la
castaña bravía para curar la erisipela. Llevada en el bolsillo la evita.
[185] Se cura pintando la piel con sangre de gallina negra, quedando la
persona inmune a partir de ahí, caso de que la enfermedad la hubiera cogido
por primera vez. También en las aldeas de Aracena.
[186] En algunos pueblos se usa el moco del caracol, o secreción de las
babosas, o cataplasmas de hojas de valeriana machacadas con vinagre puro, o un
emplaste de verbena; o se espolvorea la parte afectada con harina de habas.
[187] Las flores de saúco se echan a la lumbre, se ponen en un paño y sirven
para aliviar las inflamaciones; huelen a bueno. La erisipela también cae con
esto. En El Cerro y en Alosno se bebía el saúco para curarla.
[188] Los que se escuecen es porque los cogió la Luna; les salen puntitos en
la piel y les sube la fiebre. Hay que tener cuidado, porque si la luna da en la
ropa de los niños, se les pone el cuerpo en carne viva. Hay que volverla a
lavar y solearla. Es bueno darles con la telilla que traen por dentro los
huevos de gallina.
[189] ¿Sabes lo que es bueno para abrirles el apetito?. El regaliz, el
citrato.
[190] Yo he escuchado a uno que para eso le daban a los niños carne de
mochuelo. Pero no caigo ahora en qué pueblo.
[191] Tanto en Bonares como en Villanueva de los Castillejos, se dice para
quitar el hipo:
Hipo tengo,
a mi amor se lo encomiendo,
si me quiere bien,
que se quede con él
y si me quiere mal,
que lo eche p'atrás.
[192] Una muchacha de El Cerro tenía el niño empachado, o empochado, le puso
unos días cataplasmas de apio, hierbabuena y cebolla majada en crudo con un
poco de vinagre y como nuevo.
[193] Contra males de estómago se hervía cal y se daba al enfermo un poco de
la nata que quedaba a flote. Las aguas del hierro también se usaron; aunque
feas y amargas, daban alivio.
[194] Cualquier fiebre se trataba de la misma forma. Por ejemplo, yendo de
espaldas, sin volverse, a tirar un puñado de sal en contra de una corriente de
agua. Luego había que regresar al pueblo sin mirar el agua.
[195] Para quitar las tercianas se pasaba a la gente por la mimbre en
Linares de la Sierra, la noche de san Juan, igual que se hacía con los niños
herniados. Las tercianas salían del cuerpo también con la hierba hiel de la
tierra. Una hierba muy bonita, florece en la primavera. Tiene las flores rosa.
En infusión.
[196] Lo de pasar a través de un aro con mimbres servía igual contra las
tercianas. Y también pasando junto a un pozo, por el que no deberían pasar más,
en el que echaban un puñado de sal.
[197] Yo sé que en la Puebla, para las fiebres de la luna, la gente usaba la
Cruz de Caravaca, un amuleto. Y en el Alosno las tercianas se curan yendo unas
personas encargadas por el enfermo a una encrucijada de caminos, antes de salir
el sol; allí cortan una vara de jara y la llevan detrás. Sin quitarla del sitio
hacen tres cruces y dicen:
Dios te salve, cruz del camino.
Aquí vengo a dejarte las calenturas de...
Aquel si, aquí no
pues allí la dejo yo.
[198] El paludismo, las tercianas, las cuartanas, todo esto venía a ser lo
mismo, o se creía así. Se usaban compresas en la frente empapadas en agua
helada y vinagre, y de aguardiente. En Encinasola iba al campo al alba un
pariente, cortaba una vara de adelfa, tiraba un puñado de sal y decía:
Tercianas son
cuartanas son
aquí te las dejo
quédate con Dios.
El que cogiera la vara pillaba las fiebres.
[199] En Nerva he visto yo, contra el dolor de garganta, meterse el pulgar
en la boca, con el hueso hacia dentro, y apretarlo con los dientes. No sé yo si
eso... lo que yo hago es lavármelas con aceite virgen.
[200] Se usan todavía las barbas hervidas de la mazorca de maíz para mear
claro y mucho.
[201] Cuando había sarampión se enrollaba a los niños en trapos colorados y
se ponía a las bombillas papeles de color. Nunca he sabido por qué, pero en mi
casa lo hicieron. Era yo así.
[202] Eso era para que le brotara enseguida, porque lo rojo atrae al sarampión.
Eso dicen.
[203] La sarna se ha tratado con azufre.
[204] Aquí se ha usado la sal como curadora de los sabañones. Pero aquello
tenía su gracia. El que los tenía, llamaba a la casa del vecino y cuando el dueño
abría la puerta le echaban un puñado de sal encima y salían de estampida. Decía
el tal: «¡Sabañones te traigo!». Esto era por la parte de Fuenteheridos. En
Jabugo, Almonaster, Cortegana o El Repilado se los restregaban con un ajo
limpio.
[205] En Las Chinas, aldea serrana, se cocía un pimpollo de jara y el aceite
que soltaba los curaba.
[206] Para evitar las ampollas de las quemaduras se ha usado el aceite solo
o con polvos de arroz, bicarbonato y algo de manteca para hacer el emplasto. Ya
dice el refrán que Aceite de oliva todo mal quita; y otro: Quien tiene salvia
en su huerta, buen remedio tiene cerca.
[207] Para prevenir los catarros se bebían los jugos de las lechugas y un
cocimiento de higos con un chorreón de aguardiente. Aquí en Fuenteheridos he
tomado yo la flor de la jara hervida con miel.
[208] El orégano, el poleo, la hierbaluisa, la tila, juntas en una tacita de
flores rebujadas eran cosa santa. Los higos pasados secos se cocían con vino y
se tomaba el caldo. Las hojas de eucalipto se ponía a cocer y cuando hervía
tapaban al enfermo con una manta para que respirara el vaho. Una planta que lo
mismo cura la melancolía que un catarro es la mandrágora (24). Dicen muchas cosas de ella. Hasta que es afrodisiaca.
[209] Una sopa de ajo recompone el cuerpo después de una enfermedad. Es
bueno para el resfriado, la gripe, la resaca, las indigestiones y para todo.
[210] En Fuenteheridos la pulmonía la curaban antiguamente con unos cáusticos.
Se trataba de una cataplasma en el pecho y en el costado. También se le ponían
pieles de oveja y de cabra.
[211] Para quitar el ruido del oído se hace un cucurucho de papel de
estraza, se mete en la oreja el pico y se enciende por la parte ancha, o sea,
por el otro extremo. Se deja que arda en tanto se aguante. Así se calman las
molestias. En El Granado lo hacía una tal Genara. Ella le untaba aceite en los
bordes de la parte ancha. Decía esta mujer que el ruido era el mismo que la
persona tenía dentro. Ponía a la persona de costado y así terminaba la operación.
Los ruidos eran buenos o malos según el oído, derecho o izquierdo.
[212] Aquí cuando a uno le quedaba la cara torcida por congestión decían que
le había dado un mal aire. Se ponían rodajas de papas en la cabeza, pero tenía
mal arreglo.
[213] Cuando una persona tiene una insolación (25) se le quita con un vaso de agua tapado con un papel y volcado sobre la
cabeza. Si se ven burbujas, es el sol que sale.
[214] Contra dolores de cabeza se empapa un trapo en vinagre, o agua helada,
o café, y se pone; o rodajas de patata, pepino o calabaza. Mi abuela Carmen se
ponía en las sienes monedas de cobre.
Se acaba el día. Se secan las gargantas. Se bebe. Se
para. Se pregunta por fulano que se fue, por sutano que no vino. Se busca al niño
perdido... Bien dicen en Alosno que «silencios largos y templaeros de guitarra
dieron al traste con muchas reuniones».
III. LAS VOCES DEL CAMINO

Hoy te escribo en mi celda de viajero,
a la hora de una cita imaginaria.
ANTONIO MACHADO
Emiliano y Francisco están a lo suyo en el campo. Los
saludo desde lejos. Me dicen que entre en el cercado y que cierre la cancela
para que no se salga un asno, al que le dicen el perro...
-...y un potro, que ya se está acostumbrando a que lo
monte el zagal; más bueno no puede ser. Es terco porque se viene a la paja del
burro y de poco sirve la traba. Luego quita el alambre, yo estoy en que el
potro está encerrado y ya ve.
Marcelino trae en la mano una rama y una hoja con una
especie de hongo blanquecino pegado.
[215] -Es un simbúscalo -dice.
Le pregunto por qué se llama así.
-Porque se encuentra sin buscarlo. Lo traigo para que
lo vea y sepa que sirve para quitar los dolores de muelas; basta con guardarlo
en el bolsillo.
-Parece un bicho, o una oruga...
-Sea lo que sea se agarra a la planta, a las piedras,
a un palo... Lo mismo que el capullo de las mariposas o las teresitas.
No conocía a ninguno de los dos y el encuentro casual
ha roto bien. Hable el que hable, el otro apostilla, asiente. Nunca va en
contra su palabra. Al rato de estar con ellos llamo Emiliano a Francisco y
Francisco a Emiliano. Son como un ser único salido del bosque de castaños que
se ha dividido para contarme cosas. De todas formas, el dato es el dato:
-Ustedes son hermanos, ¿no? -me interno un poco más.
-Los dos, uno de otro -me estrechan la mano.
Son enjutos, secos, diría, pero fuertes y vitales como
para pensarlos en los cincuenta. Error de apreciación. Francisco, el más alto,
tiene setenta y siete, y Emiliano un puñado menos:
-Yo tenía los sesenta y nueve y he cumplido hace nada;
ahora voy contando hasta que cumpla otros veinte. Así es mejor, menos molestia.
Desde que éramos niños trabajamos en el campo con la siembra, las cabras, las
bestias... Le enseñaría una corneta que tengo con la que hago el mugido de la
vaca y la gente sale de estampida, pero no la toco porque ya sabe que a unos
alegra y a otros molesta; no quiero líos.
-¿Para qué la corneta en el campo?
-Cuando estamos con las borregas y se acerca un perro
lo asusto con eso -dice Francisco-. Pego un pitío como en las empresas cuando
se da de mano.

-Ahí bajo ese castaño me puse un día que pasaba un
grupo de zagalones, la toqué y el personal no encontró sitio para correr, pero
enseguida empezaron a tirarme piedras, en fin..., se dieron cuenta. Ni toro ni
vaca. Era una corneta.
-Pero antes se tropezaban huyendo el que iba monte
arriba y el que bajaba.
Francisco quiere saber de mí:
-¿Y qué? A echar un paseíllo...
-Hombre, la verdad es que he venido a tiro hecho.
Caminando por una calle del pueblo me he dado un torción en esta pierna y,
mire, parece que se me ha hinchado. Moya me habló de ustedes y ya que me cogía
de camino, dije, a ver qué resulta; y aquí estoy.
-Estamos en familia, porque somos pariente de Moya.
Mire, la otra noche me saludó una muchacha en el pueblo y no la conocí al
pronto. Luego me dijo que era de Linares, un pueblo que ahí para Aracena.
-¿Linares de la Sierra?
-El mismo, oiga. Así que me sale la muchacha diciéndome:
«Emiliano, vamos a bailar un ratito» -se dirige a Francisco-: ¿No te acuerdas
cuando le buscaste unas hierbas...
-Sí, porque traía la pierna hinchada, así como la
suya.
[216] -...eso. Pues esa muchacha se dio un golpe y se le hizo un negral, y
mi hermano arrancó un golpe de verbena lila como la que está ahí mismito -va
por ella, la trae-. Se hierve, se empapa un paño, se pone en la hinchazón y
baja. ¡Ay que si baja!.
-No tarda ni media hora en quitarse.
[217] -De hierbas, lo que quiera. Tiene la paletosa para el estómago y la
jarilla para las heridas, el hinchazo y los negrales. Se lava bien, se planta
encima y se queda como nuevo. El agua que sale de hervirla se mete en un bote y
sirve para todo el año. Eso me lo enseñó un cabrero de Linares, que sabía mucho
de estas cosas. El pobre ya está muerto.
-Los cabreros saben tanto porque están el santo día
solos en el campo y tienen que curar lo que sea.
[218] -¡Ya ve!. Hace poco curé una oveja con la hierba jarilla. Se dio el
caso de una cabra que se enganchó con unos alambres al saltar una cerca y tenía
las tetas que se le salía la leche. Le dije al cabrero, arranca jarilla, hiérvela,
échale una poca de sal y le das con un paño empapado en las heridas. Lo hizo el
muchacho, que era uno de Valdelarco, y a los dos o tres días dejó la cabra de
sangrar y se cerró el agujero. El hinchazo se le fue enseguida y lo otro. Se
curó radical. Coincidió que habíamos ido a buscar gurumelos y él nos dijo por dónde
se criaban mejor, total, que en esto se metió la cabra por mal sitio y se hirió
con los pinchos.
Me da el ramo de verbena lila:
[219] -Esto se lo lleva, hierve la mata entera, se pone un trapo en la
rodilla y verá.
-¡Qué mundo el de las hierbas...! -dejo caer.
[220] -La lengua del buey tiene la flor morada -la busca Emiliano, la trae-;
se toma con miel. Es lo que no sabe hoy la gente, que sólo quiere ir a la
botica, y la botica está en el campo.
-¿Para qué sirve la lengua del buey?.
-Para el cáncer -dice, tajante.
-¿Para el cáncer? -pregunta mi asombro.
-Como lo oye. Si lo supieran los médicos no moría
nadie del cáncer. Aquí vino una mujer, la tía de uno que estaba en la fábrica,
se la puso y mejoró bastante.
-Sabiendo tanto de plantas, ustedes apenas irán al médico.
[221] -Poco -dice Emiliano-, pero hay que ir; me entraron las cataratas y
eso de las operaciones ya no lo entiendo; pero si es un porrazo me doy la
verbena lila y santa cosa. ¡Ah!, sirve también para cuando vienen esos bichos
que son como abejorros...
[222] -...al de la Camila le picó uno en el brazo y pasó unas noches de
perro; ni el médico pudo; no había nada que hacer sino aguantar hasta que con
el tiempo se quitara...
[223] -...y le dice la tía Marcelina: «eso tienes que ir al médico del campo».
Así que vino, le herví la verbena y lo curé. Después le dije a la madre que le
diera un par de baños más y ahí quedó el mal.
Les pregunto sobre lo de llevar una castaña en el
bolsillo para evitar las almorranas.
[224] -Eso... puede que sea la castaña bravía, la que no está injertá, que
es muy dulce y que igual quita también la erisipela, pero lo de las almorranas
no sé...
[225] -El injerto mejora el árbol y el fruto. Lo endulza. Hay castaños que
llamamos comisarios, otros, bravos, y otros se conocen como anchos, jelechal,
dieguina; éste da una castaña con mucho vellillo en la cáscara.
-¿Cuál es la más rica?
-La comisaria. Es la que se pela. Los castaños se ven
como nuevos desde que estamos nosotros cuidando este campo, porque pasa el agua
cerca, le damos una roza, lo preparamos...
-... ya le digo, la verbena lila es maravillosa. Y
también la hay con flores amarillas -se va para buscarla y grita-: ¡aquí está!.
La tierra de la que arranca la planta es de miga,
tierna, oscura, húmeda. Se me ocurre:
-Buena para un papal.
-Es un papal -me confirma Francisco-; lo que pasa es
que hay que dejarla descansar un año; la papa que da es recia, de buen sabor.
-Más hierbas -sugiero.
[226] -A su lado tiene la correhuela, que sirve para la diarrea; la flor es
blanca, como una campanita hacia arriba. Lo mismo la corta la jara que no es
cervuna. Los pompos de la jara no cervuna, sino la melosa, son para la diarrea.
Se ponen en la mano, que son como bolitas, se toman con una poca de leche y ya
está. Tienen que ser nones. Una jara tiene la hoja ancha y la otra larga.
[227] -...la vinagrera, la hierba loca... y los granos malos se abren con la
hierba sanalotó. Siempre igual, la planta se hierve, se empapa un trapo y se
planta encima, lo mismo que tiene usted que hacer con su rodilla en cuantito
pueda.
-Lo haré dentro de un rato.
[228] -Para las quemaduras es buenísima la yema del huevo... y la tinta.
[229] -La carquesa es para cuando las mujeres no tienen leche suficiente; la
aumentan.
[230] -Asperón le decimos a cuando sale el azúcar en la sangre; se cura con
una hierba morada que tiene un jopito, pero no recuerdo el nombre...
[231] -...una planta que se usa para las heridas es la retama; se parece a
la acendaja. Se cuece y se emplasta.
[232] -...y la pita para las mataúras de los animales.
[233] -...cuando el alacrán pica en un dedo vale como nada la cebolla
almorrana. Se le hace una desconchadura, se mete en un brasero y ya caliente se
mete en ella la picadura y se calma el dolor.
-Se les ve sanos. Pocos males habrán tenido.
[234] -Hombre, un dolor de cabeza puede tenerlo cualquiera; antiguamente
hasta eso se curaba con hierbas. Hay que conocerlas. Ahí tiene el árnica, que
sirve para los porrazos.
[235] -...aquí verá pocas hierbas; donde las hay es para aquella sierra alta
donde se ve la aldea... se puede encontrar la colleja, que es muy fina y se
come. Se fríe con huevos o se hace en tortilla. Con un manojo se tiene una fritá.
Emiliano rompe la conversación a tajo:
-Voy por el látigo -dice-. Verá cómo suena un buen trallazo
en medio del campo.
Viene, se aparta para no hacerse sitio, revolotea el látigo
sobre su cuerpo, le corta el aire en un quiebro y suena en el valle: ¡Traaa!.
-Con esto corren los perros que no se les ve. Hasta
los guardias. Una noche vino uno corriendo hacia mí: «...he sentido un traquío
y no sé qué es». Le enseñé el látigo con el nudo chico en la punta: «¿No será
esto?». El hombre respiró tranquilo: «¡El susto que me llevé!».
-Donde suenan largos los traquíos es en el pantano. No
estorba el monte y parece que se caen los árboles. Esto es bueno contra los
furtivos. Escuchan el traquío, tiran las escopetas y a correr se ha dicho. Lo
creen pólvora. Más de uno amaneció arriba de un árbol del miedo.
-...el nudo chico que lleva en la punta se llama rabiza;
éste suena poco, pero ya sonará conforme se seque.
-¡Bueno...! -digo como quien pretende irse.
-Nada -cierra Francisco; hasta que usted quiera venir
otra vez por aquí.
-La verbena lila se la pone en la rodilla y ya verá.
Al alejarme siento restallar el látigo como si
Emiliano liberara con el traquío una fuerza contenida, una huebra (26) de sabiduría. Un alivio.
-Adiós -les digo desde una loma-, y se me vienen al
pronto los versos con los que cierra un soneto Félix Grande:
Adiós es una rama seca y verde
que da su flor donde su flor de pierde:
como florece el grito en el barranco.
III. LA VIEJA VOZ DE LA POSADA
Qué irreal,
qué sorprendente es a veces lo conocido.
FRANCISCA AGUIRRE
Entro en la Posada por descansar y refrescarme un poco
antes de seguir. En el frontal de una alacena reza un cartel: «Hoy no se fía».
Veo que falta: «Mañana, sí». Pregunto por qué está incompleta la frase.
-Porque había dos muebles juntos, cada una con su
manojo de palabras, y al hacer obra, quitamos uno y quedó en eso, en que «Hoy
no se fía».
Una vez vi en una taberna un mensaje parecido con su
esperanza añadida. Como un parroquiano sí y otro también venían a beber fiado,
el dueño puso un cartel en un bocoy que decía: «Hoy no se fía. Mañana, a lo
mejor».
Lo de fiar o no viene de lejos. Es una tradición
escrita en el roble guardador del vino, como si el primero que lo inventó
hubiera querido que fuera obra única. Lo recoge el maestro Correas en su Vocabulario...
«Hoy no fían aquí; mañana sí. Leyendo esto cada día, nunca llega tal mañana».
Covarrubias, en Thesoro...: «Mañana dizese del día que se ha de seguir
inmediatamente, como: Oy no fían aquí, mañana sí». Sebastián de Horozco le
dedica doblete en El libro de los proverbios... En el nº 254, dice: «siendo
yo estudiante en Salamanca estaba allí un librero muy donoso y chocarrero y
porque algunos estudiantes le pedían libros fiados puso sobre su tienda un rétulo
de letras grandes que dezía: 'Oy no fían aquí, mañana sí'. Y algunos
estudiantes noveles pensaban que aquel mañana era otro día. Y venían otro día a
que les fiase. Y él dezía: 'No, hasta mañana'. Y aquel mañana nunca llegaba
porque siempre era para adelante. Así que podía siempre el librero dezir: 'Nunca
vi amañana, ni nayde lo vido'. Y así dize un proverbio latino: Cras, cras,
crastinando, nunquan das». En el nº 274 repite que el librero [Alexo el
Cojo] «ponía sobre la puerta de su botica este chiste [...]: 'Oy no fían aquí,
mañana sí'. Y le suma: «aunque parecía cosa de burla es verdad infalible [...]
Mañana nunca llega y siempre estamos en oy». Por último, para no alargar tanto
la estancia en la Posada, veamos lo que Lope de Vega, en Pobreza no es
vileza, pone en boca del Mercader:
Hoy solamente no fío,
vuelva por aquí mañana.
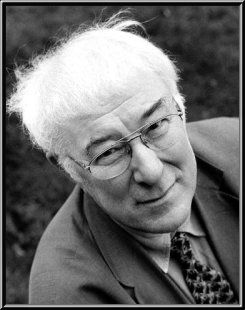
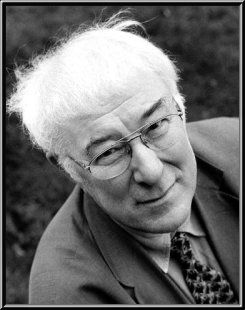










.jpg)




0 comentarios:
Publicar un comentario