Escucho a Guccini. Pasan las últimas horas de este año 2012. Miro hacia la ventana y las nubes, grises, me traen los recuerdos de este año que me ha deparado hermosos días y angustias profundas. Un año en el que hemos perdido tantas conquistas que necesariamente habría que calificarlo de annus horribilis para todos.
Os dejo con el siguiente capi de La mano... En realidad no sé si hay alguien al que pueda interesarle que siga bajando capítulos del libro. Esperaré comentarios en éste sentido o en sentido contrario. De no recibirlos colegirei che non interessa nessuno.
LA MANO EN EL FUEGO (continuación, 3)
 Visto lo visto, pensé que aquél no sería mi día con Teddy Cliff. De momento llovía a mares y en tardes así a uno sólo le apetece cerrar los ojos y dormir, a ver si con un poco de suerte se presentaba Linda, que últimamente no estaba muy por labores oníricas. El tema de las orquídeas era, para alguien como yo, intrincado y espeso, de modo que, mientras la chica se disponía a contar sus ocurrencias con respecto al arte floral, me propuse bajar a la cocina y untarme un panecillo de mermelada de frambuesas, pero antes de que hubiera alcanzado la puerta del cuarto, un fuerte crujido del corazón me dejó clavado sobre el parquet, suspendido, cercado por una luz desconocida y autónoma. Tragué saliva, tosí, me agarré al pomo de la puerta y esperé a que la voz -porque era la voz- cesara. Era la suya una voz aterciopelada, que parecía llegar del hondón de la noche, y poseía la singularidad de disipar la lluvia y estremecer como una ola gigante mi columna vertebral. Porque bastaron los primeros diez segundos, para percibir en carne propia los devastadores efectos de una voz que tenía la calidad pasmosa y cristalina de quien canta lieds debajo del agua. Tanto, que mi calenturienta imaginación de recental hubiera dado en creer, si la voz seca y modulada de Teddy no me lo hubiera impedido, que la entrevista se realizaba en una pecera del Instituto Oceanográfico de Brighton o, tal vez, debajo de una ducha de agua templada, desde la que ella, con obsequiosa naturalidad, se frotaba los hombros y el cuello, en tanto la espuma improvisaba sutiles meandros a través de la carne morena y restallante, porque nadie en todo el planeta podía hablar con una pasión tal, sin una carne morena, vertiginosa y húmeda como la de aquella mujer, cuya sola respiración me extenuaba. Yo, para esas fechas, no tenía sino leves y enigmáticas noticias sobre las artes masturbatorias, hasta el punto que sostenía con entereza que los espermatozoides -entonces lo hubiera escrito así- se presentaban casi de forma espontánea desde los poros del mismísimo, a poco que uno tuviera la paciencia y el pudor de frotarlo durante un tiempo más bien indefinido.
Visto lo visto, pensé que aquél no sería mi día con Teddy Cliff. De momento llovía a mares y en tardes así a uno sólo le apetece cerrar los ojos y dormir, a ver si con un poco de suerte se presentaba Linda, que últimamente no estaba muy por labores oníricas. El tema de las orquídeas era, para alguien como yo, intrincado y espeso, de modo que, mientras la chica se disponía a contar sus ocurrencias con respecto al arte floral, me propuse bajar a la cocina y untarme un panecillo de mermelada de frambuesas, pero antes de que hubiera alcanzado la puerta del cuarto, un fuerte crujido del corazón me dejó clavado sobre el parquet, suspendido, cercado por una luz desconocida y autónoma. Tragué saliva, tosí, me agarré al pomo de la puerta y esperé a que la voz -porque era la voz- cesara. Era la suya una voz aterciopelada, que parecía llegar del hondón de la noche, y poseía la singularidad de disipar la lluvia y estremecer como una ola gigante mi columna vertebral. Porque bastaron los primeros diez segundos, para percibir en carne propia los devastadores efectos de una voz que tenía la calidad pasmosa y cristalina de quien canta lieds debajo del agua. Tanto, que mi calenturienta imaginación de recental hubiera dado en creer, si la voz seca y modulada de Teddy no me lo hubiera impedido, que la entrevista se realizaba en una pecera del Instituto Oceanográfico de Brighton o, tal vez, debajo de una ducha de agua templada, desde la que ella, con obsequiosa naturalidad, se frotaba los hombros y el cuello, en tanto la espuma improvisaba sutiles meandros a través de la carne morena y restallante, porque nadie en todo el planeta podía hablar con una pasión tal, sin una carne morena, vertiginosa y húmeda como la de aquella mujer, cuya sola respiración me extenuaba. Yo, para esas fechas, no tenía sino leves y enigmáticas noticias sobre las artes masturbatorias, hasta el punto que sostenía con entereza que los espermatozoides -entonces lo hubiera escrito así- se presentaban casi de forma espontánea desde los poros del mismísimo, a poco que uno tuviera la paciencia y el pudor de frotarlo durante un tiempo más bien indefinido.
Indefinido se nos presentaba el negociado de los sue
ños hasta que una noche imprevista Linda tuvo la picardía suprema de presentarse con su marido, el profesor de física -como lo está oyendo-, en mi sueño. Esta vez, la diligencia había dejado paso a una habitación con las paredes rojas, con unas marinas rojas, con un frutero de uvas rojas..., con una lucecita palpitante y roja en su centro. Claro que un jovenzuelo que, además, está dormido en su propia cama, no tiene por qué reparar en la significación extrema de ese color y, por tanto, no tiene por qué asustarse. El caso es que, como ya empezaba a ser costumbre en ella, se desnudó aprisa, a la vez que desnudaba al profesor que tenía una piel mortuoria, de tan blanca, y unas costillas tan descarnadas que casi podría utilizarlas de arpa o de armazón para una jaula. Ya he dicho que Linda era otra cosa bien distinta y la sola comparación tenía algo de complicada y ridícula. Desnudos ambos, comenzaron a toquetearse por todas partes. Él, cada poco, hundía su cabeza en los pechos de Linda, tratando de encontrar no sé qué resorte mágico escondido bajo el cuerpo de aquella mujer imposible. Ella hundía sus uñas en las nalgas de él, que crujían como si fuera un puñado de hojarasca. Tras varios minutos de mutuos masajes, él se tendió sobre ella y se pusieron a follar como si tal cosa, como si llevaran cinco o seis años follando en mis sueños y ya la desgana se hubiera instalado sobre ellos. Era curioso de ver al profesor de física agarrado a Linda, como si fuera un amuleto de Linda, con los calcetines de rombos y los zapatos de diario puestos. La escena, la increíble escena, estuvo metamorfoseándose a gusto de sus actores, y yo no existía sino como un ojo que ve tras una cerradura, como un ojo que ordena las cosas que suceden en su campo de luz y ahora quiere que la mujer se dé la vuelta y más tarde que el tipo de los calcetines se toque con un casco alemán de la gran guerra, etcétera.... Al acabar la faena, el profesor de física seguía como un buey pero, aun así, los zapatos y los calcetines a cuadros lo hacían tan ridículo que vuestro hombre del frac robando compresas o latas de anchoas en un supermercado quedaría de lo más natural en su comparación. Narro el episodio onírico, porque tras esta demencial escena, concluyó el ciclo de Linda, que siempre rehuyó las cadenas, las fustas y todo eso. Sospecho que mi negativa a seguir dando empleo a Linda en la productora pornográfica de mis sueños, obedecía al hecho de que se había tirado toda la cinta enredando arriba y debajo, debajo y arriba con aquel profesor malaje y pervertido, candidato al Premio Nobel de la Estupidez, ya digo. Yo, que hubiera invitado a Linda, siquiera por deferencia, a mis cursillos avanzados de virtualidad impartidos más tarde por Cindy, acabé por desterrarla de mi pequeño emporio sexual y onírico. Follar con un tipo así, debiera estar penalizado. De ahí al odio media un escaso milímetro, pero del odio a secas al odio onírico media una eternidad, porque en la versión onírica del odio uno puede rebobinar y colocarse justo antes de que la maldita semilla, atorándose contra un engranaje, hubiera parado y echado a perder toda la máquina. En fin, el caso preciso era que ahora nos hallábamos en una especie de pabellón de caza, con cuernas de ciervo colgadas en las paredes y pieles de osos polares y cebras por todas partes y yo -pásmese- me encontraba detrás del profesor de física y lo sodomizaba con la virulencia de un chimpancé que hubiera pasado con las manos atadas a la espalda, los dos últimos años de su vida. ¡Sueños!
As
 í se presentaba mi raquítico mundo interior, hasta esa precisa tarde en que la voz de Christie liberó todos los cordones que me ataban al niño un poco ensimismado y temeroso de dios que fui. Aunque con demasiada frecuencia había pensado en ello, no había encontrado la ocasión de dar pábulo a una experiencia que ya desde el primer instante se me reveló tan oscura como trascendental, pero la voz de Christie me cogió, ¿cómo dicen ustedes?, en bragas. Muy poco a poco, a medida que avanzaba en sus comentarios, aquella voz me fue perforando el estómago como un sacacorchos, para, de ahí, en lo que entonces podría haber considerado un simple desarreglo gástrico, bajar en estampida hacia las ingles, que comenzaron a experimentar un hormigueo inesperado. A la tarde, inhóspita y cerril impuesta por el performancista, se le habían rebelado, cuatro, diez minutos antes, unos mechones de sol que se colaban, contumaces y lúbricos, a través de la ventana, y Christie, espoleada por la pasión, aunque acaso templada por la laxitud del yoga, hablaba sosegadamente de sus orquídeas, describiendo giros y circunloquios que a mí, ajeno al gran qué de sus explicaciones, me recordaban, más allá de su fascinación hidrológica, la voz de una gitana española que tendiera la ropa en las ramas de los alerces mientras entonaba canciones de faca y misterio. Cuando, al cabo de un rato, Teddy, francamente complacido, le preguntó si era verdad que a las orquídeas se les atribuía un poderoso ascendente sexual, la voz de Christie, retorciéndose sobre sí misma, describiendo volutas azuladas, trepó sobre sí misma, giró en redondo, flotó un momento sobre la habitación tejiendo algo así como una guirnalda que de seguida sentí enredada sobre el cuello, produciéndome una especie de fluorescencia sin luz, tibia, placentaria, y ya no supe poner en razón por dónde se filtraba aquella voz que me calentaba el alma, si por las cuadrículas de los altavoces o a través de los mismísimos poros de un cuerpo azotado por una tempestad teologal de langostas.
í se presentaba mi raquítico mundo interior, hasta esa precisa tarde en que la voz de Christie liberó todos los cordones que me ataban al niño un poco ensimismado y temeroso de dios que fui. Aunque con demasiada frecuencia había pensado en ello, no había encontrado la ocasión de dar pábulo a una experiencia que ya desde el primer instante se me reveló tan oscura como trascendental, pero la voz de Christie me cogió, ¿cómo dicen ustedes?, en bragas. Muy poco a poco, a medida que avanzaba en sus comentarios, aquella voz me fue perforando el estómago como un sacacorchos, para, de ahí, en lo que entonces podría haber considerado un simple desarreglo gástrico, bajar en estampida hacia las ingles, que comenzaron a experimentar un hormigueo inesperado. A la tarde, inhóspita y cerril impuesta por el performancista, se le habían rebelado, cuatro, diez minutos antes, unos mechones de sol que se colaban, contumaces y lúbricos, a través de la ventana, y Christie, espoleada por la pasión, aunque acaso templada por la laxitud del yoga, hablaba sosegadamente de sus orquídeas, describiendo giros y circunloquios que a mí, ajeno al gran qué de sus explicaciones, me recordaban, más allá de su fascinación hidrológica, la voz de una gitana española que tendiera la ropa en las ramas de los alerces mientras entonaba canciones de faca y misterio. Cuando, al cabo de un rato, Teddy, francamente complacido, le preguntó si era verdad que a las orquídeas se les atribuía un poderoso ascendente sexual, la voz de Christie, retorciéndose sobre sí misma, describiendo volutas azuladas, trepó sobre sí misma, giró en redondo, flotó un momento sobre la habitación tejiendo algo así como una guirnalda que de seguida sentí enredada sobre el cuello, produciéndome una especie de fluorescencia sin luz, tibia, placentaria, y ya no supe poner en razón por dónde se filtraba aquella voz que me calentaba el alma, si por las cuadrículas de los altavoces o a través de los mismísimos poros de un cuerpo azotado por una tempestad teologal de langostas.
Fue entonces, mientras ella mord
ía las sílabas (y algo me pareció escuchar de la edénica manzana), mientras las iba mascando con sus dientes blanquísimos, mientras las amasaba con su propia saliva y las pulverizaba a través de las ondas, fue entonces, digo, cuando ya sin poder contenerme, sin saber muy bien a qué impulso obedecía, atrapado en mi propia vorágine interior, turbado hasta la médula, me bajé la cremallera del pantalón y en una performance -y esto era una performance y no la bisutería vanguardista del tipo que había defecado ante las rejas de Buckinghaḿs Palace- que comenzó teniendo bastante más de sacrificial que de placentera, acometí la masturbación más desangelada y violenta de mi vida, primero de pie, sin acabar de agarrar el compás, y luego, como tal vez conviniese a la ocasión, arrodillado frente al atónito Philips de mi hermano, improvisado altar en mi comunión con un dios alucinante, fantasmático y desconocido.
Hablando de fantasmas, podr
ía decirse que me he pasado la vida huyendo, unas veces de fantasmas concretos, otras de fantasmas abstractos y finalmente de fantasmas imposibles, que son, si cabe, los más embaucadores y pavorosos. Sé que la idea de aislarme en este lugar apartado del mundo no alberga otro propósito que el alejarme de mi desconocida Carlota, que pasaba por un período de crisis personal y artística, descontando, claro, mi affaire francés con Emma, Markus y todo aquel lío de mil diablos. En realidad, mi verdadero domicilio está en el número 14 de la calle Lisbonne, entre la Etoile y el Boulevard Malesherbes, en el 8º. Alejandro Dumas hijo frecuentó el barrio y fue en esas calles mal pavimentadas donde se inspiró para hacer crujir una y otra vez el coche de punto en el que huía como una bengala apagada, Emma Gautier, una de aquellas heroínas inflamadas de tedio, de sueño y de locura que incendiaron mi pubertad con ínfulas libertinas y la promesa de paraísos inmarcesibles. Para un chico como yo, que hacía tan poco que había dejado de creer en Papá Noel y sus renos cocainómanos, aquellas damas tocadas por la desmesura, allanaban ese hálito divinamente maléfico, floridamente salobre sobre el que pensaba asentar mis glúteos en cuanto pudiera mandar a paseo Coventry, los Osborn y el negocio del té. Aquellas damas que atravesaban la noche en chanelas, firmando pagarés falsos y confiando que de una de las tantas esquinas les sorprendiese una daga salvífica, conseguían ir abriéndome un camino que yo imaginaba lleno de tucanes esplendorosos y larguísimos pasillos de suelos ajedrezados, con puertas al misterio, a la libertad, a la tuberculosis y a la dicha. Yo, que era un simple, un diminuto vástago de la tediosa saga de los Osborn, en medio de una ciudad devastada y estéril, en la que las mujeres obedecían a un patrón estético caballuno y huidizo, trataba de perseguir en semejantes y afiebradas odaliscas de la literatura, acosadas por la enfermedad o la desesperación, estímulos para ese encuentro que ya intuía cercano con la Mujer. Por eso me pasaba las horas en el dormitorio, leyendo como un endemoniado a un centón de escritores incendiados y poseídos que lograban retener en el vaivén de sus plumas la luz clandestina y truculenta del deseo, el fulgor canalla de unos labios corrompidos, la peregrina turgencia de unos pechos macerados por la tisis, la gracia sibilina y estremecedora de un pie, de una rodilla en el momento justo de calzarse una media, mientras enloquecían de amor las camelias y los espejos. Ignoraba yo que a tan sólo unos metros de mí, al otro lado de la calle, para ser más exactos, maduraba Cindy, mi Lady Godiva particular, una odalisca de carnes blanquísimas y pelo indómito y rojizo, que comenzó su fantástica ordalía a través de mi deseo, nada más y nada menos que colgando sus braguitas justo delante de mi ventana, detalle que al cabo resultó tan revelador en mi vocación literaria, como pedagógico en mi vida amorosa. No sabía entonces que Cindy llegaría a ser para mí, más que una mujer, un viaje iniciático, un lento viacrucis al mundo de los adultos con sus luminarias y sus famélicos cocodrilos. Ella me iluminó el mundo del vacío. Durante una temporada estuve convencido de que mi vecina (a la que siempre quise llamar Cindy), era una fiel reproducción inglesa de la cortesana parisina que me había hecho permanecer en cama dos semanas por insospechado contagio literario. Pero no sé si abdicar de todo y hundirme por las bravas en el relato de mi relación apócrifa primero y real después con Cindy, que parecía puesta allí, al otro lado del callejón, por la fatalidad de un espejismo, por la mano de aquellos escritores que un siglo antes deambularan por las calles mojadas de París en busca del calor proscrito de las sombras. Mientras me decido por uno u otro camino, describiré las bragas de Cindy, que trazaban por sí solas un himno incondicional al minimalismo fauve, tanto en el cromatismo (fucsias y rojos de delirio...) cuanto en su magnitud textil (poquísima). Lo más frenético (quizás hubiera quedado mejor decir lo más embriagador) de aquellas piezas deliciosas y esquemáticas era, no obstante, su carácter etéreo, aquel sí pero no, no pero sí de las blondas y de los encajes que, a pesar de su apariencia gaseosa y volátil, parecían retener una parte sustancial del cuerpo modiglianesco de mi desconocida paisana. Pero antes, convendría rematar la aventura de Christie, mi plantadora de orquídeas, que me legó la pasión por las causas imposibles y por los placeres solitarios. Una locura.
É
l abrió sus manos en un gesto que más parecía de impotencia que de entrega. Entonces me giré e hice el gesto de buscar un perchero. En ese instante, como el tigre que luego de vacilar, se lanza sobre su presa, se me adelantó, tomó el abrigo y lo fue a colgar en una percha antigua de madera. En su aliento noté la densidad de un cuerpo que se comportaba como una caldera a punto de reventar en su manómetro. Era un aliento machuno y denso que saturaba el ambiente de la consulta, erizándome la piel y licuándome por dentro como si mi carne fuese la de una guayaba o un mango puesto sobre una parrilla. Aguanté a pie firme, qué podía hacer. Ahora lo tenía de espaldas y a pesar de la bata podía calibrar la fiereza de sus caderas y la altivez de sus hombros. En un movimiento sofocante, se dio la vuelta y durante un par de segundos que me parecieron interminables, ambos estuvimos frente a frente, impasibles, examinándonos como dos perros que se disputan un territorio desconocido.
-¿Y bien? -avanz
ó en un gesto que era a la vez una capitulación y un programa.
-En fin, enti
éndame, no esperaba encontrar aquí a nadie, no sé, no sé cómo decirle.
-Ah, era eso -repuso con afectada desilusi
ón.
-Vengo a esta consulta desde que llegu
é a París -me excusé.
-Bueno, mi t
ío, mi tío...
-Su t
ío era mayor, sí -contesté tratando de enfriar una situación que a pesar de mi dilatada experiencia, me parecía incómoda.
-¿No deja usted el bolso?
-Ah, el bolso, el bolso -y mientras se lo entregaba auscult
é sus ojos que parecían retener en sí toda la honda indecisión del mar.
-Bueno -concluy
ó abriendo de nuevo los brazos como si en ellos pudiera acoger todo el vacío y toda la frialdad de la sala-, no tengo todo el tiempo del mundo.
No hab
ía hecho más que soltar el bolso sobre la mesa cuando sorprendí su mirada marítima e intensa atornillada en mí. Por un momento había dudado, pero no, lo tenía en mi terreno, a mi merced. Sudaba por dentro y tragaba saliva como si se hubiera dejado olvidado un soplete encendido en los riñones. Si no me daba prisa en dejar expedito el camino, corría el riesgo de que se me incinerara, así que no tuve más que dejar caer algo, para colocarlo como un pichoncito frente a mis muslos tersos y torneados. Su primera reacción fue retroceder e intentar apartar la vista, pero ya era demasiado tarde: estaba frente a él la begonia-tigre, dispuesta a despedazarlo. Como yo no acababa nunca de encontrar lo que se me había caído, él dio un paso hacia adelante y se agachó sin dejar de engullirme con la mirada. Para que no hubiera entre nosotros la mínima duda, abrí un poco más las piernas, de forma que ya no tuviera excusas para el alunizaje. La postal debió noquearlo porque, agachándose, tanteó en mis muslos, quizá para no caerse. Me sorprendió que aquellos dedos no quemaran, que tuviesen el calor justo para irme licuando poco a poco.
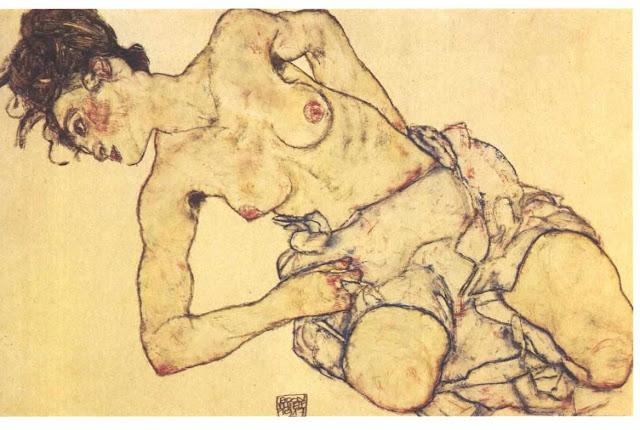
Pero si vamos a eso, mi locura particular se llamaba Carlota, aunque lo cierto es que Carlota, como despu
és Blanche, apareció y desapareció como si se la hubiese tragado la tierra. Las locuras y las constelaciones tienen eso, que un día, zas, desaparecen para luego, inesperada, clandestinamente, aparecer en otro sitio, con la naturalidad de las vírgenes españolas que los pastorcillos encuentran en los bardales o en los truecos de los árboles. Más que una mujer, Carlota me parece hoy una tormenta de verano, una bacteria luminosa y rotunda que hasta ayer mismo infectó mi sangre con aires y luces de verbena, pero, al mismo tiempo, no dejó de ser una plaga de procesionarias de ésas que dejan el campo devastado, las margaritas cortadas, horadadas las piedras y fundidos los corazones de los cedros. Había vivido tranquilo y feliz sin ella. Un adolescente es un campo de minas, ya se sabe, en el que tan pronto estalla algo bajo tus pies, destrozándole la rodilla y todo lo que le coja por delante, como en cualquier mal paso da con el tesoro de Alí Babá. Es lo que me pasó con Carlota, que se apareció como una floración boticcelliana de la primavera. Antes de ella, era un muchacho feliz y amante supletorio de Sophie. Después de pasar toda la experiencia de Cindy, con los calamitosos expedientes académicos que podían esperarse, mi padre no tuvo otra ocurrencia que mandarme a la redoma familiar, es decir a la tienda de té en la que habían trabajado ocho generaciones de Osborn sin que, al parecer, la raza hubiera dado síntomas de agotamiento. Aquello era para mí mucho peor que haber caído rehén del IRA o de una banda de mogoles al paso del transiberiano. Había dejado atrás la infancia sin apenas darme cuenta, y de pronto comenzaba a pensar en la felicidad, en la libertad y en esas otras cosas abstractas y complicadas, para las que no existe una explicación plausible. La felicidad, por poner un ejemplo, me parecía un tarro a rebosar de hormonas femeninas y pastillas de lsd, de manera que Sophie, llegó a mi vida con la naturalidad con que el carromato de un circo llega a una aldea, cuando en medio de la incredulidad y sin permiso gubernativo, levanta una carpa poblándolo todo de saltimbanquis, prestidigitadores y trajes inverosímiles. Yo, que la noche antes de presentarme en el negocio del té, había resuelto cortarme las venas con el cuchillo de untar la mermelada, que había ideado una fuga en canoa Avon abajo, para embarcarme de polizonte en el primer galeón corsario que partiera de Plymouth o de Liverpool. Yo, que tenía pensado vengarme de los Osborn, apenas crucé las puertas del negocio familiar como un condenado a galeras, me encontré con el rostro de Sophie y, sin previo aviso, me había olvidado de los mares del Sur y de los tremendismos de la adolescencia.
As
í, al cabo de un tiempo que se me figuró interminable -pero cómo saber si interminablemente corto o interminablemente largo-, calló la voz de Christie, y yo me sentí como un niño huérfano, como un párvulo extraviado en Nelson Square, rodeado por una panda de fieros seminaristas católicos que pugnaran entre sí por arrancarle las orejas y hacerse tirachinas con ellas. Aunque su silencio me sumó en el desconcierto, ya no encontré modo de parar aquella mano que recorría hasta doler el arrebatado cetro. En medio de aquel extravío sudoroso y palpitante, apareció la voz del mismísimo Teddy, que trataba de poner un poco de hielo en la conversación, pero sus palabras, manoseadas y lánguidas, esas mismas palabras que tantas veces me habían descubierto paraísos desconocidos, no pasaban ahora de ensuciar y envilecer la incandescente pureza del aire. Sin embargo, la suerte, mi suerte ya estaba echada: sentía correr por todo mi cuerpo como un galope de caballos, seguido de un dulzor caliente y desazonador, irreversible. La sensación era del todo inexplicable, así que abrí la boca, tomé un poco de aire y vi cómo del extremo del mismísimo, salía a toda pastilla un cuajarón parabólico que, para mi sorpresa, salvó el aparato de radio, alunizando -sic- muy poco a poco sobre el hocico de mi Correcaminos de peluche, donde observé inesperados coágulos blanquecinos que me recordaron al pegamento que usábamos en la escuela y que Danny Sals inhalaba a todas horas, porque, decía, el pegamento tiene el poder de transportarte al lugar de donde se extrae y, bueno, cuándo un tipo como él tendría ocasión de viajar a las selvas amazónicas o a Borneo.
Con el mismo asombro del ni
ño que, de pronto, cree descubrir en la cómoda de su prima mayor el tesoro del Conde de Montecristo, retiré la mano y observé con detalle el extraordinario y desconcertante fenómeno hidráulico-cósmico que acababa de experimentar. Para entonces, Christie, que había escuchado en silencio la larguísima pregunta de Teddy, comenzaba a relatar los mil y un cuidados que requería el cultivo de unas flores tan delicadas, pero ahora, sin entender muy bien por qué, su voz parecía haber perdido toda su sustancia, como si alguien hubiese cerrado el grifo de la ducha y Christie, sin nada más importante que añadir, introdujese los pies en unas pantuflas celestes, agitase su pelo oscuro y echase sobre sus hombros y sobre su voz vacilante y mojada, un albornoz de hielo. Hoy ya puedo afirmar que quien de verdad se había quedado sin sustancia era yo, que continuaba arrodillado como un pasmarote frente al aparato de radio, sintiendo que me faltaba algo, que algo de mí había emigrado al más allá, mientras la vida, confusa y pueril hasta entonces, se había abierto de golpe, como el coco que desde la altísima palmera viene a porfiar contra la consistencia de la roca.
Tard
é varios minutos en volver a la realidad de una tarde neblinosa e imprevisible, a la que, sin embargo, debía el instante más confuso y acojonante de mi existencia. En los días siguientes traté de volver a escuchar el programa de Teddy Cliff y llegué a la decepción de que no habían sido las ondas hertzianas (o como quiera que se llamen las ondas radiofónicas) las que provocaron en lo más hondo de mí tan terminante desarreglo con la voluntad. Por fortuna, el iniciado vocacional que ya era, había grabado la voz de Christie y así pude liberarme de las garras del calvinismo, que se había ido extendiendo sobre mí como una plaga de trébol rojo sobre un campo de césped irlandés. Al tiempo, yo, que me había distinguido por ser un alumno más bien insípido, que no lograba poner en orden la tabla periódica o las sucesivas invasiones sajonas, conseguí labrarme cierta reputación entre los compañeros de la escuela como teórico de la orquídea negra, ese, ese misterio.
No logro poner en pie el nombre que entonces le di a mi vecina. ¿Cindy acaso? En realidad, hasta muchos a
ños después no supe su verdadero nombre, pero ésas son circunstancias que relataré en su momento, si es que la flor del olivo no me ha destrozado antes los pulmones. Todo aquél que llevado por el insomnio, una relación absorbente o cualesquiera de las mil artimañas de que se vale el diablo para sentarnos en una mesa e iniciar una novela autobiográfica, sabe que hay datos y contratiempos que uno necesita enmascarar, diluir o distorsionar, de manera que el juez no tenga por dónde meter mano en tu bolsillo, ni el actual marido poner una bala del calibre 8 en tu corazón. Y ya se sabe que tanto el corazón como el bolsillo son órganos vitales. Pero tomemos a Cindy desde el comienzo, pues con tanto rebobinar de cintas y saturación de orquídeas, estamos trinchando el pollo antes de haberle rebanado el pescuezo. Estaba todavía enredando con el cassette grabado de Christie, mi gran orquídea morena (porque hubo otra pálida, como se verá), cuando al volver del instituto en un espléndido día primaveral y andar a mi habitación para dejar las carpetas y los libros, no sé qué rarísima intuición me condujo hacia la ventana, que permanecía con las persianas semibajadas, como casi siempre. Lo que desde ella vieron mis ojos fue una simple colada de ropa interior pendiendo tranquilamente de un tendedero que se hallaba justo enfrente de mi ventana, a no más de cuatro o cinco metros de donde comenzaba mi territorio, hasta entonces sometido a la inefable voz de Christie. Ante tan accidental como desconcertante hallazgo, me quedé un buen rato en suspenso, apoyado en el alféizar, respirando hondo, incapaz de comprender la dimensión del abismo que se alzaba ante mis pies, tratando en vano de investigar la pertenencia civil de aquellas prendas y, ya de puestos, su sentido oculto -detrás de una ropa interior expuesta al vecindario, siempre existe un sentido oculto, como tan bien me inculcó mi compañera Betty, sí, la de las begoñas-tigre-. Visto con frialdad, la de las braguitas era una perspectiva inicua, pero mis testosteronas, que debían ramificarse por todo el cuerpo con la vehemencia de la zarza en una ermita ruinosa, se negaban a aceptar la iniquidad y así, mi mente, que más parecía una olla exprés, se emperraba en socavar la preeminencia oral de Christie, reconstruyendo el palimpsesto del cuerpo de la vecina que en su radical ausencia llenaba de sentido material aquellas prendas, auténtica conjunción diabólica del minimalismo y del destino. Como un vulgar paleontólogo que acaba de recoger la orla universitaria, me entregué a la curiosidad científica de añadir con mi fantasía lo que apenas ese aire, ese tibio aire de abril, pergeñaba. Ya en ese momento entendí que a la voz radiofónica de Christie acababa de salirle un duro y complicado opositor en las bragas fucsias de la ausente vecina. ¿Pero cómo, cómo oponer la voz de Christie a las ropas colgadas de los cordeles? La verdad es que mientras trataba de razonar todo aquello, mientras trataba de ver qué estaba pasando o qué podía pasar, una luz negra se abría paso en mi interior, y no comprendía nada de nada. La adolescencia, me lo temo, es difícil de explicar (de ahí que no aparezca en los planes de estudios de los adolescentes), máxime cuando el que la explica es el propio adolescente. La adolescencia hay que gozarla o sufrirla, y basta. Sustituir un objeto de amor por otro cuando se carece de experiencia, es mucho más problemático de lo que se supone. Cuando el amor se encalla en uno, hacen falta montañas enteras de piedra pómez y agua fuerte para sacárnoslo de encima y aun así, al cabo de los años, cuando ya parecíamos completamente a salvo de sus humores y de sus dagas, en un solo movimiento vuelve a clavarnos sus tacones en el cuello, con la impunidad y la determinación de una apisonadora.
En fin, durante d
ías seguí siendo fiel a Christie aunque pensando de manera furtiva o abierta en el vacío sensual de Cindy. Pero cada hora que pasaba tenía la sensación de que me estaba alejando más y más de mi cultivadora de orquídeas, de aquella mujer con la que había escapado una tarde plomiza de noviembre para cruzar juntos el Rubicón de la Pubertad y hallarme, sin remedio, en medio de la nada. ¿Cómo confesarle ahora, cuando aquella voz había permanecido en mis huesos durante taaaanto tiempo, que se habían instalado en mí la duda, la desazón y la nada? ¿Cómo explicarle que su voz iba perdiendo fuerza e intensidad a cada día, y que al salir del instituto ya no me torturaba con su voz, que tantas veces me había acompañado por las inhóspitas calles, sino con el tendal de mi furtiva vecina? ¿Cómo decirle que mi corazón no hallaba reposo hasta ver la nueva colada de mi vecina y contemplar extasiado aquellas pocas prendas que ella dejaba sobre las cuerdas? Ésas son preguntas inexplicables para un pobre adolescente que cree sabérselas todas, pero que cualquier nimiedad lo quiebra y lo destroza.
-Gerard, ni
ño, que ya está preparada la comida.
Descritas ya las primeras escaramuzas de Cindy (continuar
á), abordadas la sorpresa y los desafíos de Carlota (¡ah, Carlota, Carlota!) y Christie, estamos en disposición de ir vertiendo algunas opiniones sicalípticas y dejando algunas cosas claras, de manera que nadie se estremezca si ahora seguimos a nuestro particular séptimo de caballería cuando afirma que una polla erecta resulta tan desafiante como equívoca. El falo es una institución, como se empeña en demostrar una y otra vez la arqueología. Un hombre empalmado (enphalado) nos resulta ridículo y hasta violento, porque es como si todo él se redujese a la guinda accidental de su polla y lo demás quedase en una especie de letra menuda, en segundo o tercer plano. Un hombre en estado de erección nos devuelve al chimpancé y a la selva, nos coloca frente a una animalidad trágica y escandalosa y, a pesar de todo, eso es lo que somos, chimpancés que vamos al fútbol o tomamos el té en Backinghaḿs Palace. Sutiles chimpancés que leemos a Shelley, rellenamos la bonoloto o nos quitamos las babuchas al entrar en una mezquita. Chimpancés que fumamos en pipa o acudimos a la oficina o a la obra entre dos malditas erecciones. Somos exactamente eso, un lapsus entre dos erecciones, chimpancés con capucha o frac. La erección es, y todos la hemos tenido que sufrir alguna vez, una putada, una exhibición engorrosa y animal del animal que llevamos dentro, una especie de broma pesada que nos gasta la naturaleza para atarnos bien los machos y para recordarnos que por muchos rodeos que le demos, por mucho Hume y mucho Mozart que le interpongamos, seguimos siendo un montón de carne, un batallón de espermatozoides dispuestos a desembarcar en nuestra Normandía particular, un montón de huesos subsumidos en el sagrado instinto de conservación, que es como la caja de caudales, el quid de la cuestión. Y si no, que se lo pregunten al bueno de Danny Sals, que en cuanto veía aparecer a Miss Margaret, la profesora de gimnasia, por el pasillo que conducía a nuestra clase, se inflaba como un puñado de maíz metido en un microondas, sin que hubiera nada en el mundo que le hiciese bajar aquellos humos. Y la cuestión es que Miss Margaret, con la que yo también anduve un poco encasquillado, no era gran cosa. Sus minifaldas y sus panties, claro, eran famosos en todo el instituto y sus muslos, trabajados en su gimnasio particular, eran junto al obelisco de granito que había donado no sé qué protector, lo más terso y bien asentado del contorno, pero, admitámoslo, luego de esos encomiables detalles, Miss Margaret no era gran cosa, o al menos nada para tirar cohetes. Se veía que su cara iba a envejecer mal, si no lo estaba haciendo ya. No es que fuera especialmente fea, no es eso, pero había en ella algo que no acababa de encajar con sus piernas. ¿Unos ojos demasiado pequeños, quizás? ¿Una boca sin relieve? ¿Unas cejas y una barbilla demasiado finas? El caso es que Danny Sals se volvía loco o, mejor dicho, la polla de Danny Sals se volvía literalmente loca en cuanto avistaba a Miss Margaret. Con la causalidad con que las nubes traen la lluvia, la polla de Danny se hinchaba como un erizo en cuanto advertía el peligro de nuestra profesora de gimnasia. La situación, que hubiera sido simplemente divertida, llegó a ser calamitosa, pues la apercibida Miss Margaret seguía la curiosa teoría de que diez o doce vueltas alrededor del campo de rugby serían más que suficientes para que Danny perdiese su fogosidad y nosotros las ganas de chotearnos. Lo segundo era posible, pero a Danny no se le bajaban los humos así como así, y entonces había que dar otras diez o quince vueltas más, en las que mermaban las risas, los comentarios, y hasta los huevos fritos del desayuno, pero no así la natural predisposición de Danny Sals, ese espécimen del jurásico capaz de sobrevivir no sólo a media hora de carreras desenfrenadas, sino también a un par de glaciaciones como Dios manda. Y lo peor de todo, era que mientras el bueno de Danny siguiera en sus trece, Miss Margaret nos mantenía dando vueltas y vueltas y más vueltas al campo de rugby, pero él, en vez de venirse abajo, seguía fiero y despampanante, convencido de que aquel matarnos a correr alrededor del mantel verde sin que a él se le pasase el apuro, resultaba ser la prueba irrevocable de que Miss Margaret poseía tremendos poderes extrasensoriales o hipnóticos sobre su persona, extremo este que le hacía sospechar muy seriamente que detrás de aquel cuerpo inequívoco, se escondía nada menos que una extraterrestre o algo aún mucho peor (desde luego, la cara de Miss Margaret, no acababa de desmentirlo). Una de dos, decía, o es una extraterrestre de ésas, o es que Miss Margaret está por mis huesos. Que Margaret, la popular Margaret, fuera una extraterrestre enviada para ver cómo se las gastaban los humanos, era, ya digo, algo que había sido planteado otras veces, a qué negarlo, por el sanedrín de adolescentes que nos reuníamos en Gordon Square a ver pasar la vida en panties o en lo que fuera; su perfil tenía algo de estelar y sobre sus pequeños ojos parecían descansar media docena de constelaciones, pero de ahí a pensar que aquella profesora de gimnasia fuera un ser de otro planeta, mediaba un abismo. Miss Margaret era para todos nosotros un ser profunda, irrevocablemente térreo, con esa contundencia y ese vértigo con que se manifiesta lo terrenal. Así las cosas, la hipótesis de su chifladura por alguien como Danny, por más que nos sorprendiese, por más que nos sumiese en las catacumbas de la desesperación, no dejaba de entrar en lo (jodidamente) posible. Danny era un tipo más bien torpe en las cuestiones académicas, de una cierta palidez enfermiza y con una evidente tendencia a la calvicie, pero nada de eso parecía confundir a Miss Margaret, la insobornable musa de la adolescencia coventrina. En la dinámica de la evolución de las especies, nos explicaba nada menos que el marido de Linda (otra que tal baila), candidato al Nobel de la sordidez y de la imbecilidad, sólo los individuos mejor preparados para la vida consiguen imponerse y, Danny Sals, vive dios, desde un simple cálculo darwiniano, era una inmejorable garantía para la perpetuación de la especie, extremo que, digan lo que digan, es lo realmente sustantivo, como repetía oportuna y enigmáticamente Danny: esto es esto y lo demás, poesía, metafísica, ganas de joder. Ya lo he dicho antes: en lo esencial no somos más que un pedazo de carne atado a un zancarrón o asidos a una vulva. El zancarrón o la vulva son lo sustantivo, lo demás, bueno, una extensión de esos cambalaches de eternidad que hay en nosotros. Estando Danny Sals, la buena de Miss Margaret, no tenía elección. Hasta una extraterrestre podía saber eso. Simplemente había recorrido galaxias y remontado siglos para acoplarse a aquel artefacto al que no reducía -hip-hop hip-hop- ni una compañía de lanceros bengalíes, ni una convención de fantasmas dando vueltas por una pista de rugby.
-Dani, co
ño, para ya, que se nos va a salir el corazón por la boca.
De manera instintiva me abrac
é a él y le mordí el cuello hasta que sentí el sabor pastoso y salobre de la sangre. Tras la bata blanca, tenía un cuerpo sólido, apetecible. Su mano, más firme ahora, trepó muslo arriba hasta tocar mi transparente braguita, que a mí me parecía la piel de un tambor batido por un brujo del Zaire. Estremecida hasta los huesos, me subí la falda por encima del ombligo y me recosté contra el suelo esperando que fuese él quien me acabara de bajar las bragas, que las sentía como si las hubiera acabado de sacar de la lavadora. Alzaba el culo para que pudiera trabajar más aprisa pero él, ahora, que llegada la hora de la verdad, prefirió hacerse con las riendas del asunto y se entretenía bajando y subiendo los dedos por mi raja y dándome intermitentes y sabios lametones en los muslos. Yo estaba tan caliente para entonces, que hubiera follado hasta con mi marido, pero, por fortuna, el que me sentaba en el sillón era un muchacho capaz de comprenderme. Arrodillado, ahora entretenía su lengua por mi entrepierna, mientras yo me quería morir restregándome y restregándome contra la sábana. Cuando creyó que estaba preparada, hizo que inclinara la espalda hasta tocar con el pecho la camilla y se sacó la polla, sin que yo le hubiese echado un vistazo todavía. Era la primera vez que sentía una polla tocándome la raja sin una buena mamada de protocolo, así que le dije:
-Venga, cabr
ón, metémela hasta el fondo.
¿C
ómo abandonar a Christie para lanzarme al vacío que Cindy abría como un desprendimiento de tierra a mi alrededor? Tal cual se ve, me movía en medio de un territorio anfibio y tenebroso y estaba convencido de que, en cuanto dejara de mover las manos, sería succionado por un alud de tierra en el que no veía orquídeas, sino peligrosas rocas y equívocas plantas carnívoras que me harían trizas el corazón. Porque, ésa es otra, el adolescente ve plantas carnívoras en todas partes, sobre todo si esas partes corresponden al sexo del Opuesto, que en algunos manuales es descrito como un erizo con púas de cristal, ahí es nada. El tendal de mi vecina, del que no importa repetir que me separaba el abismo cósmico de seis pisos, comenzó siendo una inesperada curiosidad científica para convertirse en el lugar magnético de mis escarceos visuales en busca de más existencia (ahí es nada). Atrapado por una auténtica marea de aguas invisibles, no podía hacer otra cosa que acercarme una y otra vez a la ventana, tratando de decodificar aquellos signos que me transportaban, mediante el vacío, a la catalogación de un mundo entreverado de realidad, pletórico de materia, imantado de sueños. Y tal espectáculo me dejaba confundido y pegado a la ventana durante horas, sin que en mi remota confusión encontrase una manera de desatarme y salir corriendo en busca de Christie. Me hallaba, sin advertirlo, al borde de la escisión y esto marea incluso a los ánimos más templados.
En efecto, de golpe y porrazo, en no m
ás de tres o cuatro meses, había caído en dos de los escalafones más bajos y calamitosos de la sexualidad: en el fetichismo, encarnado en la voz de Christie, y en el voyeurismo, que me pegaba con loctite a los panties vacíos de Cindy. Pero la cosa no se quedó ahí. Hasta entonces me había convertido sólo en un mirón, en un muchacho que se pasaba toda la jornada esperando el cambio de guardia, la aparición de mis nuevos ídolos llegados de la noche y del vacío, pues era raro el día que Cindy no cambiaba el guión de su tendal.
Una tarde, sin embargo, luego de acabar mis deberes para con Christie, hice lo propio con las bragas de Cindy. Fue como atravesar las aguas tumefactas y llenas de sanguijuelas del Rubic
ón. Fue como pasar del espíritu a la materia (aunque en este caso fuera la materia vacía), de lo sublime a lo simplemente bello. Era una claudicación ante la realidad. En el fondo, en eso estriba el paso de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la madurez, en las claudicaciones y erosiones frente a la realidad. Un niño no precisa de la realidad para vivir, pero un adulto no es nada sin la realidad y de ahí deviene su pobreza, su angustia, su sentimiento de que todo está perdido para él. Sea como fuere, después de aquella traición a lo intangible y al espíritu, qué podía esperarse de mí. Había cambiado la niebla incorpórea y sutil de Christie, por las bragas de Cindy, que si una buena tarde aparecían teñidas de un rabioso bermellón, a la siguiente me confortaban con esa intrepidez amaranto de la copa que años más tarde posara en sus labios Carlota, mi bien amada Carlota Melville. Y así fue cómo mi venerada vecina Cindy, todavía prestigiada por la ausencia, pasó a ocupar el lugar imposible de mi cultivadora de orquídeas, en una vuelta de tuerca más en los complejos despeñaderos y galaxias del amor.
Ahora que ya est
án al corriente de algunos de mis secretos, hagamos un pequeño receso discursivo, no sea que mi editor, quien me ha pedido que dé a la masturbación un papel de importancia en estos folios, rescinda mi contrato y me tache de exhibicionista sin más, cuando sólo soy un maldito escritor sin suerte, que tiene que trabajar en lo que le echen, y si el editor guarda alguna obsesión masturbatoria, si aún no ha sido capaz de desligarse del espejo y de los fantasmas adolescentes, qué le vamos a hacer, tendremos que darle satisfacciones, dorarle la píldora, darle a entender que no hay nada nuevo bajo el sol. Si hubiéramos de creer a Retif de la Bretonne, firmante de un pequeño texto sobre el particular, la masturbación es a la sexualidad, lo que el autorretrato a la pintura, el diario a la literatura, el nocturno a la composición musical, etcétera. Dicho así, Rembrandt se puede considerar como un buen aliado para nuestra causa. ¡Y Picasso!, por cierto. Con autoridades así cualquier mamarracho con pedigrí avanzaría a velocidad de crucero por las aguas de la credibilidad y de la alcurnia, pero yo he decidido bajarme antes de esta relumbrante parada. El caso es que tuvo que ser el hijo de un notario ampurdanés, Salvador Dalí, el que más empeño pusiera en dignificar esta manifestación genuina en el inmundo percal de las artes. Y cuando mencionamos a Dalí, más vale incorporar de corrido a Buñuel, pero yo, que no sé si soy alérgico a la flor del olivo, lo soy, y mucho, a acumular autoridades, ahora que estamos, pico más o menos, a cincuenta páginas del ecuador de esta travesía. Preferiría mil veces que el manual adoptara un carácter divagatorio y pueril, a convertirlo en un compendio delirante en el que unos y otros se encontraran con sus morros ante el espejo. Para poner en vilo a un celoso y desorientado adolescente ya tenemos al bueno de Freud, un tipo que no se la cogía precisamente con papel de fumar, pero, qué quieren que les diga, muchísimo más recomendable y honesto sería ilustrar a este aprendiz de brujo sobre las bondades del Play-boy, o instruirle sobre la conveniencia de usar preservativo, pero confío que a esto llegará él por sus propios medios.
¡C
ómo olvidarme! En aquella ocasión, las bragas de Cindy aparecieron con la tintura del malvavisco, flor que tanto abunda por esta zona caliente de Las Alpujarras. Lo hice, créame, casi sin darme cuenta, de puro vicio, sin calcular en absoluto la significación ni las consecuencias del acto. No puede ser excusa que lo estuviera viendo venir durante días, para que el arrepentimiento posterior me fustigara por horas y horas y llegase, en un acceso de pánico, a la desesperación de querer hacérmelo de nuevo e inmediatamente con Christie, con la voz mancillada de Christie. Lo hubiera intentado de no ser porque, para entonces, tras la primera profanación ya me sentía incapaz de separarme del vacío carnal que representaba la ultimísima Cindy. Lo increíble era que en menos de una hora había pasado de la voz otrora hipnótica de Christie a la voz lejana y fría de mi cultivadora de orquídeas. Una vez más, todo estaba en mí. Mi cabeza, comenzaba a ser consciente de ello, se comportaba como un emporio fabril y misterioso que tan pronto fabricaba hormonas de un tipo como de otro, adaptándose al mercado sin que mi voluntad tuviera vela en tal entierro. Entendamos que una cosa así supone para un digno vástago de los Osborn una rotunda y clara claudicación, pero contra la verdad, yo no podía ni he podido luchar jamás. Algunas veces me he hecho la ilusión de que era la voluntad (o la falta de ella) quien regía mi vida, pero al final siempre me vi en manos de esa mafia hormonal e inevitable que furtivamente gestionaba mi cabeza. Así, entre fiebres y dudas, pasé el resto de la tarde tratando de concentrarme en una lección de demografía cuyos términos (tasa bruta de natalidad, índice de fecundidad, variables demográficas, crecimiento vegetativo...) no contribuían demasiado a aclarar mi situación de desafuero febril. A la mañana siguiente, no bien me desperté, corrí al radiocasete y puse de nuevo la voz de mi maestra de yoga, que en absoluto parecía arisca, atormentada o resentida contra mí, lo que me encendió el corazón en una especie de ataque de celos al revés. ¿Cómo es que no estaba ofendida?, ¿cómo es que no se avenía a luchar por mí?, ¿cómo es que no se echaba la faca a la mano y se lo jugaba todo a un tuyo o mío? Nada de eso. Yo permanecía descorazonado por la falta de respuesta. Su voz aparecía impertérrita, sin la menor vacilación, sin el más mínimo dramatismo. Para Christie, yo no había dejado de ser una aventura telepática, vicaria, meramente pedagógica y temporera. Pasados los primeros arrebatos, aquella aparente normalidad fría me infundió ánimos. Sentí, sí, que la polla, tras tantos sobresaltos y bandazos de la voluntad, se hallaba triste y desnortada, sin saber muy bien a santo de qué volubles novelerías se la andaba molestando una y otra y otra vez. Poco a poco, sin embargo, supe que ella había tomado partido antes que mi voluntad o mi cerebro. Ella era el quid de la cuestión. La instigadora de la felonía, vamos. Cuando en mi corazón quedaban aún reductos de Christie, la polla ya había tomado definitivamente partido por Cindy, la Ausente, de manera que cuando desesperadamente trataba de ponerla en la sintonía de Christie tenía que parar un par de veces para sacudírmela y hacerla entrar en razón, su razón, ay, ya había emigrado hacia Cindy, hacia el vacío metafísico y femoral de Cindy, que en ese momento se me presentaba como el Vesubio, con sus cenizas, su lava, su terror, su pasado sepultado y su todo. Mientras, la voz de Christie relataba por enésima vez que los pétalos de las orquídeas tenían la facultad de incentivar el deseo y propiciar la cópula, y que existían ciertos pueblos en el Índico que daban en atribuir a esa flor el secreto de la fecundidad y así, en algunos de sus ritos, las novias escogían, entre cimbreantes movimientos, a los futuros maridos haciéndoles entrega de una orquídea que ellos aceptaban dando saltos y gritos teatrales, sobreestimulados, parece, por la sustancia alucinógena del amor, para más tarde, acabado el ritual, perderse en la espesura del bosque para consumar, así, la unión simbolizada por la orquídea. Pero su voz sonaba ahora sin gracia, devastada, como la de un vendedor ambulante al pasar junto a un martillo neumático en pleno delirio laboral.
-Tienes mala cara, Gerard -me solt
ó a primera hora Lizzy, la profesora de música, una mujer que tenía la incurable habilidad de leer en el pensamiento con la misma, pasmosísima naturalidad con que leía una partitura de Mozart o mordisqueaba el lápiz-. Me recuerdas a Hamlet.
-Es que he pasado muy mala noche -ment
í- y estoy algo confuso.

.jpg)




0 comentarios:
Publicar un comentario