La segunda de las entregas tiene por protagonista al Premio Nobel chino Mo Yan y un cuento verdaderamente precioso, con toda esa delicadeza de la literatura china, pero también con toda su crudeza. Como Moravia, nuestro primer invitado, Mo Yan es un escritor mágico. Algunos recordarán Sorgo Rojo, esa maravillosa película que a todos nos dejó impresionado. Mo Yan, que en chino significa "el mudo", nació en un pueblito interior de China, donde escuchó innumerables relatos orales y de donde procede su maravillosa fantasía. Hijo de una China campesina y pobre, habiendo ejercido el pastoreo hasta los 18 años, pronto logra enrolarse en el ejército, única salida profesional para el hijo de un campesino. Con todo este bagaje humano y patrimonial comienza su carrera, compuesta por varias novelas y algunos libros de cuentos. Aunque todos sus cuentos conducen realmente a una experiencia inolvidable, en El perro y el columpio, encontramos acaso su quintaesencia, en lo que respecta a su ardiente sensibilidad, habilidad en las descripciones naturales (fruto de una larga observación), así como una grandísima capacidad de interiorizar en el desasosiego y en el desvalimiento de sus personajes. Un cuento excepcional. Merece la pena leerlo con tranquilidad.
Yo tuve ocasión de leerlo en traducción al italiano de Grabielle Tru-sac, de modo que la traducción que hoy traemos aquí me es desconocida. Sus traductores son Liljana Arsovska y Edgardo Bermejo.
EL PERRO Y EL COLUMPIO
 Mo Yan
Mo YanTrad. de Liljana Arsovska y Edgardo Bermejo en colaboración con Alejandra Xin Xu Xia y Pablo Rodríguez Durán.
En el pueblo de Gaomi hubo alguna vez una raza de perro blanco,
amistoso y de gran tamaño. Pero ahora, después de muchas
generaciones de descuidos en su crianza, es muy difícil encontrar
uno que conserve la pureza de la raza. En la actualidad todo mundo
cría perros mestizos, e incluso si ocasionalmente uno se encuentra
con un perro blanco, aparecerá en alguna parte de su pelo una mancha
delatora que indique la mezcla de su sangre. Pero si la mancha de
color no cubre una gran porción del cuerpo, ni aparece en una parte
muy visible del animal, todo mundo se referirá de manera indulgente
a él como un “perro blanco”, haciendo caso omiso de la
discrepancia entre el nombre y la realidad.
* * *
En cierta ocasión me encontraba en la escalinata debajo del
puente de piedra, y mientras me lavaba la cara en las aguas nítidas
y frescas, advertí que no lejos de ahí hacía lo propio un “perro
blanco” cuyo cuerpo era completamente albino excepto por sus dos
patas frontales. El perro se desplazó un tanto abatido a un lado del
puente de piedra que se alzaba en ruinas sobre la corriente magra de
un pequeño río cerca de mi antigua casa. Era el mes marcado con el
número 7 del año lunar y en las bajas tierras de mi pueblo se
respiraba un calor apenas soportable. Poco antes, cuando me apeé del
autobús que hacía la ruta de la cabecera del condado a los poblados
rurales, comprobé con desagrado que el sudor empapaba mi ropa, y que
se adhería a mi cuello y mi cara cubiertos de un polvo amarillo y
espeso. El agua y la manera en que me refrescaba me trajo el impulso
de despojarme de la ropa y sumergirme desnudo en aquellas aguas, pero
abandoné la idea cuando advertí que no estaba solo y que otras
personas caminaban sobre el camino terroso que conducía a las
orillas del puente. Me puse en pie, y limpié mi cara y cuello con un
juego de pañuelos, regalo de mi novia. Era pasado el mediodía, el
sol cedía gradualmente en dirección al oeste y una ráfaga de brisa
flotaba en el ambiente. Aquella amable y refrescante brisa que
soplaba del sudeste era sumamente reconfortante, y hacía balancear
las hojas en los sembradíos de sorgo, lo mismo que agitaba la
cabellera del “perro blanco” mientras se me acercaba cada vez
más, moviendo la cola. El perro se me acercó lo suficiente para
advertir sus dos patas delanteras teñidas de pelo negro.
El perro patinegro caminó hasta el final del puente, se detuvo,
dirigió la vista hacia la carretera, levantó la barbilla y me miró
con una turbia y canina expresión. Su mirada, vaga, acaso desolada,
conservaba pese a todo un tono de familiaridad que sentí desde lo
más profundo de mi corazón.
* * *
Cuando años atrás abandoné la casa familiar por mis estudios,
mis padres se mudaron a otra provincia para vivir con mi hermano
mayor. Yo no tenía más parentela en el pueblo, de manera que nunca
regresé. De pronto se pasaron diez años, un tiempo no corto como
tampoco suficientemente largo. Poco antes de las vacaciones de verano
mi padre vino a la escuela donde yo era profesor, y no pudo evitar
hablarme con gran emoción de nuestra antigua casa. Quería volver y
echar un vistazo al pasado. Le expliqué que estaba muy ocupado con
mi trabajo y que me sería imposible escapar, y obtuve por única
respuesta un movimiento de cabeza en gesto de desaprobación.
Enseguida se marchó y no pude dejar de sentir cierta incomodad por
mi rechazo, de tal suerte que hice a un lado todos mis compromisos y
decidí regresar.
* * *
El perro blanco miró de nuevo al camino de tierra marrón y giró
la cabeza para observarme, su mirada de perro persistía en la
turbiedad. Justo cuando yo examinaba con atención sus patas negras,
a punto de recordar algo asombroso, sacó la lengua, roja y
brillante, y entonces me ladró. Luego se acercó a un pilote del
puente, alzó una pata y orinó de la manera acostumbrada. Terminado
su asunto, caminó despacio debajo del puente por el mismo sendero
hasta ponerse a mi lado. Nuevamente sacó la lengua, esta vez para
lamer un poco de agua del río.
Se mostraba como si estuviera esperando a alguien, la parsimonia
con la que lengüeteaba era como si realmente no tuviera sed ni
prisa. Todo lo demás le resultaba indiferente, incluso un pez que se
reflejó en la superficie del río y que pasó nadando muy cerca de
su nariz. Ni al perro ni al pez parecían tampoco importarles mi
presencia. El perro apestaba. Tanto, que me acometió el impulso de
arrojarlo al agua de una patada, pero me contuve considerando que yo
mismo debería tener mejores modales caninos. Justo en ese momento el
perro dobló la cola, levantó la cabeza, miró fríamente por encima
de mi hombro y se enfiló con decisión hacia el final del puente.
Observé cómo se le plegaba la piel del cuello cuando emprendió la
carrera con excitación nerviosa a través del sendero. A ambos lados
del camino de tierra florecían campos de sorgo con sus borlas entre
grises y verdes. El cielo parecía contenerse en un azul rebosado de
nubes blanquísimas que se deslizaban sobre los sembradíos del campo
cuadriculado, como si fuese un tablero de ajedrez. Entonces me
encaramé en el puente y recogí mi bolsa de viaje con la intención
de cruzar a toda prisa. Del lugar donde me encontraba distaban
todavía seis millas de mi pueblo, y a nadie le había avisado de mi
llegada, de modo que era mejor apurar el paso y facilitarles la
posibilidad de obtener un sitio dónde dormir y comer. Justo en eso
pensaba cuando vi de nuevo al perro blanco trotar sobre el camino que
bordeaba el campo de sorgo, guiando los pasos de una persona que
cargaba una enorme paca de hojas de sorgo.
Luego de veinte años de trabajar en el campo, sabía
perfectamente que las hojas de sorgo sirven muy bien como forraje de
primera para alimentar a los caballos y al ganado. Sabía también
que cortar las hojas con este fin no afectaba en modo alguno la
producción del grano. Observé a la distancia el desplazamiento
lento y esforzado de aquel enorme bulto y sentí lástima por la
persona que debía estarlo cargando. Sabía muy bien lo que se siente
abrirse camino cortando hojas a través de la densidad sofocante de
los campos de sorgo. Casi no es necesario decir que en esta faena el
cuerpo se anega en sudor y los pulmones se expanden como si fueran a
explotar, y lo peor de todo son las barbas de las hojas que se te
untan al cuerpo empapado de sudor. La sola idea de no ser yo el
cargador de ese bulto me causó alivio.
De manera gradual fui reconociendo a la persona que caminaba
encorvada por el peso de la carga. Distinguí una camisa azul, un
pantalón negro y unas sandalias de plástico de color marrón sobre
las que descansaban unos pies que de tan flacos parecían más bien
las patas de un gallo. De no haber sido por que tenía el pelo largo
no hubiera adivinado si aquella figura correspondía a la de una
mujer, aun cuando ya estaba a una distancia muy corta de mí cuando
por fin emergió del campo de sorgo. Continuó caminando con la
cabeza paralela al suelo y el cuello encogido, probablemente para
aliviar el dolor que debía producir en la espalda una carga tan
pesada. Sus dos manos se las arreglaban muy bien para sostener aquel
bulto y distribuir el peso sobre su lacerado cuerpo. El sol caía en
picado y brillaba a través de las pequeñas gotas perladas que se
escurrían por su cuello y por su frente. Las hojas de sorgo lucían
frescas y verdes como si fueran puerros. Siguió avanzando fatigosa y
lentamente hasta alcanzar el puente más bien estrecho y por el que
apenas podría caber el bulto. Mientras tanto yo me regresé al sitio
donde el perro justo acababa de hacer su gracia y desde ahí los
observé cruzarlo.
Entonces advertí que había un vínculo entre la mujer y el
perro, que iba y venía a su lado, a ratos con paso veloz, a veces
más lento, como atado a una correa invisible que se estiraba o
aflojaba indistintamente. En algún momento el perro me quedó de
frente y entonces nuevamente me miró con esos ojos de perro
porfiado, una mirada de cierta familiaridad que de golpe me arrojó
un atisbo de claridad: aquellas patas negras contribuyeron a develar
lo que aún quedaba de confusión en mi memoria y me hicieron
recordarla. El olor acre de su sudoración y la manera en que jadeaba
con la cabeza agachada al pasar junto a mí yacían en lo más
profundo de mi memoria. Por fin dejó caer la pesada carga de hojas
de sorgo para estirar el cuerpo lenta y dolorosamente. El bulto que
había depositado en el suelo era tan grande que se levantaba a la
altura de sus pechos. Entonces advertí que el atado de hojas
conservaba una forma acusadamente cóncava, y que el lugar donde lo
había depositado con gran energía era un gran amasijo de hojas
húmedas y arrugadas. Yo sabía que las partes de su cuerpo que
habían soportado el fardo de las hojas de sorgo sentían ahora el
dulce alivio del descanso; erguida de nuevo sobre el puente y con la
brisa fresca y húmeda del río flotando sobre el campo y acariciando
su cuerpo, ella debió al fin sentirse relajada y satisfecha, dos
vocablos que resumen nuestra felicidad y sentido del bienestar, y que
con el paso de los años he terminado por comprender a cabalidad.
Por un momento se mantuvo erguida y
enseguida me pareció que perdería el conocimiento de un momento a
otro. A su rostro pringado de barro le surcaban grietas de sudor.
Intentaba tomar aire con desesperación a través de la boca. El
puente de su nariz era recto, agraciado y severo. Su tez morena. Sus
dientes, inmaculadamente blancos. Mi pueblo ha sido cuna de mujeres
muy bellas, algunas de ellas incluso eran elegidas como damas del
palacio a lo largo de las dinastías. Otras cuantas se convirtieron
en famosas actrices en Pekín aun hoy en día. Me parece que luego de
haber visto a muchas de ellas no puedo sino asegurar que es así como
lucen, de la misma manera en que puedo afirmar que ella gozaba de los
mismos atributos.
—¡Nuan! —grité.
Ella me miró entonces con su ojo izquierdo inyectado de sangre y
de un aspecto terrible.
—¡Nuan! ¡Cuñadita! —grité de nuevo como añadiendo una
nota al pie de mi llamado.
Yo tengo ahora veintinueve años y ella es tan sólo dos años
menor, pero tras una década de no vernos su aspecto había cambiado
notablemente, y si no fuera por una cicatriz en la porción izquierda
de su cara, fruto de un accidente en un columpio, simplemente no la
habría reconocido. Mientras tanto, el perro blanco no dejaba a su
vez de examinarme con atención. Debía de ser un perro muy viejo de
por lo menos veinte años de edad. Nunca imaginé que lo volvería a
ver con vida, y además que lo encontraría saludable. Aquel año,
durante el Festival del Bote de Dragón, era apenas un cachorro del
tamaño de una pelota de baloncesto cuando mi padre lo trajo a casa
de regreso de visitar a mi tío abuelo en su casa del campo. Ya desde
hace veinte años estos perros totalmente blancos y de buena crianza
se encontraban al borde de la extinción, y aun aquéllos con
imperfecciones delatoras de su impureza, y a los que pese a todo se
les seguía llamando “perros blancos” como éste, eran casi
inconseguibles. Mi tío abuelo criaba perros para ganarse la vida, y
en aquella ocasión le permitió a mi padre quedarse con un cachorro
del sobrino. Su llegada a nuestro pueblo, lleno de perros callejeros
y sin gracia, no pudo sino provocar la admiración de todos e incluso
le ofrecieron una buena suma por el perro, que mi padre rechazó sin
chistar pero educadamente. Incluso en los pueblos chinos de aquellos
años, en un pueblo desolado como el mío de Gaomi, persistían
algunas pocas actividades interesantes y una de ellas sin duda alguna
era la crianza de perros. Siempre y cuando no se presentaran
desastres naturales, casi todos teníamos suficiente para comer, y
aun los perros podían prosperar.
* * *
Tenía yo 19 años, Nuan 17 y el perro blanco cuatro meses, cuando
una tropa de soldados del Ejército de Liberación y una flotilla de
camiones militares pasaron en una hilera interminable por el puente
de piedra. En los toldos de lona, a la vera del puente, los
estudiantes de secundaria preparábamos el té para los soldados. Los
del equipo de propaganda, fuera de los toldos, tocábamos los
tambores, cantábamos y bailábamos. El puente, ya lo dije, era muy
estrecho, por lo que el primer camión logró cruzar con mucha
dificultad y una llanta colgando en el vacío. La llanta trasera del
segundo camión tropezó con una piedra del puente y se volcó en el
río. Muchos trastos se rompieron y el aceite flotaba sobre el agua.
Los soldados saltaron al río para rescatar al conductor mojado hasta
la médula. Otros soldados con batas blancas los rodearon y otro más
de guantes blancos gritaba por el altavoz. Nuan y yo, siendo la
columna vertebral del equipo de propaganda, olvidamos el canto y el
baile y nos dedicamos asombrados a ver aquel estropicio. Más tarde
un grupo de altos oficiales se personaron, estrecharon manos con el
humilde representante de nuestra escuela rural, el tío Guo y el jefe
Liu, del Comité Revolucionario de nuestra escuela. Los oficiales
lucían sus guantes blancos y alzaban las manos para saludarnos a
todos, mientras nosotros observábamos el pasar de la tropa.
Después de pasar el río la tropa se distribuyó por todos los
pueblos aledaños. El cuartel central se instaló en nuestra aldea.
Parecían días de fiesta, como si fueran las celebraciones del año
nuevo lunar, todos los aldeanos estaban jubilosos. Desde mi casa
conectaron decenas de líneas telefónicas y las jalaron en varias
direcciones. El teniente Cai, un tipo bien parecido, y una parte de
la tropa que la conformaba el conjunto artístico del ejército se
hospedaron en la casa de Nuan. Todos los días iba a verlo y me hice
su amigo. Cai, un hombre alto, fornido, de pelo lacio y cejas
arqueadas, solía pedirle a la joven Nuan que le cantara y mientras
ella lo hacía él la escuchaba con la cabeza reclinada, fumando con
denuedo. Yo alcancé a ver cómo el teniente lograba mover las orejas
en el acto de escuchar. Le decía a Nuan que talento no le faltaba
pero también que se hacía necesaria la intervención de un maestro
famoso que le educara la voz. A mí también me decía que tenía un
gran futuro en puerta. Al mismo tiempo le llamaba mucho la atención
y le encantaba el cachorro blanco de mi casa. Apenas se enteró, mi
padre insistió en regalárselo, pero el teniente no lo aceptó.
Cuando la tropa se alistaba para marcharse, mi padre y el de Nuan le
rogaron al teniente que nos llevaran con ellos. El oficial prometió
consultarlo con sus superiores, y les aseguró que a más tardar al
final del año, durante la siguiente temporada de reclutamientos,
estaríamos incorporados. Antes de partir me regaló un Método
para tocar la flauta, y a Nuan otro libro llamado Cómo
cantar canciones revolucionarias.
* * *
—Cuñadita —le insistí un tanto avergonzado—, ¿ya no me
reconoces?
En nuestro pueblo abundan los apellidos diferentes que provienen
de todas partes de China: los Zhang, los Wang, los Li, los Du y
muchos más. Varias generaciones y poco orden en los parentescos.
Tías por la rama paterna (gugu) que se casaban con sobrinos
(zhizi), o sobrinas que se escapaban con sus tíos
(shenshen). Siempre y cuando las edades de esas parejas no
disten por mucho, nadie lo toma a burla. A Nuan me acostumbré desde
pequeño a decirle “cuñadita” sin que hubiera ningún grado de
parentesco entre nosotros. Una década atrás, cuando comencé a
llamarle indistintamente “Nuan” o “Cuñadita”, albergaba un
sentimiento muy especial al pronunciar sus nombres, pero ahora,
pasados los años y crecidos ambos, podía aún referirme a ella como
“cuñadita” pero ya sin la carga de afecto que me transmitía ese
mote en el pasado.
“¿Cuñadita, acaso ya no me reconoces?”. Apenas lo dije y ya
me había recriminado a mí mismo por semejante torpeza. Hacía
tiempo que un dejo de tristeza se había estacionado en la expresión
de su rostro. El sudor de la faena aún le escurría provocándole
que un mechón húmedo del pelo se adhiriese a su mejilla. El rostro
ayer moreno lucía más bien gris. El ojo izquierdo conservaba algo
de brillo y humedad, mientras que el derecho ya no estaba: no había
ojo, ni lágrimas del otro lado, sólo una cavidad alrededor de la
cual se aferraban algunas pestañas en desorden. Se me estrujó el
corazón, simplemente no pude sostener la mirada en aquel cuenco
vacío, y alcé un poco la vista para apuntarla hacia la altura de
sus cejas delicadamente dibujadas y el brillo reconfortante de su
cabellera expuesta al sol y al sudor de los días. Un tic en la
porción izquierda de su rostro hacía que el músculo de la mejilla
brincara provocando a su vez sobresaltos continuos en el ojo y en la
ceja completando un cuadro desolador y extraño. Cualquier otra
persona podría haberla visto sin mayor afectación, menos yo, para
mí aquel cuadro resultaba insufrible.
* * *
Han pasado más de diez años desde aquella noche en la que fui a
tu casa y te propuse: “Cuñadita, el columpio está vacío, vamos a
columpiarnos un rato”. Tú te negabas al principio. “Vamos —te
dije—, anímate. Hace ya una semana que terminó el festival de
comida fría, y seguramente mañana desmontarán el columpio y usarán
la madera, además esta mañana oí al carretero quejarse de que se
hayan usado las cuerdas de la carreta y dijo que las recuperaría
cuanto antes”. Un largo bostezo antecedió tu respuesta cómplice:
“De acuerdo, vamos”. Para ese entonces el perro blanco ya había
crecido a la mitad de su tamaño. Lucía flaco y huesudo, muy
diferente de como llegó siendo un cachorro. Caminaba detrás de
nosotros con el brillo de la luna reflejándose en su cabellera hasta
adquirir una tonalidad plateada. Aquel columpio, dispuesto sobre un
terreno baldío, consistía tan sólo de dos troncos sosteniendo un
travesaño, dos ganchos de fierro, dos cuerdas gruesas y una tabla de
madera para sentarse. El aspecto desolado y misterioso de aquel
armatoste rústico bajo la luz de la luna recordaba las puertas del
infierno. Detrás del columpio, a unos pasos, había una zanja sobre
la que se apiñaban arbustos de acacias con sus ramas espinosas, que
brillaban filosas, puntiagudas y hostiles bajo la luna gris.
—Yo me siento y tú me columpias —dijiste.
—Te columpiaré hasta que alcances el cielo.
—Sube al perro conmigo.
—No te quieras pasar de la raya.
—Perrito, ven a divertirte tú también.
Con una mano te aferrabas a la cuerda y con la otra al perro que
se mostraba confundido y nervioso. Me coloqué en la parte trasera
del columpio, les atenacé con mis piernas y con la fuerza de mi
cuerpo comencé a balancearme hasta que poco a poco fuimos cobrando
impulso. Conforme ganábamos altura me pareció que los rayos de la
luna se agitaban como un río turbulento. La brisa del viento soplaba
en nuestros oídos y por un momento sentí que me mareaba. Tú reías
y el perro ladraba cuando el columpio alcanzó la altura del
travesaño. Ante mis ojos se intercalaban el campo, el río, las
casas y el cementerio, mientras que la brisa fresca me acariciaba la
cara en mi vaivén pendular.
Me detuve a observarte y te pregunté:
—¿Cuñadita, te gusta?
—Claro que sí, estoy en el cielo.
Entonces la cuerda se rompió. Yo caí al suelo mientras que el
perro y tú volaron desgobernados hacia los arbustos de acacias y una
de sus espinas se hundió en tu ojo derecho hasta perforarlo. El
perro saltó entre los arbustos y, mareado por el columpio, corría
en círculos de confusión.
—¿Te ha ido bien en estos años…? —le pregunté no sin
cierta dificultad.
Le vi subir y bajar los hombros y vi también cómo se iban
relajando los músculos de su cara. El ojo izquierdo, que parecía
haber crecido de manera desproporcionada —tal vez por el exceso de
uso o para compensar su condición tuerta—, se detuvo a observarme
con una dureza y una frialdad que me hicieron sentir muy incómodo.
—¿Cómo me podría ir mal? Tengo para comer, para vestir, tengo
un hombre, hijos, excepto por el ojo nada más me falta. ¿Por qué
no habría de estar bien? —dijo con el filo adolorido del sarcasmo.
Me quedé mudo y después de pensar un rato le solté:
—Conseguí un trabajo en la Universidad, más adelante podrían
incluso darme un puesto como profesor..., extraño mi tierra, y no
sólo a mi gente, extraño también el río, el puente de piedra, el
sorgo rojo de los campos, el aire puro, el adorable canto de los
pájaros… Aproveché las vacaciones de verano para regresar.
—¿Qué hay que se pueda extrañar de este lugar perdido?
¿Extrañas a un puente roto? ¿Los campos de sorgo que no son más
que una maldita arrocera de vapor que te sofoca hasta la muerte?
Continuaba su alegato mientras descendía por la orilla del
puente. Una vez frente al río se despojó de la camisa azul, que
debió pertenecer a un hombre y que a esas alturas estaba manchada y
descolorida por el sudor, la arrojó sobre una roca y se inclinó
para lavarse la cara y el cuello. Despojada de la camisa, se había
quedado con una camiseta enorme y de cuello redondo, salpicada de
agujeros por el uso y que, a pesar de su aspecto grisáceo alguna vez
debió de ser blanca. Se hacía sujetar el pantalón con una cinta de
mecate. Parecía ya no mirarme al hacer sus abluciones. Luego, como
si no hubiera nadie, se arremangó la camiseta para lavarse los
pechos. Por la tela empapada de su ropa interior se translucían dos
senos grandes y caídos. Comprobar su forma me hizo pensar
irremediablemente que era así como se daban las cosas, tal y como lo
decía una cantaleta infantil que repetíamos los niños en el
pueblo: “los pechos de las solteras son de oro, los de las casadas
de plata, y los de después de parir son como tetas de perro”.
—¿Cuántos hijos? —le pregunté.
—Tres —contestó sacudiéndose el cabello al tiempo que
exprimía su camiseta y la fajaba de nuevo en sus pantalones.
—¿Violaste la regla de parir sólo uno?
—Yo sólo parí una vez —respondió con frialdad y no sin
advertir mi sorpresa. Tres en un solo parto, uno tras otro, pum, pum,
pum, así de fácil, como los cachorros de una perra.
Fingí una carcajada, pero ella simplemente tomó de nuevo su
uniforme azul, lo sacudió y se abotonó la camisa de abajo hacia
arriba. El perro blanco, que había estado recostado en la hierba,
también se aprestó para partir, se sacudió con energía y se
estiró complacido.
—¡Qué valiente eres! —le dije.
—¿Y qué más puedo hacer? —se preguntó—, cuando estamos
predestinados para el infortunio no hay manera de evitarlo.
—¿Tuviste hijos e hijas?
—Todos varones.
—¡Qué suerte! Entre más hijos más bienaventuranza.
—Tonterías.
—¿Y este perro es el mismo?
—Ya no le queda mucho tiempo.
—Un instante y se nos pasaron volando diez años.
—Otro instante y estaremos muertos —respondió.
—Cierto —le respondí apenas, conforme me iba sintiendo
molesto con la charla y viendo al perro echado sobre el pasto
exclamé—: Pero este perro viejo y sabio seguro que sabrá
apañárselas para mantenerse vivo.
—¿Cómo? ¿Quieres decir que es justo para ti seguir viviendo
pero no para nosotros? Los que comen arroz tienen no menos derecho a
vivir que los que comen desperdicios, los de arriba tienen derecho a
la vida y los de abajo también.
—¿De qué estás hablando? —le dije—. ¿Quién es de arriba
y quién de abajo?
—¿Qué acaso tú no eres de los de arriba? ¡Todo un profesor
universitario!
Sus palabras me sonrojaron y dejaron mudo. Sentía que no podía
quedarme callado y traté de imaginar la mejor manera de responder a
sus ataques, pero pronto desistí y me contuve. Recogí mi maleta y
me despedí con sequedad.
—Probablemente me quede en casa de mi tío octavo, espero me
visites si tienes tiempo.
—Me casé con uno de los Wang de la colina. ¿Lo sabías?
—Si tú no me lo dices cómo podría saberlo.
—Lo supieras o no, ahora da igual —respondió categórica—,
si no te molesta mi apariencia de perro ven a verme cuando tengas
tiempo. Sólo pregunta por la tuerta Nuan, no hay quien no conozca mi
casa.
—Cuñadita, nunca imaginé que nuestra conversación tomaría
este rumbo.
—Es el destino, al destino lo controla el cielo, por más que
quieras cambiarlo, nada se puede hacer.
Subió por el puente, se paró frente a la paca de hojas de sorgo
y me dijo:
—Hazme un favor, ayúdame a colocar la paca sobre mis hombros.
—Déjame ayudarte cargándola yo mismo hasta tu casa —le dije
conmovido y envalentonado.
—De ninguna manera —respondió, y diciendo esto se arrodilló
frente al bulto, lo empuñó sobre sus hombros y me pidió que le
ayudara a levantarlo.
Me puse detrás de ella, sujeté el lazo que ataba el bulto y
haciendo un gran esfuerzo lo coloqué sobre su espalda mientras ella
se las arreglaba para ponerse en pie. Su cuerpo se arqueó
nuevamente. Para hacer la carga más liviana buscó una y otra vez la
manera de acoplarla a las formas de su espalda. Las hojas de sorgo
crujían ruidosas. Entonces una voz suave y apagada escapó desde el
fondo de su incómoda posición:
—Ven a verme.
El perro blanco ensayó unos ladridos y corrió hasta ponerse
delante de Nuan. Me detuve largo rato a observar cómo aquel bulto se
iba alejando lentamente con rumbo al norte. Me quedé hasta que el
perro se convirtió en un puntito blanco, y hasta que el bulto y la
cargadora no eran más que un punto negro en el horizonte. Entonces
me di la vuelta y caminé hacia el sur. Desde el puente hasta la
colina de los Wang eran tres millas y hasta mi pueblo seis.
* * *
Mi tío octavo me aconsejó recorrer en bicicleta las nueve millas
que nos separaban de la colina de los Wang. Me rehusé pero el tío
insistió.
—Ahora somos prósperos —me dijo—, cada casa posee una
bicicleta. Ya no es como antes cuando en todo el pueblo había unas
cuantas. Ni siquiera las prestaban. ¿Cómo iban a prestar algo tan
escaso y valioso?
Asentí, yo mismo vi por doquier el tráfico desordenado de las
dos ruedas, pero seguía pensando que andar a pie era para mí la
mejor solución. Desde que me hice universitario padecía hemorroides
y por eso prefería caminar. El tío reviró:
—Al parecer eso de estudiar tampoco deja nada bueno. Además de
las enfermedades y las dolencias, actúan como lunáticos. Y a todo
esto, ¿para qué vas a su casa? Allí el que no es ciego es mudo.
¿No te da vergüenza que todo el pueblo se burle de ti? Los peces
con los peces, los camarones con los camarones. ¿Por qué rebajarse
tanto?
—Tío, no entiendo lo que me dices —le dije—, pero soy una
persona que ya pasa de los veinte y se acerca a los treinta, de modo
que sé bien lo que hago. —El tío se enfrascó en sus propios
asuntos y ya no me fastidió más.
Quería volverla a ver nuevamente en aquel puente. Si de nuevo
apareciera aquel enorme fardo de hojas de sorgo, haría esta vez todo
por ayudarle a cargarlo. De esta manera Nuan y el perro me guiarían
hasta su morada. En la ciudad se ha vuelto común que la gente se
fije en la ropa, y todos ahora pugnan por mantenerse al último grito
de la moda. Pero en mi pueblo la cosa era muy distinta. Todos miraban
mis pantalones de mezclilla como una extravagancia y eso me incomodó.
Hube de explicar a confesión de parte que aquella prenda la adquirí
usada y que había pagado una bagatela, cuando en realidad me costó
una fortuna. Obtuve su perdón al conocer el precio y el origen de
mis pantalones, pero eso no lo sabían los aldeanos de la colina Wang
y a ella tampoco me la topé en el camino. No tuve más remedio que
entrar a la aldea y preguntar por su casa enfrentándome a las
miradas inquisitivas de todos. La suerte no me acompañó esta vez y
no me topé ni con Nuan ni con el perro como hubiese querido. Crucé
el puente de piedra que anunciaba la entrada al pueblo y entonces
contemplé el sol que se asomaba radiante entre las hojas del sorgo.
El efecto de la luz solar teñía de rojo las aguas del río. El sol
mismo vestía de un rojo inusual rodeado de oscuridad y flotaba en el
ambiente la sensación de que estaba a punto de llover.
Traía conmigo un paraguas plegable que me protegió de la
llovizna al entrar en la aldea. Lo hice justo cuando una anciana,
encogida de hombros, cruzaba la calle. El viento levantaba sus ropas
y parecía tambalearse, fue a ella a quien le pregunté por la casa
de Nuan. Se quedó quieta y desconcertada ante mi pregunta. El viento
mecía sus cabellos blancos y su ropón, acentuando la fragilidad de
su cuerpo. La lluvia caía en gotas disgregadas pero tan grandes como
monedas de cobre que de cuando en cuando impactaban su rostro.
“¿Dónde está la casa de Nuan?”, insistí. “¿Qué Nuan?”.
Contestó y tuve que precisar: “la tuerta Nuan”. Entones me miró
con enorme desconfianza, y apuntó con un dedo a una hilera de casas
coronadas con tejas azules.
Parado en la acera grité: “¿Está en casa la cuñada Nuan?”.
El primero en contestarme a ladridos fue el perro blanco. No era nada
parecido a aquellos perros odiosos que te hostigan a saltos y
jaloneos para intimidarte. Tranquilo e impasible, permaneció en su
lecho de pasto seco, con la mirada adormilada y un ladrido más bien
amable y generoso, con la gallardía de un perro de raza pura.
A mi segundo llamado Nuan al fin respondió con su voz cristalina
desde dentro de la casa. Pero no fue ella quien salió a mi encuentro
sino un hombre feroz, barbado, con las pupilas marrón y la mirada
crispada que se detuvo en la contemplación desaprobatoria de mis
pantalones. Conforme avanzaba era yo quien retrocedía. Me apuntaba
con el dedo meñique que agitaba mientras escupía un sinnúmero de
sílabas incomprensibles. Aunque el tío me advirtió que el marido
de Nuan era mudo, parado frente a aquel loco no pude más que
estremecerme sin remedio. La tuerta que se casa con el mudo, un roto
para un descosido, de nuevo me estremecí.
* * *
Nuan, compartíamos grandes esperanzas por aquellos días. Cuando
el teniente Cai se marchó nos dejó henchidos de optimismo. El día
que partió derramaste todas tus lágrimas por él. Aún recuerdo su
rostro pálido en el momento en que sacó de su bolsillo un peine de
cuero de buey y te lo regaló. Yo también lloraba y le aseguré que
esperaríamos a su regreso para llevarnos con él. Esperen por mí,
contestó.
Con el otoño ya muy avanzado, y el sorgo ya rojo y maduro, nos
enteramos de que el Ejército de Liberación reclutaba nuevas tropas
en la cabecera municipal. Estábamos tan emocionados con la noticia
que no pegamos el ojo toda la noche. A uno de los profesores de
nuestro bachillerato, que viajaría a la cabecera municipal para
hacer algunas diligencias, le encargamos que preguntara en la oficina
de reclutamientos por el teniente Cai. Cuando el profesor regresó,
nos aclaró que en esta ocasión el reclutamiento estaba a cargo de
la fuerza aérea, que vestían uniformes azules con amarillo, y que
no había personal de la unidad a la que pertenecía el teniente Cai.
Yo sentí una gran frustración, pero tú en cambio exudabas
optimismo: “El teniente Cai nunca nos engañaría”, dijiste.
“Hace tiempo que seguro ya nos olvidó”, repliqué. Tu padre se
burlaba de nosotros: “les dan un palo y creen que es un rifle”,
nos dijo. “Para él ustedes no eran más que unos niños. El buen
metal no se utiliza para clavos, de la misma manera que un buen
hombre no está hecho para ser soldado. Mejor terminen su escuela, y
hagan algo de provecho, ya dejen de soñar con tonterías”. “A mí
jamás me tomó por niña, a mí nunca me vio como niña”,
reviraste enardecida y hasta ponerte roja del coraje. “¡Suficiente!”,
gritó tu padre. Me admiró tu vehemencia y casi no podía
reconocerte en ese estado. “Si no vino este año vendrá el
próximo”, te dije, “y si no el que sigue”.
Como ya he dicho, el teniente Cai era un hombre muy apuesto, un
noble y digno representante de la raza humana. Alto y delgado, de
facciones finas, siempre lucía impecablemente rasurado. Tiempo
después me confesaste que la víspera de su partida te besó
tiernamente la frente. Me dijiste también que tras el beso suspiró
profundo y te dijo: “Hermanita, eres noble y pura, y es por eso que
siento una rabia innombrable”.
—Cuando me enrole me casaré con él —aseguraste.
—Ni lo sueñes —respondí—, ni por cien kilos de carne de
puerco como dote se casaría contigo.
—Entonces me casaré contigo.
—Pero yo no quiero —te respondí.
—Yo realmente te quiero —dijiste.
Ahora que he vuelto a repasar la escena, recuerdo que me parecías
muy atractiva por aquel entonces, tus dos pequeños pechos como
capullo solían acelerar mi corazón.
* * *
El mudo me miraba con hostilidad. Me apuntaba con su dedo meñique
en señal de desprecio y de odio. Yo trataba de sonreírle para
granjearme su simpatía, pero él insistía en apuntarme a la cara no
ya con uno sino con los dedos de ambas manos en un gesto
indescifrable. Entre los conocimientos acumulados de mis travesuras
infantiles encontré la respuesta a esos extraños ademanes: yo
tendría que haberle contestado con un ademán similar que
representaba a un sapo viscoso sostenido con las manos. Pensé que
mejor sería darse vuelta y correr, pero entonces vi a los trillizos
salir de la casa. Los tres eran casi idénticos, vestían iguales e
iguales eran sus cabezas rapadas. Parados en el umbral de la puerta,
tres pares de ojos igual de pequeños y amarillos me examinaban. La
manera de agruparse con las cabezas inclinadas al mismo lado los
hacía parecer una tercia de pollos desplumados e irascibles. Tenían
por otra parte un aspecto envejecido, la frente salpicada de arrugas,
sus mandíbulas firmes y pronunciadas. Los tres temblaban absortos.
Rápidamente saqué unos dulces de mis bolsillos y se los ofrecí,
pero enseguida el mudo los ahuyentó con las manos mientras guturaba
sin sentido. Los niños devoraban con la mirada los dulces de mil
colores y permanecían paralizados; intenté acercarme a ellos pero
el padre se interpuso con los mismos ademanes y los mismos balbuceos
histéricos.
Por fin se apareció Nuan, un tanto apurada pero con las manos
cruzadas por delante aparentando serenidad. Enseguida adiviné el
motivo de su tardanza, se demoró en el acto arduo de abrocharse una
blusa tradicional de tela azul saturada de botones y de enfundarse en
un pantalón gris que lucía recién planchado. Este tipo de blusas,
que solían usar las actrices de otra época, ya casi no se les veía
en este tiempo. Verla así me invadió de nostalgia. Aquella blusa
hacía resaltar sus pechos y subrayaba los rasgos finos de su cara no
menos que la altivez de un cuello espigado. Se había puesto un ojo
postizo en el cuenco vacío que de algún modo restituía la simetría
de su rostro. Sentí al verla una profunda tristeza. Suelo contemplar
la vida con una sensibilidad extrema, mi corazón se estremece hasta
con los sucesos más triviales, de manera que en esta ocasión no
podía sentir de otra manera. No pude tampoco estacionar la mirada en
su ojo postizo, carente de vida y de una opacidad perturbadora. Al
darse cuenta de que la observaba se inquietó y agachó la cabeza
para huir de mi mirada, le dio la espalda al mudo, me encaró, me
quitó la mochila del hombro y me invitó a pasar.
El mudo, poseído por la ira, la empujó con un brillo de rabia en
la mirada. Apuntó de nuevo el dedo meñique de su mano, esta vez con
dirección a mis pantalones de mezclilla y profiriendo toda clase de
balbuceos y gruñidos. Todos los músculos de la cara se le movían y
contraían por la forma vehemente en que intentaba expresarse, su
presencia no era menos impactante que terrorífica. Por último
aventó un enorme escupitajo al piso y con sus enormes patas lo
aplastó. Al parecer su odio hacia mí tenía que ver con mis
pantalones de mezclilla. Me arrepentí de traerlos y decidí que al
regresar le pediría prestado a mi tío un pantalón de cintura ancha
de los que se estilan por esos rumbos.
—Cuñadita —le dije apenado—, parece que nuestro Gran
Hermano no me recuerda.
Pero ella por única respuesta le propinó al mudo un empujón
enérgico. A golpes de pantomima se esforzó por explicarle quién
era yo. Leí un gesto de aprobación en el hecho de señalarme
primero y luego calificarme con el pulgar hacia arriba; de la misma
manera le explicó la localización de mi pueblo; apuntó a los
bolígrafos en mi bolsillo, y al escudo universitario en mi pecho,
hizo ademanes de alguien escribiendo y dibujó un libro en el aire
con sus dedos. ¡Cuánta elocuencia en sus gestos! El mudo algo debió
de comprender que se calmó de inmediato. Su mirada, ahora dócil,
parecía la de un niño grandulón. Mostraba los dientes amarillos al
reírse de manera pueril, golpeando el suelo con sus pies y emitiendo
ruidos extraños, me dio una palmadita en el pecho y se ruborizó.
Esta vez comprendí sus gestos: parecía emocionado. Ganarme la
confianza de este singular personaje me causó un gran alivio,
entonces los trillizos al fin se me acercaron con la mirada fija en
mi mano llena de dulces. “¡Vengan!”, les dije.
Los niños miraron al padre como buscando su aprobación y al ver
su cara sonriente, se abalanzaron sobre los dulces y se los
arrebataban. En la arrebatiña un dulce cayó al piso y se trenzaron
en una lucha por rescatarlo. El mudo los miraba regocijado. Nuan
suspiró relajada y dijo:
—Ya lo has visto todo, a estas alturas pensarás lo ridículos
que somos.
—Cuñadita, ¿cómo crees? Son hermosos.
El mudo, sin dejar de mirarme, reía amigablemente. Se dio la
vuelta y le propinó un puntapié a los trillizos que continuaban
forcejando por los dulces. Al separarse, los tres clavaron en el
padre sus pequeños ojos truculentos. Dividí los dulces por partes
iguales y se los repartí. El ánimo del mudo pareció descomponerse
de nuevo y entre manotazos y carraspeos algo quiso decir a los
trillizos. Ellos escondieron las manos atiborradas de dulces en sus
espaldas. El mudo gimió con más fuerza, y entonces no tuvieron más
remedio que sacar un dulce cada uno y ponerlo en la enorme palma de
su padre. Desaparecieron como bólidos de nuestra vista. El mudo
contemplaba sus dulces sobre la palma de la mano con gesto idiota, y
luego concentró su mirada en mí. Movía los labios con denuedo y se
esmeraba en ademanes que me hicieron voltear a ver a Nuan como
pidiendo su ayuda:
—Dice que hace tiempo que sabe de ti. Dice también que muere
por probar uno de estos dulces finos que trajiste de Pekín.
Ya entrado en gestos ensayé el propio y haciendo como si me
metiera un dulce a la boca le hice saber que era el tiempo de
intentarlo. Me sonrió complacido, liberó la envoltura y se lo
tragó. Masticaba e inclinaba la cabeza en un afán inquisitivo. Su
dedo pulgar apuntando hacia arriba fue la señal aprobatoria del
primer caramelo, y se siguió de frente con el segundo. Le dije a
Nuan que la próxima vez me aseguraría de traer más caramelos para
mi hermano mudo.
—¿Vendrás de nuevo? —preguntó.
—Por supuesto que lo haré —le respondí.
Antes de seguirse con el tercero, el mudo recapacitó y se lo
ofreció a Nuan con un gesto hosco. Ella parecía rechazarlo cerrando
los ojos, pero el mudo balbuceó un “argh” gutural e insistente.
Rugió de nuevo y puso el caramelo frente a la cara de Nuan, pero
esta vez ella lo rechazó categórica con un movimiento de cabeza. Un
“argh” aún más estruendoso antecedió el momento en que el mudo
la tomó del pelo, se llevó a la boca el dulce con todo y envoltura,
lo liberó y ensalivó entre su lengua, y una vez pegajoso y chupado
lo tomó con una mano y lo introdujo a la fuerza en la boca de Nuan,
que sin ser pequeña, frente a los dedos del monstruo tan grandes
como un pepino, lucía diminuta. Comparados con sus dedos inflamados
y oscuros, los labios de Nuan parecían infinitamente tiernos y
delicados. Frente al mudo, Nuan era un dechado de fragilidad.
Nuan sostuvo el dulce en la boca, y no lo masticaba como tampoco
lo escupía, en una actitud estoica. El mudo me dirigió una sonrisa,
como celebrando una victoria. Entonces ella rompió la incomodidad de
la escena y me dijo: “mejor entremos, es muy tonto seguir parados
aquí bajo el viento”. Barrí el patio con la mirada y cuando ella
me sorprendió oteando me dijo: “¿Qué ves? Aquél es un burro
grande que patea y muerde a los extraños, sólo a él le obedece. En
la primavera compró aquella vaca que hace un mes parió a su primer
becerro”.
En su patio había un enorme establo. La vaca estaba en los
huesos, y pese a todo daba de amamantar a un becerro fornido, que al
alimentarse meneaba la cola y golpeaba con su cabeza las ubres
adoloridas de su madre, que encogía el lomo y entronaba la vista en
señal de resignación.
El mudo tenía una capacidad sorprendente para beber alcohol. Se
tomó él solo casi la totalidad de la botella de un licor muy fuerte
llamado Relámpago Blanco, y yo apenas probé un vaso. Él estaba
como si nada y yo ya sentía los efectos. Abrió la siguiente
botella, me llenó el vaso y alzando su copa con ambas manos brindó
a mi salud. Temeroso de ofender a mi amigo, con una determinación
temeraria alcé mi copa y le di fondo. Fingí estar más ebrio de lo
que estaba para evitar un nuevo brindis, me tambaleé un poco y me
recosté. El mudo enrojecido por el licor celebró mi derrota y se lo
hizo saber con un gesto a Nuan. Ella nos miró a los dos y me dijo en
voz baja: “no pretendas competir con él, diez como tú no le
llegan. De ninguna manera vayas a emborracharte”. Yo puse mi pulgar
hacia arriba y lo señalé a él, luego con el dedo meñique hacia
abajo, me señalé a mí. El licor se fue y los ravioles llegaron.
“Comamos juntos, cuñadita”, le dije. Con el permiso del mudo los
trillizos se arremolinaron como lobeznos alrededor de la cama que
servía de mesa. Nuan a nuestro lado servía la comida. Le pedí
comer con nosotros pero dijo que se sentía mal, que le dolía el
estómago.
Después de la comida, el viento cesó y las nubes se disiparon.
El sol ahora brillaba con fuerza al sur de la bóveda celeste. Nuan
sacó un pedazo de tela amarilla del tocador, señaló a los tres
hijos y mirando al mudo apuntó hacia el noreste. El mudo asintió
con la cabeza. Nuan me dijo: “Descansa un poco, yo iré al pueblo
para mandar hacer algo de ropa para los niños. No me esperes,
después del mediodía puedes marcharte”. Me lanzó una mirada
llena de intensidad, tomó su morral y caminando de prisa salió por
el patio. El perro blanco la seguía con la lengua afuera.
Nos quedamos solos el mudo y yo sentados uno al lado del otro, de
cuando en cuando nuestras miradas se cruzaban y él sonreía. Los
trillizos jugueteaban y al poco se quedaron dormidos. El calor
arreciaba y las cigarras chirriaban con fuerza en los árboles
aledaños. Entonces el mudo se despojó la camisa y dejó al
descubierto una musculatura imponente. Me sentí al mismo tiempo
intimidado y ridículo teniendo que soportar el insoportable hedor
que emanaba de su cuerpo. El mudo parpadeaba sin cesar y entonces con
las dos manos se talló el pecho del que arrancaba fragmentos de lodo
gris que asemejaban las heces de una rata. Con su enorme lengua de
lagarto se humedecía los labios de manera grotesca. Verlo me provocó
náusea, me sentía acalorado y la escena me hizo pensar en las aguas
verdosas y corrompidas debajo del puente. El sol se escabulló por lo
alto de la ventana y pegaba sobre la tela de mis piernas envueltas en
mezclilla. Eché un vistazo a mi reloj de pulsera y enseguida el mudo
balbuceó algún sonido, se bajó de la cama, y de un cajón sacó un
reloj electrónico para mostrármelo. Le hice ver con gestos que el
suyo era mejor que el mío, y sin ocultar su alegría se puso el
reloj en la muñeca derecha. Con otro gesto le hice ver que se lo
había colocado en la mano incorrecta, pero él rechazó mi propuesta
con un movimiento de cabeza y un tanto confundido. Ya no me quedó
otra cosa que sonreír e intenté una conversación:
—Pero qué calor. Calculo que este año la cosecha será muy
buena. Podrás cosechar hasta el fin del otoño. Oye, ese burro que
tienes ahí luce muy bien. Después del Tercer Pleno del Partido las
cosas han mejorado mucho para los campesinos, ¿no crees? Hermano, ya
eres rico, es tiempo de comprarte un televisor. Ese licor Relámpago
Blanco es de primera, y además realmente pega…
“Aaaah… Aaaah”, balbuceaba el mudo con una cara exultante
mientras se mecía el cabello con ambas manos. Luego movió una de
ellas hacia atrás y hacia adelante a la altura de su pecho. ¿A
quién diablos le querrá ahora cortar la cabeza?, pensé. Advirtió
que no le estaba entendiendo y con nuevos aullidos me transmitía su
ansiedad. En un nuevo intento se apuntó con el dedo al ojo derecho,
la otra mano la hizo bajar desde el cabello hasta el cuello y no sé
cómo pero entendí que intentaba decirme algo en relación a Nuan.
Asentí con la cabeza. Se acarició sus negros pezones, señaló a
los niños, y se sobó el estómago. Me parecía estar entendiendo
pero no completamente y así se lo hice ver. Un tanto exasperado se
puso en cuclillas y trató de nuevo de explicar algo con señas cada
vez más ansiosas, a las que yo respondía asintiendo como si
entendiera. Me dieron ganas de aprender el lenguaje de los mudos.
Finalmente decidí despedirme cuando ya estaba empapado por el
sudor. No me resultó difícil de entender su intención amistosa
cuando me sonrió con su cara de niño y llena de nobleza, y cuando
me dio unas palmaditas en mi pecho y luego en el suyo como sellando
una amistad. Le respondí emocionado: “Hermano, ¡seremos amigos
para siempre!”. Hizo levantarse a los trillizos que todavía
amodorrados me acompañaron a la puerta. Saqué mi paraguas y se lo
di en señal de obsequio, también le dije cómo usarlo. Lo recibió
como si fuera un tesoro y lo abría y lo cerraba muy intrigado. Los
niños también miraban con asombro al paraguas. Con una seña le
hice ver que tenía que emprender la marcha con rumbo al sur.
Balbuceó algo como pidiéndome que aguardara, se metió corriendo a
la casa y enseguida apareció con una navaja en las manos, me mostró
su hoja afilada que evidenciaba a todas luces su calidad. Arrancó la
rama gruesa de un árbol junto a la puerta y la rebanó en varios
pedazos que acabaron en el suelo. Entonces puso la navaja en mi
morral.
Cavilando de regreso a mi pueblo, comprendí que el mudo, con todo
y sus rudezas y limitaciones, era un tipo con personalidad. Nuan a su
lado no sufriría demasiado. Si bien no podían hablar, el lenguaje
de señas, muecas y miradas les permitiría resolver por otras vías
esta limitación. Pensé que tal vez mis dudas y temores con respecto
a sus vidas eran infundadas. Al alcanzar el puente depuse toda
aprehensión en relación con Nuan y sus problemas y sentí el
impulso de saltar al río para darme un baño. No había gente en el
camino. La lluvia mañanera ya se había evaporado, el polvo amarillo
y seco ocupaba de nuevo su lugar en el suelo. Las hojas del sorgo
brillaban aceitosas expuestas al rayo del sol, las langostas volaban
entre la yerba como si fueran tijeras aladas que cortaban el aire con
su peculiar zumbido. El agua sonaba debajo del puente y el perro
blanco se encontraba echado a la orilla del puente.
Apenas me vio el perro comenzó a ladrar mostrándome sus blancos
y afilados dientes. Tuve el presentimiento de que algo raro estaba
pasando. El perro se puso en pie y se enfiló hacia el campo de
sorgo. De cuando en cuando volteaba y me ladraba como pidiendo que lo
siguiera. La tensión de la escena me recordó al pasaje de alguna
novela de espionaje y metí la mano en mi morral para empuñar la
navaja que me regalara el mudo. Me hice paso entre las ramas del
sorgo hasta que se abrió un claro en el que pude contemplar a Nuan
sentada con su bolso a un lado. Había hecho una cama de hojas secas
y estaba ahí, recostada en medio del escenario de un rojo intenso.
Al verme sacó de su bolso la tela amarilla como para disponerla en
el suelo, al extenderla la tela proyectó una sombra que bailaba
sobre su rosto. El perro también se acomodó en el suelo con su
cabeza descansada en las patas delanteras.
Sentí escalofríos y los dientes me rechinaban por la tensión.
Como pude le pregunté: —¿Pero no tendrías que estar en el
pueblo? ¿Qué haces aquí?
—Creo en el destino —me dijo, escurriendo lágrimas
cristalinas que rodaban por sus mejillas—. Le dije al perro:
perrito, si acaso puedes entender mis sentimientos corre hasta el
puente y hazlo venir. Si viene, eso significa que el destino nos
reúne. Y mira, aquí estás.
—Será mejor que regreses a tu casa —le respondí—, él
incluso me acaba de regalar esta navaja.
—Te fuiste por diez años, pensé que no te volvería a ver en
esta vida. ¿Aún no te has casado, cierto? No estás casado. Ya lo
has visto tal como es él, lo mismo te puede matar de un beso que de
un golpe. De seguro ya sospecha algo y en cualquier momento podría
tomar una soga y amarrarme. Estoy tan aburrida que lo único que hago
todo el día es conversar con el perro. Perrito, has estado conmigo
desde que perdí el ojo y has envejecido más rápido que yo misma.
Quedé embarazada al siguiente año de nuestro matrimonio, el vientre
se me infló como un globo. Antes de parir no podía siquiera caminar
y el vientre me impedía verme los pies. Parí tres de un solo golpe,
cada uno de dos kilos, flacos como gatos. Se ponían de acuerdo para
llorar a la vez y para mamar a la vez, pero yo sólo tenía dos
pechos así que se turnaban para comer y mientras uno lo hacía los
otros dos lloraban. Casi me vuelvo loca en los primeros dos años
desde que nacieron, me moría de angustia. Le pedía a dios que no
salieran como su padre, que les permitiera el don del habla. Cuando
alcanzaron siete u ocho meses de edad empecé a perder la esperanza.
Las cosas no parecían estar bien, al parecer eran sordos y tontitos,
cuando lloraban lo hacían en un tono casi imperceptible. Yo le
rogaba a los cielos, Dios, que al menos uno de ellos hable y me haga
compañía, pero no fue así: los tres salieron tan mudos como su
padre.
Sentí que me hundía de la pena y le dije:
—Todo es culpa mía, cuñadita, si no te hubiera llevado al
columpio en aquella ocasión.
—No fue tu culpa —respondió—, lo he pensado muchas veces y
sé que yo fui la culpable. Recordarás que te confesé el beso en la
frente del teniente Cai, en realidad él me quería y esperaba de mí
que huyera de la casa y me uniera a su tropa, pero no me atreví, no
tuve el valor. Y luego pasó lo del columpio. Recibí todas las
cartas que escribías desde la universidad pero me rehusé a
responderlas. Pensé que me veías como una persona desfigurada que
ya no valía la pena. Con que uno de los dos sufra es suficiente,
pensé. Al fin que yo ya no te merecía. Qué tonta fui. Ahora dime
una cosa: ¿si en aquel entonces te lo hubiera pedido te habrías
casado conmigo?
—Claro que sí, por supuesto —le dije no menos conmovido por
la pregunta que por la ternura salvaje de su rostro.
—Qué bien, veo que me comprendes. Temía provocarte repulsión
y por eso me puse el ojo postizo. Estoy justo en mis días fértiles,
quiero un hijo que pueda hablar. Si aceptas, serás mi salvador; si
te niegas, mi verdugo. Sé que hay mil razones y diez mil pretextos
para no aceptar, pero por lo que más quieras no las menciones.
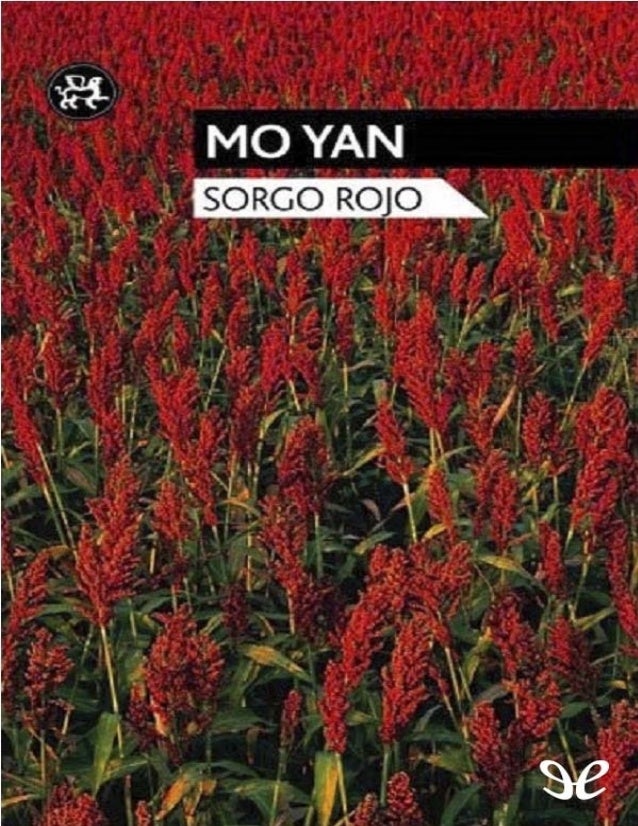



.jpg)




0 comentarios:
Publicar un comentario